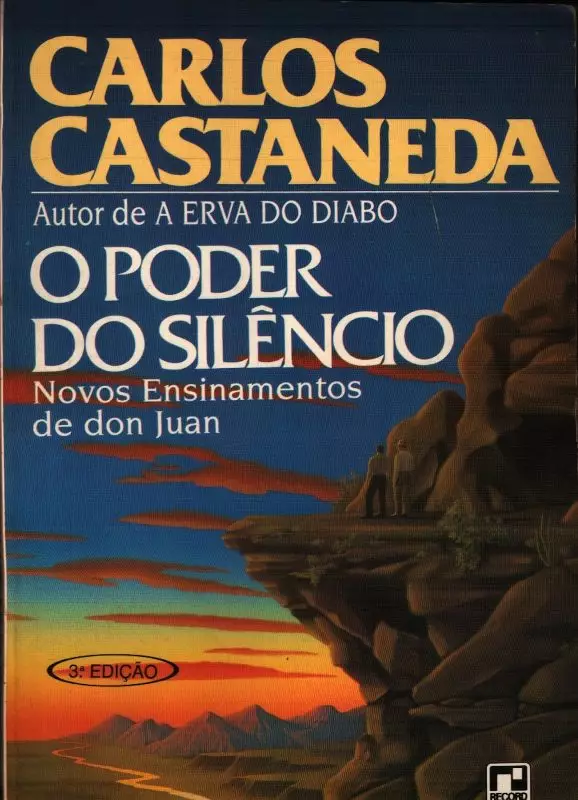«Los guerreros-viajeros no dejan deudas sin pagar», dijo don Juan.
«¿De qué estás hablando, don Juan?», pregunté.
«Es hora de que saldes ciertas deudas que has contraído en el transcurso de tu vida», dijo. «No es que vayas a pagar por completo, entiéndelo, pero debes hacer un gesto. Debes hacer un pago simbólico para expiar, para apaciguar al infinito. Me hablaste de tus dos amigas que tanto significaron para ti, Patricia Turner y Sandra Flanagan. Es hora de que vayas a buscarlas y le hagas a cada una un regalo en el que gastes todo lo que tienes. Tienes que hacer dos regalos que te dejen sin un céntimo. Ese es el gesto».
«No sé dónde están, don Juan», dije, casi en un tono de protesta.
«Encontrarlas es tu desafío. En tu búsqueda de ellas, no dejarás piedra sin remover. Lo que pretendes hacer es algo muy simple y, sin embargo, casi imposible. Quieres cruzar el umbral de la deuda personal y de un solo golpe quedar libre, para poder continuar. Si no puedes cruzar ese umbral, no tendrá sentido intentar continuar conmigo.»
«¿Pero de dónde sacaste la idea de esta tarea para mí?», pregunté. «¿La inventaste tú mismo, porque crees que es apropiada?».
«No invento nada», dijo con naturalidad. «Recibí esta tarea del infinito mismo. No es fácil para mí decirte todo esto. Si crees que me estoy divirtiendo a lo grande con tus tribulaciones, te equivocas. El éxito de tu misión significa más para mí que para ti. Si fracasas, tienes muy poco que perder. ¿Qué? Tus visitas a mí. Gran cosa. Pero yo te perdería a ti, y eso significa para mí perder o la continuidad de mi linaje o la posibilidad de que lo cierres con una llave de oro».
Don Juan dejó de hablar. Siempre sabía cuándo mi mente se volvía febril con pensamientos.
«Te he dicho una y otra vez que los guerreros-viajeros son pragmáticos», continuó. «No están involucrados en sentimentalismos, ni en nostalgia, ni en melancolía. Para los guerreros-viajeros, solo hay lucha, y es una lucha sin fin. Si crees que has venido aquí a encontrar la paz, o que esto es una tregua en tu vida, te equivocas. Esta tarea de pagar tus deudas no está guiada por ningún sentimiento que conozcas. Está guiada por el sentimiento más puro, el sentimiento de un guerrero-viajero que está a punto de sumergirse en el infinito, y justo antes de hacerlo, se da la vuelta para dar las gracias a quienes lo favorecieron.»
«Debes enfrentar esta tarea con toda la gravedad que merece», continuó. «Es tu última parada antes de que el infinito te trague. De hecho, a menos que un guerrero-viajero se encuentre en un estado sublime del ser, el infinito no lo tocará ni con un palo de diez pies. Así que, no te escatimes; no escatimes ningún esfuerzo. Llévalo hasta el final sin piedad, pero con elegancia».
Había conocido a las dos personas a las que don Juan se refirió como mis dos amigas que tanto significaban para mí mientras asistía al college. Solía vivir en el apartamento del garaje de la casa perteneciente a los padres de Patricia Turner. A cambio de alojamiento y comida, me encargaba de aspirar la piscina, rastrillar las hojas, sacar la basura y preparar el desayuno para Patricia y para mí. También era el manitas de la casa, así como el chófer de la familia; llevaba a la Sra. Turner a hacer sus compras y compraba licor para el Sr. Turner, que tenía que meter a escondidas en la casa y luego en su estudio.
Era un ejecutivo de seguros que bebía en solitario. Le había prometido a su familia que no volvería a tocar la botella nunca más después de algunas serias altercaciones familiares debido a su consumo excesivo de alcohol. Me confesó que había reducido enormemente, pero que necesitaba un trago de vez en cuando. Su estudio estaba, por supuesto, prohibido para todos excepto para mí. Se suponía que debía entrar para limpiarlo, pero lo que realmente hacía era esconder sus botellas dentro de una viga que parecía sostener un arco en el techo del estudio pero que en realidad estaba hueca. Tenía que meter las botellas a escondidas y sacar las vacías para tirarlas en el mercado.
Patricia era estudiante de arte dramático y música en la universidad y una cantante fabulosa. Su objetivo era cantar en musicales en Broadway. No hace falta decir que me enamoré perdidamente de Patricia Turner. Era muy delgada y atlética, una morena de rasgos angulosos y aproximadamente una cabeza más alta que yo, mi requisito fundamental para volverme loco por cualquier mujer.
Parecía satisfacer una profunda necesidad en ella, la necesidad de cuidar a alguien, especialmente después de que se dio cuenta de que su padre confiaba en mí implícitamente. Se convirtió en mi pequeña mami. Ni siquiera podía abrir la boca sin su consentimiento. Me vigilaba como un halcón. Incluso me escribía los trabajos de clase, leía los libros de texto y me daba resúmenes de ellos. Y a mí me gustaba, pero no porque quisiera que me cuidaran; no creo que esa necesidad haya formado parte de mi cognición. Disfrutaba el hecho de que lo hiciera. Disfrutaba de su compañía.
Solía llevarme al cine a diario. Tenía pases para todos los grandes cines de Los Ángeles, que le daban a su padre por cortesía de algunos magnates del cine. El Sr. Turner nunca los usaba él mismo; sentía que estaba por debajo de su dignidad mostrar pases de cine. Los empleados del cine siempre hacían que los destinatarios de tales pases firmaran un recibo. Patricia no tenía reparos en firmar nada, pero a veces los empleados desagradables querían que firmara el Sr. Turner, y cuando yo iba a hacerlo, no se conformaban solo con la firma del Sr. Turner. Exigían un permiso de conducir. Uno de ellos, un joven descarado, hizo un comentario que lo hizo reír a carcajadas, y a mí también, pero que sumió a Patricia en un ataque de furia.
«Creo que usted es el Sr. Mierda», dijo con la sonrisa más desagradable que puedas imaginar, «no el Sr. Turner».
Podría haber ignorado el comentario, pero luego nos sometió a la profunda humillación de negarnos la entrada para ver Hércules protagonizada por Steve Reeves.
Por lo general, íbamos a todas partes con la mejor amiga de Patricia, Sandra Flanagan, que vivía en la casa de al lado con sus padres. Sandra era todo lo contrario a Patricia. Era igual de alta, pero su cara era redonda, con mejillas sonrosadas y una boca sensual; era más sana que un mapache. No tenía interés en cantar. Solo le interesaban los placeres sensuales del cuerpo. Podía comer y beber cualquier cosa y digerirla, y —la característica que me remató sobre ella— después de haber acabado con su propio plato, se las arreglaba para hacer lo mismo con el mío, algo que, siendo yo un comensal quisquilloso, nunca había podido hacer en toda mi vida. También era extremadamente atlética, pero de una manera ruda y sana. Podía golpear como un hombre y patear como una mula.
Como cortesía hacia Patricia, solía hacer las mismas tareas para los padres de Sandra que para los suyos: aspirar su piscina, rastrillar las hojas de su césped, sacar la basura el día de la basura e incinerar papeles y basura inflamable. Esa era la época en Los Ángeles en que la contaminación del aire se incrementaba por el uso de incineradores de patio trasero.
Quizás fue por la proximidad, o la facilidad de esas jóvenes, que terminé locamente enamorado de ambas.
Fui a pedir consejo a un joven muy extraño que era mi amigo, Nicholas van Hooten. Tenía dos novias, y vivía con ambas, aparentemente en un estado de felicidad. Comenzó por darme, dijo, el consejo más simple: cómo comportarse en un cine si tienes dos novias. Dijo que cada vez que iba al cine con sus dos novias, toda su atención siempre se centraba en quien se sentara a su izquierda. Después de un rato, las dos chicas iban al baño y, a su regreso, él les hacía cambiar de asiento. Anna se sentaba donde había estado sentada Betty, y nadie a su alrededor se daba cuenta. Me aseguró que este era el primer paso en un largo proceso para acostumbrar a las chicas a una aceptación pragmática de la situación de trío; Nicholas era bastante cursi, y usó esa trillada expresión francesa: ménage à trois.
Seguí su consejo y fui a un cine que proyectaba películas mudas en Fairfax Avenue en Los Ángeles con Patricia y Sandy. Senté a Patricia a mi izquierda y volqué toda mi atención en ella. Fueron al baño, y cuando regresaron les dije que cambiaran de lugar. Entonces comencé a hacer lo que Nicholas van Hooten había aconsejado, pero Patricia no toleró ninguna tontería como esa. Se levantó y salió del cine, ofendida, humillada y furiosa. Quise correr tras ella y disculparme, pero Sandra me detuvo.
«Déjala ir», dijo con una sonrisa venenosa. «Es una chica grande. Tiene suficiente dinero para tomar un taxi e irse a casa».
Caí en la trampa y me quedé en el cine besando a Sandra, bastante nervioso y lleno de culpa. Estaba en medio de un beso apasionado cuando sentí que alguien me tiraba del pelo hacia atrás. Era Patricia. La fila de asientos estaba suelta y se inclinó hacia atrás. La atlética Patricia saltó fuera del camino antes de que los asientos donde estábamos sentados se estrellaran contra la fila de asientos de atrás. Oí los gritos asustados de dos espectadores que estaban sentados al final de la fila, junto al pasillo.
El consejo de Nicholas van Hooten fue un consejo miserable. Patricia, Sandra y yo regresamos a casa en absoluto silencio. Arreglamos nuestras diferencias, en medio de promesas muy extrañas, lágrimas, y todo lo demás. El resultado de nuestra relación a tres bandas fue que, al final, casi nos destruimos. No estábamos preparados para tal empresa. No sabíamos cómo resolver los problemas de afecto, moralidad, deber y costumbres sociales. No podía dejar a una por la otra, y ellas no podían dejarme a mí. Un día, en el clímax de una tremenda agitación, y por puro desespero, los tres huimos en diferentes direcciones, para no volver a vernos nunca más.
Me sentí devastado. Nada de lo que hice pudo borrar su impacto en mi vida. Dejé Los Ángeles y me ocupé con un sinfín de cosas en un esfuerzo por aplacar mi anhelo. Sin exagerar en lo más mínimo, puedo decir sinceramente que caí en las profundidades del infierno, creía yo, para no volver a emerger jamás. Si no hubiera sido por la influencia que don Juan tuvo en mi vida y en mi persona, nunca habría sobrevivido a mis demonios privados. Le dije a don Juan que sabía que todo lo que había hecho estaba mal, que no tenía por qué involucrar a gente tan maravillosa en enredos tan sórdidos y estúpidos que no estaba preparado para enfrentar.
«Lo que estaba mal», dijo don Juan, «era que los tres eran ególatras perdidos. Su autoimportancia casi los destruye. Si no tienes autoimportancia, solo tienes sentimientos».
«Compláceme», continuó, «y haz el siguiente ejercicio simple y directo que podría significar el mundo para ti: elimina de tu memoria de esas dos chicas cualquier declaración que te hagas a ti mismo como ‘Ella me dijo esto o aquello, y gritó, ¡y la otra gritó, a MÍ!’ y quédate en el nivel de tus sentimientos. Si no hubieras sido tan autoimportante, ¿qué habrías tenido como residuo irreductible?».
«Mi amor imparcial por ellas», dije, casi ahogándome.
«¿Y es menor hoy que entonces?», preguntó don Juan.
«No, no lo es, don Juan», dije con sinceridad, y sentí la misma punzada de angustia que me había perseguido durante años.
«Esta vez, abrázalas desde tu silencio», dijo. «No seas un gilipollas mezquino. Abrázalas totalmente por última vez. Pero intenta que esta sea la última vez en la Tierra. Inténtalo desde tu oscuridad. Si vales lo que pesas», continuó, «cuando les hagas tu regalo, resumirás toda tu vida dos veces. Actos de esta naturaleza hacen que los guerreros se vuelvan aéreos, casi vaporosos».
Siguiendo las órdenes de don Juan, me tomé la tarea a pecho. Me di cuenta de que si no salía victorioso, don Juan no era el único que iba a perder. Yo también perdería algo, y lo que fuera que iba a perder era tan importante para mí como lo que don Juan había descrito como importante para él. Iba a perder mi oportunidad de enfrentarme al infinito y ser consciente de ello.
El recuerdo de Patricia Turner y Sandra Flanagan me puso en un estado de ánimo terrible. La devastadora sensación de pérdida irreparable que me había perseguido todos estos años era tan vívida como siempre. Cuando don Juan exacerbó ese sentimiento, supe a ciencia cierta que hay ciertas cosas que pueden permanecer con nosotros, en los términos de don Juan, de por vida y quizás más allá. Tenía que encontrar a Patricia Turner y Sandra Flanagan. La recomendación final de don Juan fue que si las encontraba, no podía quedarme con ellas. Solo podía tener tiempo para expiar, para envolver a cada una de ellas con todo el afecto que sentía, sin las voces airadas de la recriminación, la autocompasión o la egomanía.
Me embarqué en la colosal tarea de averiguar qué había sido de ellas, dónde estaban. Empecé por hacer preguntas a la gente que conocía a sus padres. Sus padres se habían mudado de Los Ángeles, y nadie podía darme una pista sobre dónde encontrarlos. No había nadie con quien hablar. Pensé en poner un anuncio personal en el periódico. Pero luego pensé que quizás se habían mudado de California. Finalmente tuve que contratar a un investigador privado. A través de sus conexiones con oficinas oficiales de registros y demás, las localizó en un par de semanas.
Vivían en Nueva York, a poca distancia la una de la otra, y su amistad era tan estrecha como siempre. Fui a Nueva York y abordé primero a Patricia Turner. No había llegado al estrellato en Broadway como había querido, pero formaba parte de una producción. No quise saber si era en calidad de intérprete o de gerente. La visité en su oficina. No me dijo lo que hacía. Se sorprendió de verme. Lo que hicimos fue simplemente sentarnos juntos, tomarnos de la mano y llorar. Tampoco le dije lo que hacía. Dije que había venido a verla porque quería darle un regalo que expresara mi gratitud, y que me embarcaba en un viaje del que no tenía intención de volver.
«¿Por qué palabras tan ominosas?», preguntó, aparentemente genuinamente alarmada. «¿Qué piensas hacer? ¿Estás enfermo? No pareces enfermo».
«Fue una declaración metafórica», le aseguré. «Vuelvo a Sudamérica, y tengo la intención de buscar fortuna allí. La competencia es feroz, y las circunstancias son muy duras, eso es todo. Si quiero tener éxito, tendré que darlo todo».
Pareció aliviada y me abrazó. Se veía igual, excepto que mucho más grande, mucho más poderosa, más madura, muy elegante. Le besé las manos y el afecto más abrumador me envolvió. Don Juan tenía razón. Privado de recriminaciones, todo lo que tenía eran sentimientos.
«Quiero hacerte un regalo, Patricia Turner», dije. «Pídeme lo que quieras, y si está a mi alcance, te lo conseguiré».
«¿Te hiciste rico?», dijo y se rió. «Lo bueno de ti es que nunca tuviste nada, y nunca tendrás. Sandra y yo hablamos de ti casi todos los días. Te imaginamos aparcando coches, viviendo de las mujeres, etcétera, etcétera. Lo siento, no podemos evitarlo, pero todavía te queremos».
Insistí en que me dijera lo que quería. Comenzó a llorar y a reír al mismo tiempo.
«¿Me vas a comprar un abrigo de visón?», me preguntó entre sollozos.
Le alboroté el pelo y le dije que sí.
«Si no te gusta, lo devuelves a la tienda y te devuelven el dinero», dije.
Se rió y me dio un puñetazo como solía hacerlo. Tenía que volver al trabajo, y nos despedimos después de que le prometí que volvería a verla, pero que si no lo hacía, quería que entendiera que la fuerza de mi vida me estaba arrastrando en todas direcciones, pero que guardaría su recuerdo en mí por el resto de mi vida y quizás más allá. Sí volví, pero solo para ver desde la distancia cómo le entregaban el abrigo de visón. Oí sus gritos de alegría.
Esa parte de mi tarea estaba terminada. Me fui, pero no estaba vaporoso, como don Juan había dicho que estaría. Había abierto una vieja herida y había empezado a sangrar. No llovía exactamente afuera; era una fina niebla que parecía penetrar hasta la médula de mis huesos.
Luego, fui a ver a Sandra Flanagan. Vivía en uno de los suburbios de Nueva York a los que se llega en tren. Llamé a su puerta. Sandra abrió y me miró como si yo fuera un fantasma. Todo el color se le fue del rostro. Estaba más hermosa que nunca, quizás porque se había rellenado y parecía tan grande como una casa.
«¡Pero, tú, tú, tú!», balbuceó, sin ser capaz de articular mi nombre.
Sollozó, y pareció indignada y llena de reproches por un momento. No le di la oportunidad de continuar. Mi silencio fue total. Al final, la afectó. Me dejó entrar y nos sentamos en su sala de estar.
«¿Qué haces aquí?», dijo, bastante más tranquila. «¡No puedes quedarte! ¡Soy una mujer casada! ¡Tengo tres hijos! Y soy muy feliz en mi matrimonio».
Disparando sus palabras rápidamente, como una ametralladora, me dijo que su marido era muy confiable, no demasiado imaginativo pero un buen hombre, que no era sensual, que tenía que tener mucho cuidado porque él se cansaba muy fácilmente cuando hacían el amor, que se enfermaba fácilmente y a veces no podía ir a trabajar pero que se las había arreglado para producir tres hermosos hijos, y que después de su tercer hijo, su marido, cuyo nombre parecía ser Herbert, simplemente había renunciado. Ya no lo tenía, pero a ella no le importaba.
Intenté calmarla asegurándole una y otra vez que había venido a visitarla solo por un momento, que no era mi intención alterar su vida ni molestarla de ninguna manera. Le describí lo difícil que había sido encontrarla.
«He venido aquí para despedirme de ti», dije, «y para decirte que eres el amor de mi vida. Quiero hacerte un regalo simbólico, un símbolo de mi gratitud y mi afecto imperecedero».
Pareció profundamente afectada. Sonrió abiertamente como solía hacerlo. la separación entre sus dientes la hacía parecer infantil. Le comenté que estaba más hermosa que nunca, lo cual era la verdad para mí.
Se rió y dijo que iba a empezar una dieta estricta, y que si hubiera sabido que venía a verla, habría empezado su dieta hace mucho tiempo. Pero que empezaría ahora, y que la próxima vez la encontraría tan delgada como siempre había estado. Reiteró el horror de nuestra vida juntos y lo profundamente afectada que había estado. Incluso había pensado, a pesar de ser una católica devota, en suicidarse, pero había encontrado en sus hijos el consuelo que necesitaba; lo que habíamos hecho eran rarezas de la juventud que nunca se borrarían, pero que tenían que ser barridas bajo la alfombra.
Cuando le pregunté si había algún regalo que pudiera hacerle como muestra de mi gratitud y afecto por ella, se rió y dijo exactamente lo que Patricia Turner había dicho: que yo no tenía dónde caerme muerto, ni lo tendría nunca, porque así era yo. Insistí en que nombrara algo.
«¿Puedes comprarme una camioneta donde quepan todos mis hijos?», dijo, riendo. «Quiero una Pontiac, o una Oldsmobile, con todos los adornos».
Lo dijo sabiendo en el fondo de su corazón que yo no podría hacerle tal regalo. Pero lo hice.
Conduje el coche del concesionario, siguiéndolo mientras le entregaba la camioneta al día siguiente, y desde el coche aparcado donde me escondía, oí su sorpresa; pero congruente con su ser sensual, su sorpresa no fue una expresión de deleite. Fue una reacción corporal, un sollozo de angustia, de perplejidad. Lloró, pero supe que no lloraba porque había recibido el regalo. Estaba expresando un anhelo que tenía ecos en mí. Me encogí en el asiento del coche. En mi viaje en tren a Nueva York, y en mi vuelo a Los Ángeles, la sensación que persistía era que mi vida se estaba acabando; se me escapaba como arena entre los dedos. No me sentí de ninguna manera liberado o cambiado al dar las gracias y despedirme. Todo lo contrario, sentí la carga de ese extraño afecto más profundamente que nunca. Tenía ganas de llorar. Lo que pasaba por mi mente una y otra vez eran los títulos que mi amigo Rodrigo Cummings había inventado para libros que nunca se escribirían. Se especializaba en escribir títulos. Su favorito era «Todos moriremos en Hollywood»; otro era «Nunca cambiaremos»; y mi favorito, el que compré por diez dólares, era «De la vida y los pecados de Rodrigo Cummings». Todos esos títulos jugaban en mi mente. Yo era Rodrigo Cummings, y estaba atrapado en el tiempo y el espacio, y amaba a dos mujeres más que a mi vida, y eso nunca cambiaría. Y como el resto de mis amigos, moriría en Hollywood.
Le conté todo esto a don Juan en mi informe de lo que consideré mi pseudo-éxito. Él lo descartó sin pudor. Dijo que lo que sentía era simplemente el resultado de la autocomplacencia y la autocompasión, y que para despedirse y dar las gracias, y decirlo en serio y sostenerlo, los hechiceros tenían que rehacerse a sí mismos.
«Vence tu autocompasión ahora mismo», exigió. «Vence la idea de que estás herido y ¿qué tienes como residuo irreductible?».
Lo que tenía como residuo irreductible era la sensación de que les había hecho mi regalo definitivo a ambas. No con el espíritu de renovar nada, ni de dañar a nadie, incluido yo mismo, sino con el verdadero espíritu que don Juan había intentado señalarme: con el espíritu de un guerrero-viajero cuya única virtud, había dicho, es mantener viva la memoria de todo lo que lo ha afectado, cuya única forma de dar las gracias y despedirse era mediante este acto de magia: de guardar en su silencio todo lo que ha amado.
(Carlos Castaneda, El Lado Activo del Infinito)