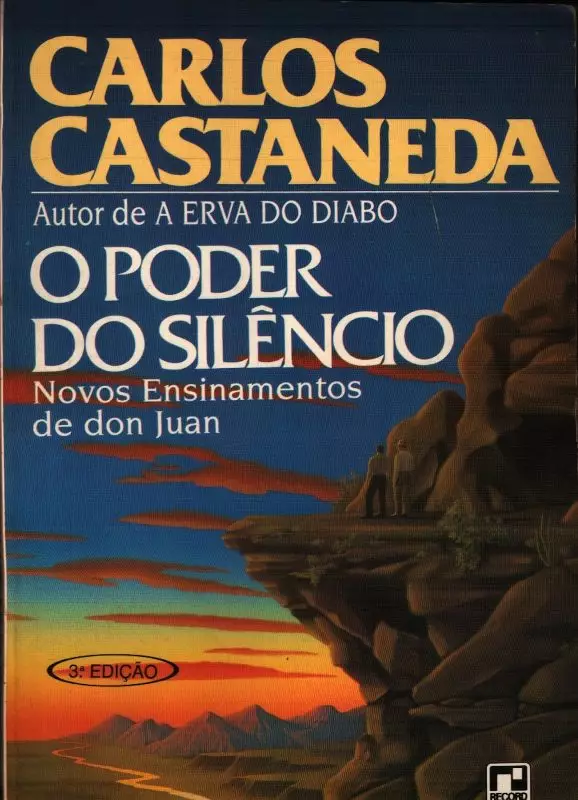Solo había un sendero que llevaba a la meseta plana. Una vez que estuvimos en la meseta misma, me di cuenta de que no era tan extensa como había parecido cuando la miré desde la distancia. La vegetación en la meseta no era diferente de la vegetación de abajo: arbustos leñosos de un verde desvaído que tenían la apariencia ambigua de árboles.
Al principio, no vi el abismo. Fue solo cuando don Juan me llevó a él que me di cuenta de que la meseta terminaba en un precipicio; no era realmente una meseta, sino simplemente la cima plana de una montaña de buen tamaño. La montaña era redonda y estaba erosionada en sus caras este y sur; sin embargo, en parte de sus lados oeste y norte, parecía haber sido cortada con un cuchillo. Desde el borde del precipicio, pude ver el fondo del barranco, quizás a seiscientos pies más abajo. Estaba cubierto con los mismos arbustos leñosos que crecían por todas partes.
Toda una hilera de pequeñas montañas al sur y al norte de esa cima daba la clara impresión de que habían sido parte de un cañón gigantesco, de millones de años de antigüedad, excavado por un río que ya no existía. Los bordes de ese cañón habían sido borrados por la erosión. En ciertos puntos habían sido nivelados con el suelo. La única porción aún intacta era el área donde yo estaba parado.
«Es roca sólida», dijo don Juan como si estuviera leyendo mis pensamientos. Señaló con la barbilla hacia el fondo del barranco. «Si algo cayera desde este borde hasta el fondo, se haría añicos contra la roca, allá abajo».
Este fue el diálogo inicial entre don Juan y yo, ese día, en esa cima de montaña. Antes de ir allí, me había dicho que su tiempo en la Tierra había llegado a su fin. Se iba en su viaje definitivo. Sus declaraciones fueron devastadoras para mí. Realmente perdí el control y entré en un dichoso estado de fragmentación, quizás similar a lo que la gente experimenta cuando tiene un colapso mental. Pero había un fragmento central de mí mismo que permanecía cohesionado: el yo de mi infancia. El resto era vaguedad, incertidumbre. Había estado fragmentado durante tanto tiempo que volver a fragmentarme era la única salida a mi devastación.
Una interacción de lo más peculiar entre diferentes niveles de mi conciencia tuvo lugar después. Don Juan, su cohorte don Genaro, dos de sus aprendices, Pablito y Néstor, y yo habíamos subido a esa cima de montaña. Pablito, Néstor y yo estábamos allí para encargarnos de nuestra última tarea como aprendices: saltar a un abismo, un asunto de lo más misterioso, que don Juan me había explicado en varios niveles de conciencia pero que ha permanecido como un enigma para mí hasta el día de hoy.
Don Juan dijo en broma que debería sacar mi bloc de notas y empezar a tomar notas sobre nuestros últimos momentos juntos. Me dio un codazo suave en las costillas y me aseguró, mientras ocultaba su risa, que habría sido lo más apropiado, ya que había comenzado en el camino de los guerreros-viajeros tomando notas. Don Genaro intervino y dijo que otros guerreros-viajeros antes que nosotros se habían parado en esa misma cima plana antes de embarcarse en su viaje a lo desconocido. Don Juan se volvió hacia mí y con voz suave dijo que pronto entraría en el infinito por la fuerza de mi poder personal, y que él y don Genaro solo estaban allí para despedirme. Don Genaro intervino de nuevo y dijo que yo también estaba allí para hacer lo mismo por ellos.
«Una vez que hayas entrado en el infinito», dijo don Juan, «no puedes depender de nosotros para que te traigamos de vuelta. Se necesita entonces tu decisión. Solo tú puedes decidir si regresar o no. También debo advertirte que pocos guerreros-viajeros sobreviven a este tipo de encuentro con el infinito. El infinito es tentador más allá de toda creencia. Un guerrero-viajero encuentra que regresar al mundo del desorden, la compulsión, el ruido y el dolor es un asunto de lo más desagradable. Debes saber que tu decisión de quedarte o regresar no es una cuestión de elección razonable, sino una cuestión de intentarlo».
«Si eliges no regresar», continuó, «desaparecerás como si la tierra te hubiera tragado. Pero si eliges volver, debes apretarte el cinturón y esperar como un verdadero guerrero-viajero hasta que tu tarea, sea cual sea, esté terminada, ya sea con éxito o con derrota».
Un cambio muy sutil comenzó a producirse en mi conciencia entonces. Comencé a recordar rostros de personas, pero no estaba seguro de haberlas conocido; extraños sentimientos de angustia y afecto comenzaron a aumentar. La voz de don Juan ya no era audible. Anhelaba a personas que sinceramente dudaba haber conocido alguna vez. De repente me poseyó el amor más insoportable por esas personas, quienesquiera que fueran. Mis sentimientos por ellas estaban más allá de las palabras y, sin embargo, no podía decir quiénes eran. Solo sentía su presencia, como si hubiera vivido otra vida antes, o como si sintiera por personas en un sueño. Sentí que sus formas externas cambiaban; comenzaban siendo altas y terminaban siendo menudas. Lo que quedaba intacto era su esencia, la misma cosa que producía mi anhelo insoportable por ellas.
Don Juan se acercó a mi lado y me dijo: «El acuerdo era que permanecieras en la conciencia del mundo cotidiano». Su voz era áspera y autoritaria. «Hoy vas a cumplir una tarea concreta», continuó, «el último eslabón de una larga cadena; y debes hacerlo en tu estado de ánimo más absoluto de razón».
Nunca había oído a don Juan hablarme en ese tono de voz. Era un hombre diferente en ese instante, pero me resultaba completamente familiar. Le obedecí dócilmente y volví a la conciencia del mundo de la vida cotidiana. Sin embargo, no sabía que estaba haciendo esto. Me pareció, ese día, como si hubiera consentido a don Juan por miedo y respeto.
Don Juan me habló a continuación en el tono al que estaba acostumbrado. Lo que dijo también fue muy familiar. Dijo que la columna vertebral de un guerrero-viajero es la humildad y la eficiencia, actuar sin esperar nada y soportar todo lo que se le presente.
En ese punto pasé por otro cambio en mi nivel de conciencia. Mi mente se centró en un pensamiento, o un sentimiento de angustia. Supe entonces que había hecho un pacto con algunas personas para morir con ellas, y no podía recordar quiénes eran. Sentí, sin la menor duda, que estaba mal que muriera solo. Mi angustia se volvió insoportable.
Don Juan me habló. «Estamos solos», dijo. «Esa es nuestra condición, pero morir solo no es morir en soledad».
Tomé grandes bocanadas de aire para borrar mi tensión. Mientras respiraba profundamente, mi mente se aclaró.
«El gran problema con nosotros los hombres es nuestra fragilidad», continuó. «Cuando nuestra conciencia comienza a crecer, crece como una columna, justo en el punto medio de nuestro ser luminoso, desde el suelo hacia arriba. Esa columna tiene que alcanzar una altura considerable antes de que podamos confiar en ella. En este momento de tu vida, como hechicero, pierdes fácilmente el control sobre tu nueva conciencia. Cuando haces eso, olvidas todo lo que has hecho y visto en el camino de los guerreros-viajeros porque tu conciencia vuelve a la conciencia de tu vida cotidiana. Te he explicado que la tarea de todo hechicero varón es reclamar todo lo que ha hecho y visto en el camino de los guerreros-viajeros mientras estaba en nuevos niveles de conciencia. El problema de todo hechicero varón es que olvida fácilmente porque su conciencia pierde su nuevo nivel y cae al suelo a la menor provocación».
«Entiendo exactamente lo que estás diciendo, don Juan», dije. «Quizás esta es la primera vez que llego a la plena comprensión de por qué olvido todo, y por qué recuerdo todo más tarde. Siempre he creído que mis cambios se debían a una condición patológica personal; ahora sé por qué ocurren estos cambios, y sin embargo no puedo verbalizar lo que sé».
«No te preocupes por las verbalizaciones», dijo don Juan. «Verbalizarás todo lo que quieras a su debido tiempo. Hoy, debes actuar desde tu silencio interno, desde lo que sabes sin saber. Sabes a la perfección lo que tienes que hacer, pero este conocimiento aún no está del todo formulado en tus pensamientos».
A nivel de pensamientos o sensaciones concretas, todo lo que tenía eran vagos sentimientos de saber algo que no formaba parte de mi mente. Tuve, entonces, la sensación más clara de haber dado un gran paso hacia abajo; algo parecía haber caído dentro de mí. Fue casi un sobresalto. Supe que había entrado en otro nivel de conciencia en ese instante.
Don Juan me dijo entonces que es obligatorio que un guerrero-viajero se despida de todas las personas que deja atrás. Debe decir su adiós en voz alta y clara para que su grito y sus sentimientos queden grabados para siempre en esas montañas.
Dudé durante mucho tiempo, no por timidez, sino porque no sabía a quién incluir en mis agradecimientos. Había interiorizado completamente el concepto de los hechiceros de que los guerreros-viajeros no pueden deberle nada a nadie.
Don Juan me había inculcado un axioma de hechicero: «Los guerreros-viajeros pagan elegantemente, generosamente y con una facilidad inigualable cada favor, cada servicio que se les presta. De esta manera, se deshacen de la carga de estar en deuda».
Había pagado, o estaba en proceso de pagar, a todos los que me habían honrado con su cuidado o preocupación. Había recapitulado mi vida hasta tal punto que no había dejado piedra sin remover. Sinceramente creía en aquellos días que no le debía nada a nadie. Expresé mis creencias y mi vacilación a don Juan.
Don Juan dijo que efectivamente había recapitulado mi vida a fondo, pero añadió que estaba lejos de estar libre de deudas.
«¿Y tus fantasmas?», continuó. «¿Aquellos a los que ya no puedes tocar?».
Sabía de lo que hablaba. Durante mi recapitulación, le había contado cada incidente de mi vida. De los cientos de incidentes que le relaté, había aislado tres como muestras de deudas que contraje muy temprano en la vida, y a eso se sumaba mi deuda con la persona que fue instrumental en mi encuentro con él. Le había agradecido profusamente a mi amigo, y tuve la sensación de que algo ahí fuera reconoció mis agradecimientos. Los otros tres habían permanecido como historias de mi vida, historias de personas que me habían dado un regalo inconcebible, y a quienes nunca había agradecido.
Una de estas historias tenía que ver con un hombre que conocí cuando era niño. Su nombre era Sr. Leandro Acosta. Era el archienemigo de mi abuelo, su verdadero némesis. Mi abuelo había acusado a este hombre repetidamente de robar gallinas de su granja de pollos. El hombre no era un vagabundo, sino alguien que no tenía un trabajo estable y definido. Era una especie de inconformista, un jugador, un maestro de muchos oficios: manitas, curandero autodidacta, cazador y proveedor de especímenes de plantas e insectos para herbolarios y curanderos locales, y de cualquier tipo de ave o mamífero para taxidermistas o tiendas de mascotas.
La gente creía que ganaba muchísimo dinero, pero que no podía conservarlo ni invertirlo. Sus detractores y amigos por igual creían que podría haber establecido el negocio más próspero de la zona, haciendo lo que mejor sabía —buscar plantas y cazar animales—, pero que estaba maldito con una extraña enfermedad del espíritu que lo volvía inquieto, incapaz de atender a nada por mucho tiempo.
Un día, mientras daba un paseo por el borde de la granja de mi abuelo, noté que alguien me observaba desde entre los espesos arbustos al borde del bosque. Era el Sr. Acosta. Estaba en cuclillas dentro de los arbustos de la selva misma y habría estado totalmente fuera de la vista de no ser por mis agudos ojos de ocho años.
«No es de extrañar que mi abuelo piense que viene a robar gallinas», pensé. Creía que nadie más que yo podría haberlo notado; estaba completamente oculto por su inmovilidad. Había captado la diferencia entre los arbustos y su silueta más por el sentimiento que por la vista. Me acerqué a él. El hecho de que la gente lo rechazara tan viciosamente, o lo quisiera tan apasionadamente, me intrigaba sin fin.
«¿Qué está haciendo ahí, Sr. Acosta?», pregunté atrevidamente.
«Estoy cagando mientras miro la granja de tu abuelo», dijo, «así que mejor lárgate antes de que me levante, a menos que te guste el olor a mierda».
Me alejé un poco. Quería saber si realmente estaba haciendo lo que decía. Lo estaba. Se levantó. Pensé que iba a salir del arbusto y entrar en las tierras de mi abuelo y quizás cruzar hacia la carretera, pero no lo hizo. Comenzó a caminar hacia adentro, hacia la selva.
«¡Oiga, oiga, Sr. Acosta!», grité. «¿Puedo ir con usted?».
Noté que había dejado de caminar; de nuevo fue más un sentimiento que una visión real porque el arbusto era muy denso.
«Ciertamente puedes venir conmigo si puedes encontrar una entrada al arbusto», dijo.
Eso no fue difícil para mí. En mis horas de ocio, había marcado una entrada al arbusto con una roca de buen tamaño. Había descubierto a través de un proceso interminable de prueba y error que había un espacio para arrastrarse allí, que si lo seguía durante tres o cuatro metros se convertía en un verdadero sendero en el que podía ponerme de pie y caminar.
El Sr. Acosta se acercó a mí y dijo: «¡Bravo, chico! Lo has conseguido. Sí, ven conmigo si quieres».
Ese fue el comienzo de mi asociación con el Sr. Leandro Acosta. Íbamos a expediciones de caza diarias. Nuestra asociación se volvió tan obvia, ya que yo estaba fuera de casa desde el amanecer hasta el atardecer, sin que nadie supiera nunca a dónde iba, que finalmente mi abuelo me amonestó severamente.
«Debes seleccionar tus amistades», dijo, «o terminarás siendo como ellas. No toleraré que este hombre te afecte de ninguna manera imaginable. Ciertamente podría transmitirte su elán, sí. Y podría influir en tu mente para que sea igual a la suya: inútil. Te lo digo, si no pones fin a esto, lo haré yo. Enviaré a las autoridades tras él por cargos de robar mis gallinas, porque sabes muy bien que viene todos los días y las roba».
Intenté mostrarle a mi abuelo lo absurdo de sus acusaciones. El Sr. Acosta no necesitaba robar gallinas. Tenía la inmensidad de esa selva a su disposición. Podría haber extraído de esa selva cualquier cosa que quisiera. Pero mis argumentos enfurecieron aún más a mi abuelo. Entonces me di cuenta de que mi abuelo envidiaba en secreto la libertad del Sr. Acosta, y el Sr. Acosta se transformó para mí, por esta revelación, de un simpático cazador en la expresión última de lo que es a la vez prohibido y deseado.
Intenté reducir mis encuentros con el Sr. Acosta, pero la atracción era simplemente demasiado abrumadora para mí. Entonces, un día, el Sr. Acosta y tres de sus amigos me propusieron que hiciera algo que el Sr. Acosta nunca antes había hecho: atrapar un buitre vivo, ileso. Me explicó que los buitres de la zona, que eran enormes, con una envergadura de cinco a seis pies, tenían siete tipos diferentes de carne en sus cuerpos, y cada uno de esos siete tipos servía para un propósito curativo específico. Dijo que el estado deseado era que el cuerpo del buitre no estuviera herido. El buitre tenía que ser matado con un tranquilizante, no con violencia. Era fácil dispararles, pero en ese caso, la carne perdía su valor curativo. Así que el arte era atraparlos vivos, algo que él nunca había hecho. Había descubierto, sin embargo, que con mi ayuda y la ayuda de sus tres amigos tenía el problema resuelto. Me aseguró que la suya era una conclusión natural a la que había llegado después de cientos de ocasiones en las que había observado el comportamiento de los buitres.
«Necesitamos un burro muerto para realizar esta hazaña, algo que tenemos», declaró con ebullición.
Me miró, esperando que le hiciera la pregunta de qué se haría con el burro muerto. Como no se hizo la pregunta, continuó.
«Quitamos los intestinos, y ponemos unos palos ahí dentro para mantener la redondez de la barriga».
«El líder de los urubúes de cabeza roja es el rey; es el más grande, el más inteligente», continuó. «No existen ojos más agudos. Eso es lo que lo convierte en un rey. Será él quien aviste el burro muerto, y el primero que aterrice sobre él. Aterrizará a favor del viento del burro para oler realmente que está muerto. Los intestinos y los órganos blandos que vamos a sacar del vientre del burro los amontonaremos junto a su trasero, afuera. De esta manera, parece que un gato montés ya ha comido parte de él.»
«Luego, perezosamente, el buitre se acercará al burro. Se tomará su tiempo. Vendrá saltando-volando, y luego aterrizará en la cadera del burro muerto y comenzará a mecer el cuerpo del burro. Lo voltearía si no fuera por los cuatro palos que clavaremos en el suelo como parte de la armadura. Se parará en la cadera por un rato; esa será la señal para que otros buitres vengan y aterricen allí cerca. Solo cuando tenga tres o cuatro de sus compañeros con él, el rey buitre comenzará su trabajo.»
«¿Y cuál es mi papel en todo esto, Sr. Acosta?», pregunté.
«Te escondes dentro del burro», dijo con una expresión impávida. «No tiene nada de especial. Te doy un par de guantes de cuero especialmente diseñados, y te sientas allí y esperas hasta que el rey urubú desgarre el ano del burro muerto con su enorme y poderoso pico y meta la cabeza para empezar a comer. Entonces lo agarras por el cuello con ambas manos y no lo sueltas.»
«Mis tres amigos y yo nos esconderemos a caballo en un profundo barranco. Estaré observando la operación con prismáticos. Cuando vea que has agarrado al rey buitre por el cuello, vendremos a todo galope y nos lanzaremos sobre el buitre para someterlo.»
«¿Puede someter a ese buitre, Sr. Acosta?», le pregunté. No es que dudara de su habilidad, solo quería estar seguro.
«¡Claro que puedo!», dijo con toda la confianza del mundo. «Todos llevaremos guantes y polainas de cuero. Las garras del buitre son bastante poderosas. Podrían romper una tibia como una ramita».
No había salida para mí. Estaba atrapado, clavado por una excitación exorbitante. Mi admiración por el Sr. Leandro Acosta no conocía límites en ese momento. Lo veía como un verdadero cazador: ingenioso, astuto, conocedor. «¡De acuerdo, hagámoslo entonces!», dije.
«¡Ese es mi chico!», dijo el Sr. Acosta. «Esperaba tanto de ti.» Puso una manta gruesa detrás de su silla, y uno de sus amigos simplemente me levantó y me puso en el caballo del Sr. Acosta, justo detrás de la silla, sentado sobre la manta.
«Agárrate a la silla», dijo el Sr. Acosta, «y mientras te agarras a la silla, agarra también la manta».
Partimos a un trote pausado. Cabalgamos durante quizás una hora hasta que llegamos a unas tierras planas, secas y desoladas. Nos detuvimos junto a una tienda que se parecía al puesto de un vendedor en un mercado. Tenía un techo plano para dar sombra. Debajo de ese techo había un burro marrón muerto. No parecía tan viejo; parecía un burro adolescente.
Ni el Sr. Acosta ni sus amigos me explicaron si habían encontrado o matado al burro muerto. Esperé a que me lo dijeran, pero no iba a preguntar. Mientras hacían los preparativos, el Sr. Acosta explicó que la tienda estaba en su lugar porque los buitres estaban al acecho desde grandes distancias, circulando muy alto, fuera de la vista, pero ciertamente capaces de ver todo lo que estaba sucediendo.
«Esas criaturas son criaturas solo de la vista», dijo el Sr. Acosta. «Tienen oídos miserables, y sus narices no son tan buenas como sus ojos. Tenemos que tapar todos los agujeros de la carcasa. No quiero que espíes por ningún agujero, porque verán tu ojo y nunca bajarán. No deben ver nada».
Pusieron unos palos dentro del vientre del burro y los cruzaron, dejando suficiente espacio para que yo me metiera. En un momento, finalmente me atreví a hacer la pregunta que me moría por hacer.
«Dígame, Sr. Acosta, este burro seguramente murió de enfermedad, ¿no? ¿Cree que su enfermedad podría afectarme?».
El Sr. Acosta alzó los ojos al cielo. «¡Vamos! No puedes ser tan tonto. Las enfermedades de los burros no se transmiten al hombre. Vivamos esta aventura y no nos preocupemos por detalles estúpidos. Si fuera más bajo, yo mismo estaría dentro de la barriga de ese burro. ¿Sabes lo que es atrapar al rey de los urubúes?».
Le creí. Sus palabras fueron suficientes para tender un manto de confianza inigualable sobre mí. No iba a enfermarme y perder el evento de los eventos.
El temido momento llegó cuando el Sr. Acosta me metió dentro del burro. Luego estiraron la piel sobre la armadura y comenzaron a coserla para cerrarla. Dejaron, sin embargo, una gran área abierta en la parte inferior, contra el suelo, para que el aire circulara. El momento horrendo para mí llegó cuando la piel se cerró finalmente sobre mi cabeza como la tapa de un ataúd. Respiré con dificultad, pensando solo en la emoción de agarrar al rey de los buituras por el cuello.
El Sr. Acosta me dio instrucciones de última hora. Dijo que me avisaría con un silbido que se asemejaba al canto de un pájaro cuando el rey buitre estuviera volando alrededor y cuando hubiera aterrizado, para mantenerme informado y evitar que me inquietara o me impacientara. Luego los oí desmontar la tienda, seguido por el galope de sus caballos alejándose. Fue una buena cosa que no hubieran dejado ni un solo espacio abierto para mirar, porque eso es lo que habría hecho. La tentación de mirar hacia arriba y ver lo que estaba pasando era casi irresistible.
Pasó mucho tiempo en el que no pensé en nada. Luego oí el silbido del Sr. Acosta y supuse que el rey buitre estaba circulando. Mi suposición se convirtió en certeza cuando oí el batir de alas poderosas, y luego, de repente, el cuerpo del burro muerto comenzó a mecerse como si estuviera en una tormenta de viento. Luego sentí un peso sobre el cuerpo del burro, y supe que el rey buitre había aterrizado sobre el burro y ya no se movía. Oí el batir de otras alas y el silbido del Sr. Acosta a lo lejos. Entonces me preparé para lo inevitable. El cuerpo del burro comenzó a temblar mientras algo empezaba a rasgar la piel.
Entonces, de repente, una cabeza enorme y fea con una cresta roja, un pico enorme y un ojo penetrante y abierto irrumpió. Grité de espanto y agarré el cuello con ambas manos. Creo que aturdí al rey buitre por un instante porque no hizo nada, lo que me dio la oportunidad de agarrarle el cuello aún más fuerte, y entonces se desató el infierno. Dejó de estar aturdido y empezó a tirar con tal fuerza que me estrellé contra la estructura, y al instante siguiente estaba parcialmente fuera del cuerpo del burro, armadura y todo, agarrado al cuello de la bestia invasora para salvar mi vida.
Oí el caballo de M. Acosta galopando a lo lejos. Le oí gritar: «¡Suéltalo, muchacho, suéltalo, se va a volar contigo!».
El rey buitre, de hecho, iba a volar conmigo agarrado a su cuello o a desgarrarme con la fuerza de sus garras. La razón por la que no podía alcanzarme era porque su cabeza estaba hundida hasta la mitad en las vísceras y la armadura. Sus garras seguían resbalando en los intestinos sueltos y nunca me tocaron realmente. Otra cosa que me salvó fue que la fuerza del buitre se empleaba en sacar su cuello de mi agarre y no podía mover sus garras lo suficientemente hacia adelante como para herirme realmente. Lo siguiente que supe fue que M. Acosta había aterrizado sobre el buitre en el preciso momento en que mis guantes de cuero se me salieron de las manos.
El Sr. Acosta estaba fuera de sí de alegría. «¡Lo logramos, chico, lo logramos!», dijo. «La próxima vez, tendremos estacas más largas en el suelo que el buitre no pueda arrancar, y estarás atado a la estructura».
Mi relación con el Sr. Acosta había durado lo suficiente como para que atrapáramos un buitre. Luego, mi interés en seguirlo desapareció tan misteriosamente como había aparecido y nunca tuve realmente la oportunidad de agradecerle por todas las cosas que me había enseñado.
Don Juan dijo que me había enseñado la paciencia de un cazador en el mejor momento para aprenderla; y sobre todo, me había enseñado a obtener de la soledad todo el consuelo que un cazador necesita.
«No puedes confundir la soledad con el estar solo», me explicó una vez don Juan. «La soledad para mí es psicológica, de la mente. El estar solo es físico. Una es debilitante, la otra reconfortante».
Por todo esto, había dicho don Juan, yo estaba en deuda con el Sr. Acosta para siempre, entendiera o no la deuda de la manera en que la entienden los guerreros-viajeros.
La segunda persona con la que don Juan pensaba que yo estaba en deuda era un niño de diez años que conocí mientras crecía. Se llamaba Armando Vélez. Al igual que su nombre, era extremadamente digno, almidonado, un pequeño anciano. Me caía muy bien porque era firme y a la vez muy amigable. Era alguien que no se dejaba intimidar fácilmente. Pelearía con cualquiera si fuera necesario y, sin embargo, no era un matón en absoluto.
Los dos solíamos ir de pesca. Solíamos pescar peces muy pequeños que vivían debajo de las rocas y que tenían que ser recogidos a mano. Poníamos los pececitos que pescábamos a secar al sol y los comíamos crudos, a veces todo el día.
También me gustaba el hecho de que era muy ingenioso y listo, además de ser ambidiestro. Podía lanzar una piedra con la mano izquierda más lejos que con la derecha. Teníamos juegos competitivos interminables en los que, para mi máximo disgusto, siempre ganaba. Solía disculparse conmigo por ganar diciendo: «Si reduzco la velocidad y te dejo ganar, me odiarás. Será una afrenta a tu hombría. Así que esfuérzate más».
Debido a su comportamiento excesivamente almidonado, solíamos llamarlo «Señor Vélez», pero el «Señor» se acortó a «Sho», una costumbre típica de la región de Sudamérica de donde vengo.
Un día, Sho Vélez me pidió algo bastante inusual. Comenzó su petición, naturalmente, como un desafío para mí. «Apuesto cualquier cosa», dijo, «a que sé algo que no te atreverías a hacer».
«¿De qué hablas, Sho Vélez?».
«No te atreverías a bajar un río en una balsa».
«Oh, sí que me atrevería. Lo he hecho en un río crecido. Una vez quedé varado en una isla durante ocho días. Tuvieron que dejarme caer comida a la deriva».
Esa era la verdad. Mi otro mejor amigo era un niño apodado el Pastor Loco. Una vez quedamos varados en una inundación en una isla, sin forma de que nadie nos rescatara. La gente del pueblo esperaba que la inundación arrasara la isla y nos matara a ambos. Dejaron derivar cestas de comida por el río con la esperanza de que aterrizaran en la isla, lo cual hicieron. Nos mantuvieron vivos de esta manera hasta que el agua bajó lo suficiente como para que pudieran alcanzarnos con una balsa y llevarnos a las orillas del río.
«No, este es un asunto diferente», continuó Sho Vélez con su actitud erudita. «Este implica ir en una balsa por un río subterráneo».
Señaló que una gran sección de un río local atravesaba una montaña. Esa sección subterránea del río siempre había sido un lugar de lo más intrigante para mí. Su entrada en la montaña era una cueva ominosa de tamaño considerable, siempre llena de murciélagos y con olor a amoníaco. A los niños de la zona se les decía que era la entrada al infierno: vapores de azufre, calor, hedor.
«¡Puedes apostar tus malditas botas, Sho Vélez, a que nunca me acercaré a ese río en mi vida!», dije, gritando. «¡Ni en diez vidas! ¡Tienes que estar realmente loco para hacer algo así!».
El rostro serio de Sho Vélez se volvió aún más solemne. «Oh», dijo, «entonces tendré que hacerlo solo. Por un momento pensé que podría incitarte a ir conmigo. Estaba equivocado. Pierdo yo».
«Oye, Sho Vélez, ¿qué te pasa? ¿Por qué diablos irías a ese lugar infernal?».
«Tengo que hacerlo», dijo con su vocecita ronca. «Verás, mi padre es tan loco como tú, excepto que es padre y esposo. Tiene seis personas que dependen de él. De lo contrario, estaría tan loco como una cabra. Mis dos hermanas, mis dos hermanos, mi madre y yo dependemos de él. Él es todo para nosotros».
No sabía quién era el padre de Sho Vélez. Nunca lo había visto. No sabía a qué se dedicaba. Sho Vélez reveló que su padre era un hombre de negocios, y que todo lo que poseía estaba en juego, por así decirlo.
«Mi padre ha construido una balsa y quiere ir. Quiere hacer esa expedición. Mi madre dice que solo está desahogándose, pero no confío en él», continuó Sho Vélez. «He visto tu mirada loca en sus ojos. Uno de estos días, lo hará, y estoy seguro de que morirá. Así que, voy a tomar su balsa e ir a ese río yo mismo. Sé que moriré, pero mi padre no».
Sentí algo como un choque eléctrico recorrer mi cuello, y me oí decir en el tono más agitado que se pueda imaginar: «¡Lo haré, Sho Vélez, lo haré. Sí, sí, será genial! ¡Iré contigo!».
Sho Vélez tenía una sonrisa socarrona en su rostro. La entendí como una sonrisa de felicidad por el hecho de que iba con él, no por el hecho de que había logrado atraerme. Expresó ese sentimiento en su siguiente frase. «Sé que si estás conmigo, sobreviviré», dijo.
No me importaba si Sho Vélez sobrevivía o no. Lo que me había galvanizado era su coraje. Sabía que Sho Vélez tenía las agallas para hacer lo que decía. Él y el Pastor Loco eran los únicos niños valientes del pueblo. Ambos tenían algo que yo consideraba único e inaudito: coraje. Nadie más en todo ese pueblo lo tenía. Los había puesto a prueba a todos. En lo que a mí respecta, cada uno de ellos estaba muerto, incluido el amor de mi vida, mi abuelo. Lo supe sin la menor duda cuando tenía diez años. La audacia de Sho Vélez fue una revelación asombrosa para mí. Quería estar con él hasta el amargo final.
Hicimos planes para encontrarnos al amanecer, lo cual hicimos, y los dos llevamos la ligera balsa de su padre durante tres o cuatro millas fuera de la ciudad, hacia unas bajas montañas verdes hasta la entrada de la cueva donde el río se volvía subterráneo. El olor a estiércol de murciélago era abrumador. Nos arrastramos sobre la balsa y nos empujamos hacia la corriente. La balsa estaba equipada con linternas, que tuvimos que encender inmediatamente. Estaba completamente oscuro dentro de la montaña y era húmedo y caluroso. El agua era lo suficientemente profunda para la balsa y lo suficientemente rápida como para que no necesitáramos remar.
Las linternas creaban sombras grotescas. Sho Vélez me susurró al oído que quizás era mejor no mirar en absoluto, porque era realmente algo más que aterrador. Tenía razón; era nauseabundo, opresivo. Las luces agitaron a los murciélagos que comenzaron a volar a nuestro alrededor, batiendo sus alas sin rumbo. A medida que nos adentrábamos más en la cueva, ya ni siquiera había murciélagos, solo aire estancado, pesado y difícil de respirar. Después de lo que me parecieron horas, llegamos a una especie de piscina donde el agua era muy profunda; apenas se movía. Parecía como si la corriente principal hubiera sido represada.
«Estamos atascados», me susurró de nuevo Sho Vélez al oído. «No hay forma de que la balsa pase, y no hay forma de que volvamos».
La corriente era simplemente demasiado fuerte para que intentáramos siquiera un viaje de regreso. Decidimos que teníamos que encontrar una salida. Entonces me di cuenta de que si nos poníamos de pie sobre la balsa, podíamos tocar el techo de la cueva, lo que significaba que el agua había sido represada casi hasta la cima de la cueva. En la entrada era como una catedral, de quizás cincuenta pies de altura. Mi única conclusión fue que estábamos encima de una piscina de unos cincuenta pies de profundidad.
Atamos la balsa a una roca y comenzamos a nadar hacia las profundidades, tratando de sentir un movimiento de agua, una corriente. Todo estaba húmedo y caliente en la superficie, pero muy frío a unos pocos pies por debajo. Mi cuerpo sintió el cambio de temperatura y me asusté, un extraño miedo animal que nunca antes había sentido. Salí a la superficie. Sho Vélez debió sentir lo mismo. Nos topamos en la superficie.
«Creo que estamos cerca de morir», dijo solemnemente.
No compartía su solemnidad ni su deseo de morir. Busqué frenéticamente una abertura. Las aguas de la inundación debieron haber arrastrado rocas que crearon una presa. Encontré un agujero lo suficientemente grande como para que pasara mi cuerpo de diez años. Tiré de Sho Vélez hacia abajo y le mostré el agujero. Era imposible que la balsa pasara por él. Sacamos nuestra ropa de la balsa, la atamos en un bulto muy apretado y nadamos hacia abajo con ella hasta que encontramos el agujero de nuevo y lo atravesamos.
Acabamos en un tobogán de agua, como los de los parques de atracciones. Rocas cubiertas de liquen y musgo nos permitieron deslizarnos una gran distancia sin lesionarnos en absoluto. Luego llegamos a una enorme cueva con aspecto de catedral, donde el agua seguía fluyendo, hasta la cintura. Vimos la luz del cielo al final de la cueva y salimos vadeando. Sin decir una palabra, extendimos nuestra ropa y la dejamos secar al sol, luego regresamos al pueblo. Sho Vélez estaba casi inconsolable porque había perdido la balsa de su padre.
«Mi padre habría muerto allí», concedió finalmente. «Su cuerpo nunca habría pasado por el agujero por el que pasamos. Es demasiado grande para eso. Mi padre es un hombre grande y gordo», dijo. «Pero habría sido lo suficientemente fuerte como para volver caminando hasta la entrada».
Lo dudé. Según recordaba, a veces, debido a la inclinación, la corriente era asombrosamente rápida. Admití que quizás un hombre grande y desesperado podría haber salido finalmente caminando con la ayuda de cuerdas y mucho esfuerzo.
La cuestión de si el padre de Sho Vélez habría muerto allí o no no se resolvió entonces, pero eso no me importaba. Lo que importaba era que por primera vez en mi vida había sentido la punzada de la envidia. Sho Vélez fue el único ser que he envidiado en mi vida. Tenía a alguien por quien morir, y me había demostrado que lo haría; yo no tenía a nadie por quien morir, y no había demostrado nada en absoluto.
De manera simbólica, le di a Sho Vélez todo el pastel. Su triunfo fue completo. Me retiré. Esa era su ciudad, esa era su gente, y él era el mejor entre ellos en lo que a mí respecta. Cuando nos separamos ese día, dije una banalidad que resultó ser una profunda verdad cuando dije: «Sé el rey de ellos, Sho Vélez. Eres el mejor».
Nunca más le hablé. Terminé deliberadamente mi amistad con él. Sentí que este era el único gesto que podía hacer para denotar cuán profundamente me había afectado.
Don Juan creía que mi deuda con Sho Vélez era imperecedera, que él fue el único que me enseñó que debemos tener algo por lo que morir antes de poder pensar que tenemos algo por lo que vivir.
«Si no tienes nada por lo que morir», me dijo una vez don Juan, «¿cómo puedes afirmar que tienes algo por lo que vivir? Los dos van de la mano, con la muerte al timón».
La tercera persona con la que don Juan pensaba que yo estaba en deuda más allá de mi vida y mi muerte era mi abuela por parte de madre. En mi afecto ciego por mi abuelo —el hombre— había olvidado la verdadera fuente de fuerza en esa casa: mi muy excéntrica abuela.
Muchos años antes de que yo llegara a su casa, ella había salvado a un indio local de ser linchado. Lo acusaban de ser un hechicero. Unos jóvenes iracundos lo estaban colgando de un árbol en la propiedad de mi abuela. Ella se encontró con el linchamiento y lo detuvo. Todos los linchadores parecían haber sido sus ahijados y no se atreverían a ir en su contra. Ella bajó al hombre y lo llevó a casa para curarlo. La cuerda ya había cortado una profunda herida en su cuello. Sus heridas sanaron, pero él nunca se apartó del lado de mi abuela. Afirmaba que su vida había terminado el día del linchamiento, y que cualquier nueva vida que tuviera ya no le pertenecía; le pertenecía a ella. Siendo un hombre de palabra, dedicó su vida a servir a mi abuela. Era su valet, mayordomo y consejero. Mis tías decían que fue él quien aconsejó a mi abuela que adoptara a un niño huérfano recién nacido como su hijo, algo que les molestaba más que amargamente.
Cuando llegué a la casa de mis abuelos, el hijo adoptivo de mi abuela ya tenía treinta y tantos años. Ella lo había enviado a estudiar a Francia. Una tarde, de la nada, un hombre corpulento y elegantemente vestido salió de un taxi frente a la casa. El conductor llevó sus maletas de cuero hasta el patio. El hombre corpulento le dio una generosa propina al conductor. Noté de un vistazo que los rasgos del hombre corpulento eran muy llamativos. Tenía el pelo largo y rizado, largas pestañas rizadas. Era extremadamente guapo sin ser físicamente hermoso. Su mejor característica era, sin embargo, su sonrisa radiante y abierta, que inmediatamente dirigió hacia mí.
«¿Puedo preguntar su nombre, joven?», dijo con la voz de escenario más hermosa que jamás había oído.
El hecho de que me hubiera llamado joven me había conquistado al instante. «Mi nombre es Carlos Aranha, señor», dije, «¿y puedo a mi vez preguntar cuál es el suyo?».
Hizo un gesto de fingida sorpresa. Abrió mucho los ojos y saltó hacia atrás como si lo hubieran atacado. Luego comenzó a reír a carcajadas. Al sonido de su risa, mi abuela salió al patio. Cuando vio al hombre corpulento, gritó como una niña pequeña y lo abrazó con un afecto desbordante. Él la levantó como si no pesara nada y la hizo girar. Noté entonces que era muy alto. Su corpulencia ocultaba su altura. De hecho, tenía el cuerpo de un luchador profesional. Pareció notar que lo estaba observando. Flexionó los bíceps.
«He boxeado un poco en mi época, señor», dijo, plenamente consciente de lo que yo pensaba.
Mi abuela me lo presentó. Dijo que era su hijo Antoine, su bebé, la niña de sus ojos; dijo que era un dramaturgo, un director de teatro, un escritor, un poeta.
El hecho de que fuera tan atlético fue su boleto ganador conmigo. Al principio no entendí que era adoptado. Noté, sin embargo, que no se parecía en nada al resto de la familia. Mientras que todos los miembros de mi familia eran cadáveres que caminaban, él estaba vivo, vital de adentro hacia afuera. Nos llevamos maravillosamente bien. Me gustaba el hecho de que se ejercitara todos los días, golpeando un saco. Me gustaba inmensamente que no solo golpeara el saco, sino que también lo pateara, en el estilo más asombroso, una mezcla de boxeo y patadas. Su cuerpo era tan duro como una roca.
Un día, Antoine me confesó que su único deseo ferviente en la vida era ser un escritor de renombre.
«Lo tengo todo», dijo. «La vida ha sido muy generosa conmigo. Lo único que no tengo es lo único que quiero: talento. Las musas no me quieren. Aprecio lo que leo, pero no puedo crear nada que me guste leer. Ese es mi tormento; me falta la disciplina o el encanto para seducir a las musas, así que mi vida es tan vacía como puede ser».
Antoine continuó contándome que la única realidad que tenía era su madre. Llamaba a mi abuela su bastión, su apoyo, su alma gemela. Terminó expresándome un pensamiento muy perturbador. «Si no tuviera a mi madre», dijo, «no viviría».
Entonces me di cuenta de cuán profundamente ligado estaba a mi abuela. Todas las historias de terror que mis tías me habían contado sobre el niño mimado Antoine se volvieron repentinamente muy vívidas para mí. Mi abuela realmente lo había malcriado sin remedio. Sin embargo, parecían tan felices juntos. Los veía sentados durante horas, con la cabeza en su regazo como si todavía fuera un niño. Nunca había oído a mi abuela conversar con nadie durante tanto tiempo.
De repente, un día, Antoine comenzó a producir muchos escritos. Comenzó a dirigir una obra en el teatro local, una obra que él mismo había escrito. Cuando se estrenó, se convirtió en un éxito instantáneo. Sus poemas se publicaron en el periódico local. Parecía haber entrado en una racha creativa. Pero solo unos meses después, todo terminó. El editor del periódico de la ciudad denunció públicamente a Antoine; lo acusó de plagio y publicó en el periódico la prueba de la culpabilidad de Antoine.
Mi abuela, por supuesto, no quiso oír hablar del mal comportamiento de su hijo. Lo explicó todo como un caso de profunda envidia. Cada una de esas personas en ese pueblo envidiaba la elegancia, el estilo de su hijo. Envidiaban su personalidad, su ingenio. De hecho, era la personificación de la elegancia y el savoir faire. Pero era un plagiario, eso era seguro; no había duda al respecto.
Antoine nunca explicó su comportamiento a nadie. Me caía demasiado bien como para preguntarle algo al respecto. Además, no me importaba. Sus razones eran sus razones, en lo que a mí respectaba. Pero algo se había roto; a partir de entonces, nuestras vidas avanzaron a pasos agigantados, por así decirlo. Las cosas cambiaron tan drásticamente en la casa de un día para otro que me acostumbré a esperar cualquier cosa, lo mejor o lo peor. Una noche, mi abuela entró en la habitación de Antoine de la manera más dramática. Había una mirada de dureza en sus ojos que nunca antes había visto. Sus labios temblaban mientras hablaba.
«Algo terrible ha sucedido, Antoine», comenzó.
Antoine la interrumpió. Le suplicó que le dejara explicarse.
Ella lo interrumpió bruscamente. «No, Antoine, no», dijo con firmeza. «Esto no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver conmigo. En este momento tan difícil para ti, ha sucedido algo de mayor importancia aún. Antoine, mi querido hijo, se me ha acabado el tiempo».
«Quiero que entiendas que esto es inevitable», continuó. «Tengo que irme, pero tú debes quedarte. Eres la suma total de todo lo que he hecho en esta vida. Bueno o malo, Antoine, eres todo lo que soy. Dale una oportunidad a la vida. Al final, estaremos juntos de nuevo de todos modos. Mientras tanto, sin embargo, haz, Antoine, haz. Lo que sea, no importa qué, siempre y cuando hagas».
Vi el cuerpo de Antoine temblar de angustia. Vi cómo contrajo todo su ser, todos los músculos de su cuerpo, toda su fuerza. Fue como si hubiera cambiado de marcha de su problema, que era como un río, al océano.
«¡Prométeme que no morirás hasta que mueras!», le gritó.
Antoine asintió con la cabeza.
Mi abuela, al día siguiente, por consejo de su hechicero-consejero, vendió todas sus propiedades, que eran bastante considerables, y entregó el dinero a su hijo Antoine. Y al día siguiente, muy temprano por la mañana, la escena más extraña que jamás había presenciado tuvo lugar ante mis ojos de diez años: el momento en que Antoine se despidió de su madre. Fue una escena tan irreal como el plató de una película; irreal en el sentido de que parecía haber sido inventada, escrita en algún lugar, creada por una serie de ajustes que un escritor hace y un director lleva a cabo.
El patio de la casa de mis abuelos era el escenario. Antoine era el protagonista principal, su madre la actriz principal. Antoine viajaba ese día. Iba al puerto. Iba a tomar un transatlántico italiano y cruzar el Atlántico hacia Europa en un crucero de placer. Estaba tan elegantemente vestido como siempre. Un taxista lo esperaba fuera de la casa, tocando la bocina de su taxi con impaciencia.
Había presenciado la última noche febril de Antoine cuando intentó tan desesperadamente como cualquiera puede intentar escribir un poema para su madre.
«Es una mierda», me dijo. «Todo lo que escribo es una mierda. No soy nadie».
Le aseguré, aunque no era nadie para asegurárselo, que lo que fuera que estuviera escribiendo era genial. En un momento, me dejé llevar y crucé ciertos límites que nunca debería haber cruzado.
«Créeme, Antoine», grité. «¡Soy un peor nadie que tú! Tú tienes una madre. Yo no tengo nada. Lo que sea que estés escribiendo está bien».
Muy educadamente, me pidió que saliera de su habitación. Había logrado hacerlo sentir estúpido, tener que escuchar consejos de un niño don nadie. Lamenté amargamente mi arrebato. Me hubiera gustado que siguiera siendo mi amigo.
Antoine tenía su elegante abrigo cuidadosamente doblado, echado sobre su hombro derecho. Llevaba un traje verde muy hermoso, de cachemira inglesa.
Mi abuela habló. «Tienes que darte prisa, querido», dijo. «El tiempo es esencial. Tienes que irte. Si no lo haces, esta gente te matará por el dinero».
Se refería a sus hijas y a sus maridos, que estaban más que furiosos cuando descubrieron que su madre los había desheredado en silencio, y que el horrible Antoine, su archienemigo, se saldría con la suya con todo lo que les correspondía por derecho.
«Siento tener que hacerte pasar por todo esto», se disculpó mi abuela. «Pero, como sabes, el tiempo es independiente de nuestros deseos».
Antoine habló con su voz grave y bellamente modulada. Sonaba más que nunca como un actor de teatro. «Solo tomará un minuto, madre», dijo. «Me gustaría leer algo que he escrito para ti».
Era un poema de agradecimiento. Cuando terminó de leer, hizo una pausa. Había tal riqueza de sentimiento en el aire, tal temblor.
«Fue pura belleza, Antoine», dijo mi abuela, suspirando. «Expresó todo lo que querías decir. Todo lo que yo quería oír». Hizo una pausa por un instante. Luego sus labios se abrieron en una sonrisa exquisita.
«¿Plagiado, Antoine?», preguntó.
La sonrisa de Antoine en respuesta a su madre fue igualmente radiante. «Por supuesto, madre», dijo. «Por supuesto».
Se abrazaron, llorando. La bocina del taxi sonó aún más impaciente. Antoine me miró donde me escondía debajo de la escalera. Asintió levemente con la cabeza, como diciendo: «Adiós. Cuídate». Luego se dio la vuelta y, sin mirar de nuevo a su madre, corrió hacia la puerta. Tenía treinta y siete años, pero parecía tener sesenta, parecía llevar un peso tan gigantesco sobre sus hombros. Se detuvo antes de llegar a la puerta, cuando oyó la voz de su madre amonestándolo por última vez.
«No te des la vuelta para mirar, Antoine», dijo. «No te des la vuelta para mirar, nunca. Sé feliz, y haz. ¡Haz! Ahí está el truco. ¡Haz!».
La escena me llenó de una extraña tristeza que dura hasta el día de hoy, una melancolía de lo más inexplicable que don Juan explicó como mi primer conocimiento de que se nos acaba el tiempo.
Al día siguiente mi abuela partió con su consejero/sirviente/valet en un viaje a un lugar mítico llamado Rondonia, donde su ayudante-hechicero iba a obtener su cura. Mi abuela estaba terminalmente enferma, aunque yo no lo sabía. Nunca regresó, y don Juan explicó la venta de sus bienes y el dárselos a Antoine como una maniobra suprema de los hechiceros ejecutada por su consejero para desvincularla del cuidado de su familia. Estaban tan enfadados con la Madre por su acción que no les importaba si regresaba o no. Tuve la sensación de que ni siquiera se dieron cuenta de que se había ido.
En la cima de esa montaña plana, recordé esos tres eventos como si hubieran sucedido solo un instante antes. Cuando expresé mis agradecimientos a esas tres personas, logré traerlas de vuelta a esa cima de montaña. Al final de mis gritos, mi soledad era algo inexpresable. Lloraba incontrolablemente.
Don Juan me explicó con mucha paciencia que la soledad es inadmisible en un guerrero. Dijo que los guerreros-viajeros pueden contar con un ser en el que pueden enfocar todo su amor, todo su cuidado: esta maravillosa Tierra, la madre, la matriz, el epicentro de todo lo que somos y todo lo que hacemos; el mismo ser al que todos regresamos; el mismo ser que permite a los guerreros-viajeros partir en su viaje definitivo.
Don Genaro procedió entonces a realizar un acto de intento mágico para mi beneficio. Tumbado boca abajo, ejecutó una serie de movimientos deslumbrantes. Se convirtió en una mancha de luminosidad que parecía nadar, como si el suelo fuera una piscina. Don Juan dijo que era la forma de Genaro de abrazar la inmensa tierra, y que a pesar de la diferencia de tamaño, la tierra reconocía el gesto de Genaro. La vista de los movimientos de Genaro y su explicación reemplazaron mi soledad con una alegría sublime.
«No soporto la idea de que te vayas, don Juan», me oí decir. El sonido de mi voz y lo que había dicho me hicieron sentir avergonzado. Cuando comencé a sollozar, involuntariamente, impulsado por la autocompasión, me sentí aún más disgustado. «¿Qué me pasa, don Juan?», murmuré. «Normalmente no soy así».
«Lo que te pasa es que tu conciencia está de nuevo alerta», respondió, riendo.
Entonces perdí todo vestigio de control y me entregué por completo a mis sentimientos de abatimiento y desesperación.
«Me voy a quedar solo», dije con voz chillona. «¿Qué me va a pasar? ¿Qué será de mí?».
«Pongámoslo de esta manera», dijo don Juan con calma. «Para que yo deje este mundo y me enfrente a lo desconocido, necesito toda mi fuerza, toda mi paciencia, toda mi suerte; pero sobre todo, necesito cada ápice de las agallas de acero de un guerrero-viajero. Para quedarse atrás y valerse como un guerrero-viajero, necesitas todo lo que yo mismo necesito. Aventurarse ahí fuera, de la manera en que lo vamos a hacer, no es cosa de broma, pero tampoco lo es quedarse atrás».
Tuve un arrebato emocional y le besé la mano.
«¡Whoa, whoa, whoa!», dijo. «¡Lo próximo que vas a hacer es un santuario para mis guaraches!».
La angustia que me atenazaba pasó de la autocompasión a un sentimiento de pérdida inigualable. «¡Te vas!», murmuré. «¡Dios mío! ¡Para siempre!».
En ese momento, don Juan me hizo algo que me había hecho repetidamente desde el primer día que lo conocí. Su rostro se hinchó como si la profunda respiración que tomaba lo inflara. Me dio un golpetazo en la espalda con la palma de su mano izquierda y dijo: «¡Levántate de las puntas de los pies! ¡Elévate!».
Al instante siguiente, estaba de nuevo coherente, completo, en control. Sabía lo que se esperaba de mí. Ya no había ninguna duda por mi parte, ni ninguna preocupación por mí mismo. No me importaba lo que me fuera a pasar cuando don Juan se fuera. Sabía que su partida era inminente. Me miró, y en esa mirada sus ojos lo dijeron todo.
«Nunca volveremos a estar juntos», dijo en voz baja. «Ya no necesitas mi ayuda; y no quiero ofrecértela, porque si vales lo que pesas como guerrero-viajero, me escupirás en el ojo por ofrecértela. Más allá de cierto punto, la única alegría de un guerrero-viajero es su soledad. Tampoco me gustaría que intentaras ayudarme. Una vez que me vaya, me he ido. No pienses en mí, porque no pensaré en ti. Si eres un guerrero-viajero digno, ¡sé impecable! ¡Cuida tu mundo. Hónralo; protégelo con tu vida!».
Se alejó de mí. El momento estaba más allá de la autocompasión, las lágrimas o la felicidad. Sacudió la cabeza como para decir adiós, o como si reconociera lo que yo sentía.
«Olvida el yo y no temerás nada, en cualquier nivel de conciencia en que te encuentres», dijo.
Tuvo un arrebato de ligereza. Me bromeó por última vez en esta Tierra.
«¡Espero que encuentres el amor!», dijo.
Levantó la palma de su mano hacia mí y estiró los dedos como un niño, luego los contrajo contra la palma.
«Ciao», dijo.
Sabía que era inútil sentir pena o arrepentirse de algo, y que era tan difícil para mí quedarme atrás como para don Juan partir. Ambos estábamos atrapados en una maniobra energética irreversible que ninguno de los dos podía detener. Sin embargo, quería unirme a don Juan, seguirlo a donde fuera. Se me cruzó por la mente la idea de que quizás si moría, él me llevaría con él.
Vi entonces cómo don Juan Matus, el nagual, condujo a los otros quince videntes que eran sus compañeros, sus pupilos, su deleite, uno por uno a desaparecer en la bruma de esa mesa, hacia el norte. Vi cómo cada uno de ellos se convirtió en una mancha de luminosidad, y juntos ascendieron y flotaron sobre la cima de la montaña como luces fantasmales en el cielo. Dieron una vuelta sobre la montaña una vez, como don Juan había dicho que harían: su última inspección, la que era solo para sus ojos; su última mirada a esta maravillosa Tierra. Y luego se desvanecieron.
Sabía lo que tenía que hacer. Se me había acabado el tiempo. Arranqué a toda velocidad hacia el precipicio y salté al abismo. Sentí el viento en mi cara por un momento, y luego la más misericordiosa negrura me tragó como un pacífico río subterráneo.
(Carlos Castaneda, El Lado Activo del Infinito)