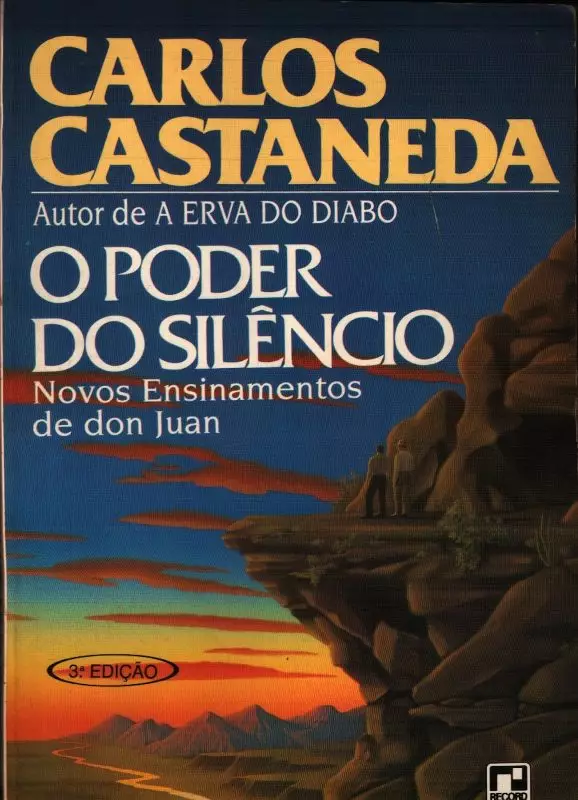En la época en que conocí a don Juan yo era un estudiante de antropología bastante estudioso, y quería comenzar mi carrera como antropólogo profesional publicando tanto como fuera posible. Estaba decidido a escalar en el mundo académico y, en mis cálculos, había determinado que el primer paso era recopilar datos sobre los usos de las plantas medicinales por los indios del suroeste de los Estados Unidos.
Primero le pedí consejo sobre mi proyecto a un profesor de antropología que había trabajado en esa área. Era un etnólogo prominente que había publicado extensamente a finales de los años treinta y principios de los cuarenta sobre los indios de California y los indios del Suroeste y de Sonora, México. Escuchó pacientemente mi exposición. Mi idea era escribir un artículo, llamarlo «Datos Etnobotánicos», y publicarlo en una revista que tratara exclusivamente sobre temas antropológicos del suroeste de los Estados Unidos.
Propuse recolectar plantas medicinales, llevar las muestras al Jardín Botánico de la UCLA para que fueran debidamente identificadas, y luego describir por qué y cómo los indios del Suroeste las usaban. Imaginé recolectar miles de entradas. Incluso imaginé publicar una pequeña enciclopedia sobre el tema.
El profesor me sonrió con indulgencia. «No quiero apagar tu entusiasmo», dijo con voz cansada, «pero no puedo evitar comentar negativamente sobre tu afán. El afán es bienvenido en la antropología, pero debe ser canalizado adecuadamente. Todavía estamos en la edad de oro de la antropología. Tuve la suerte de estudiar con Alfred Krober y Robert Lowie, dos pilares de las ciencias sociales. No he traicionado su confianza. La antropología sigue siendo la disciplina maestra. Toda otra disciplina debería derivar de la antropología. Todo el campo de la historia, por ejemplo, debería llamarse ‘antropología histórica’, y el campo de la filosofía debería llamarse ‘antropología filosófica’. El hombre debería ser la medida de todas las cosas. Por lo tanto, la antropología, el estudio del hombre, debería ser el núcleo de toda otra disciplina. Algún día, lo será».
Lo miré, desconcertado. Era, en mi estimación, un viejo profesor totalmente pasivo y benevolente que había sufrido recientemente un ataque al corazón. Parecía haber tocado una fibra de pasión en él.
«¿No crees que deberías prestar más atención a tus estudios formales?», continuó. «En lugar de hacer trabajo de campo, ¿no sería mejor para ti estudiar lingüística? Tenemos aquí en el departamento a uno de los lingüistas más prominentes del mundo. Si yo fuera tú, estaría sentado a sus pies, captando cualquier corriente que emanara de él.»
«También tenemos una autoridad soberbia en religiones comparadas. Y hay algunos antropólogos excepcionalmente competentes aquí que han trabajado en sistemas de parentesco en culturas de todo el mundo, desde el punto de vista de la lingüística y desde el punto de vista de la cognición. Necesitas mucha preparación. Pensar que podrías hacer trabajo de campo ahora es una parodia. Sumérgete en tus libros, joven. Ese es mi consejo».
Obstinadamente, llevé mi propuesta a otro profesor, uno más joven. No fue de ninguna ayuda. Se rió de mí abiertamente. Me dijo que el artículo que quería escribir era un artículo de Mickey Mouse, y que no era antropología ni por asomo.
«Los antropólogos de hoy en día», dijo profesoralmente, «se preocupan por temas que tienen relevancia. Los científicos médicos y farmacéuticos han realizado investigaciones interminables sobre todas las plantas medicinales posibles en el mundo. Ya no hay hueso que roer ahí. Tu tipo de recopilación de datos pertenece al cambio del siglo XIX. Ahora estamos casi doscientos años después. Existe algo llamado progreso, ¿sabes?».
Procedió a darme, entonces, una definición y una justificación del progreso y la perfectibilidad como dos temas del discurso filosófico, que dijo eran muy relevantes para la antropología.
«La antropología es la única disciplina existente», continuó, «que puede fundamentar claramente el concepto de perfectibilidad y progreso. Gracias a Dios que todavía hay un rayo de esperanza en medio del cinismo de nuestros tiempos. Solo la antropología puede mostrar el desarrollo real de la cultura y la organización social. Solo los antropólogos pueden demostrar a la humanidad más allá de toda duda el progreso del conocimiento humano. La cultura evoluciona, y solo los antropólogos pueden presentar muestras de sociedades que encajan en casilleros definidos en una línea de progreso y perfectibilidad. ¡Eso es la antropología para ti! No un trabajo de campo insignificante, que no es trabajo de campo en absoluto, sino mera masturbación».
Fue un golpe en la cabeza para mí. Como último recurso, fui a Arizona para hablar con antropólogos que realmente estaban haciendo trabajo de campo allí. Para entonces, estaba listo para renunciar a toda la idea. Entendí lo que los dos profesores intentaban decirme. No podría haber estado más de acuerdo con ellos. Mis intentos de hacer trabajo de campo eran definitivamente simplistas. Sin embargo, quería mojarme los pies en el campo; no quería hacer solo investigación de biblioteca.
En Arizona, me reuní con un antropólogo extremadamente experimentado que había escrito copiosamente sobre los indios yaquis de Arizona, así como los de Sonora, México. Fue extremadamente amable. No me menospreció, ni me dio ningún consejo. Solo comentó que las sociedades indias del Suroeste eran extremadamente aislacionistas, y que los extranjeros, especialmente los de origen hispano, eran desconfiados, incluso aborrecidos, por esos indios.
Un colega suyo más joven, sin embargo, fue más franco. Dijo que era mejor que leyera libros de herbolarios. Era una autoridad en el campo y su opinión era que todo lo que se podía saber sobre las plantas medicinales del Suroeste ya había sido clasificado y discutido en varias publicaciones. Llegó a decir que las fuentes de cualquier curandero indio de la actualidad eran precisamente esas publicaciones en lugar de cualquier conocimiento tradicional. Me remató con la afirmación de que si todavía existían prácticas curativas tradicionales, los indios no las divulgarían a un extraño.
«Haz algo que valga la pena», me aconsejó. «Investiga la antropología urbana. Hay mucho dinero para estudios sobre el alcoholismo entre los indios en la gran ciudad, por ejemplo. Eso es algo que cualquier antropólogo puede hacer fácilmente. Ve y emborráchate con los indios locales en un bar. Luego organiza lo que descubras sobre ellos en términos de estadísticas. Convierte todo en números. La antropología urbana es un campo real».
No había nada más que hacer excepto seguir el consejo de aquellos experimentados científicos sociales. Decidí volar de regreso a Los Ángeles, pero otro amigo antropólogo me hizo saber entonces que iba a conducir por todo Arizona y Nuevo México, visitando todos los lugares donde había trabajado en el pasado, renovando de esta manera sus relaciones сon las personas que habían sido sus informantes antropológicos.
«Eres bienvenido a venir conmigo», dijo. «No voy a hacer ningún trabajo. Solo voy a visitarlos, tomar unas copas con ellos, hablar paja con ellos. Les compré regalos: mantas, alcohol, chaquetas, municiones para rifles de calibre veintidós. Mi coche está cargado de cosas buenas. Normalmente conduzco solo cuando voy a verlos, pero solo siempre corro el riesgo de quedarme dormido. Podrías hacerme compañía, evitar que me duerma, o conducir un poco si estoy demasiado borracho».
Me sentí tan abatido que lo rechacé.
«Lo siento mucho, Bill», dije. «El viaje no es para mí, ya no veo sentido en seguir con esta idea de trabajo de campo».
«No te rindas sin luchar», dijo Bill con un tono de preocupación paternal. «Dalo todo en la lucha, y si te vence, entonces está bien rendirse, pero no antes. Ven conmigo y ve si te gusta el Suroeste».
Puso su brazo alrededor de mis hombros. No pude evitar notar lo inmensamente pesado que era su brazo. Era alto y robusto, pero en los últimos años su cuerpo había adquirido una extraña rigidez. Había perdido su cualidad juvenil. Su rostro redondo ya no estaba lleno, juvenil, como antes. Ahora era un rostro preocupado. Creía que se preocupaba porque estaba perdiendo el pelo, pero a veces me parecía que era algo más que eso. Y no era que estuviera más gordo; su cuerpo era pesado de maneras que eran imposibles de explicar. Lo noté en la forma en que caminaba, se levantaba y se sentaba. Bill me parecía estar luchando contra la gravedad con cada fibra de su ser, en todo lo que hacía.
Haciendo caso omiso de mis sentimientos de derrota, comencé un viaje con él. Visitamos todos los lugares de Arizona y Nuevo México donde había indios. Uno de los resultados finales de este viaje fue que descubrí que mi amigo antropólogo tenía dos facetas definidas en su persona. Me explicó que sus opiniones como antropólogo profesional eran muy medidas y congruentes con el pensamiento antropológico de la época, pero que como persona privada, su trabajo de campo antropológico le había dado una gran cantidad de experiencias de las que nunca hablaba. Estas experiencias no eran congruentes con el pensamiento antropológico de la época porque eran eventos imposibles de catalogar.
Durante el transcurso de nuestro viaje, él invariablemente tomaba unas copas con sus ex-informantes y se sentía muy relajado después. Yo entonces tomaba el volante y conducía mientras él se sentaba en el asiento del pasajero tomando sorbos de su botella de Ballantine’s de treinta años. Era entonces cuando Bill hablaba de sus experiencias no catalogadas.
«Nunca he creído en fantasmas», dijo abruptamente un día. «Nunca me interesaron las apariciones y las esencias flotantes, las voces en la oscuridad, ya sabes. Tuve una educación muy pragmática y seria. La ciencia siempre había sido mi brújula. Pero luego, trabajando en el campo, todo tipo de cosas raras comenzaron a filtrarse hacia mí. Por ejemplo, fui con unos indios una noche a una búsqueda de visión. Iban a iniciarme de verdad con un asunto doloroso de perforarme los músculos del pecho. Estaban preparando una cabaña de sudor en el bosque. Me había resignado a soportar el dolor. Tomé un par de copas para darme fuerzas. Y entonces el hombre que iba a interceder por mí con la gente que realmente realizaba la ceremonia gritó de horror y señaló una figura oscura y sombría que caminaba hacia nosotros.»
«Cuando la figura sombría se acercó a mí», continuó Bill, «noté que lo que tenía frente a mí era un viejo indio vestido con el atuendo más extraño que puedas imaginar. Tenía la parafernalia de los chamanes. El hombre con el que estaba esa noche se desmayó descaradamente al ver al viejo. El viejo se acercó a mí y señaló mi pecho con un dedo. Su dedo era solo piel y hueso. Balbuceó cosas incomprensibles. Para entonces, el resto de la gente había visto al viejo y comenzó a correr silenciosamente hacia mí. El viejo se volvió para mirarlos, y cada uno de ellos se congeló. Los arengó por un momento. Su voz era algo inolvidable. Era como si estuviera hablando desde un tubo, o como si tuviera algo pegado a la boca que sacaba las palabras de él. Te juro que vi al hombre hablando dentro de su cuerpo, y su boca transmitiendo las palabras como un aparato mecánico. Después de arengar a los hombres, el viejo continuó caminando, pasando junto a mí, junto a ellos, y desapareció, tragado por la oscuridad».
Bill dijo que el plan de tener una ceremonia de iniciación se fue al traste; nunca se realizó; y los hombres, incluidos los chamanes a cargo, estaban temblando de miedo. Afirmó que estaban tan asustados que se disolvieron y se fueron.
«Gente que había sido amiga durante años», continuó, «nunca volvieron a hablarse. Afirmaron que lo que habían visto era la aparición de un chamán increíblemente viejo, y que traería mala suerte hablar de ello entre ellos. De hecho, dijeron que el mero acto de mirarse les traería mala suerte. La mayoría de ellos se mudó de la zona».
«¿Por qué sentían que hablarse o verse les traería mala suerte?», le pregunté.
«Esas son sus creencias», respondió. «Una visión de esa naturaleza significa para ellos que la aparición habló a cada uno de ellos individualmente. Tener una visión de esa naturaleza es, para ellos, la suerte de toda una vida».
«¿Y cuál fue la cosa individual que la visión le dijo a cada uno de ellos?», pregunté.
«Ni idea», respondió. «Nunca me explicaron nada. Cada vez que les preguntaba, entraban en un profundo estado de entumecimiento. No habían visto nada, no habían oído nada. Años después del evento, el hombre que se había desmayado a mi lado me juró que solo había fingido el desmayo porque estaba tan asustado que no quería enfrentarse al viejo, y que lo que tenía que decir fue entendido por todos a un nivel distinto a la comprensión del lenguaje».
Bill dijo que en su caso, lo que la aparición le dijo, lo entendió como algo relacionado con su salud y sus expectativas en la vida.
«¿Qué quieres decir con eso?», le pregunté.
«Las cosas no van muy bien para mí», confesó. «Mi cuerpo no se siente bien».
«¿Pero sabes lo que realmente te pasa?», pregunté.
«Oh, sí», dijo con indiferencia. «Los médicos me lo han dicho. Pero no me voy a preocupar por eso, ni siquiera a pensar en ello».
Las revelaciones de Bill me dejaron profundamente inquieto. Esta era una faceta de su persona que no conocía. Siempre había pensado que era un tipo duro. Nunca podría haberlo concebido como vulnerable. No me gustó nuestro intercambio. Sin embargo, era demasiado tarde para retroceder. Nuestro viaje continuó.
En otra ocasión, confió que los chamanes del Suroeste eran capaces de transformarse en diferentes entidades, y que los esquemas de categorización de «chamán oso» o «chamán puma», etc., no debían tomarse como eufemismos o metáforas porque no lo eran.
«¿Lo creerías?», dijo con un tono de gran admiración, «¿que hay algunos chamanes que realmente se convierten en osos, o pumas, o águilas? No estoy exagerando, ni estoy inventando nada cuando digo que una vez presencié la transformación de un chamán que se llamaba a sí mismo ‘Hombre del Río’, o ‘Chamán del Río’, o ‘Procedente del Río, Regresando al Río’. Estaba en las montañas de Nuevo México con este chamán. Estaba conduciendo para él; confiaba en mí, e iba en busca de su origen, o eso dijo. Caminábamos a lo largo de un río cuando de repente se emocionó mucho. Me dijo que me alejara de la orilla hacia unas rocas altas, y que me escondiera allí, que me pusiera una manta sobre la cabeza y los hombros, y que espiara a través de ella para no perderme lo que estaba a punto de hacer».
«¿Qué iba a hacer?», le pregunté, incapaz de contenerme.
«No lo sabía», dijo. «Tu suposición habría sido tan buena como la mía. No tenía forma de concebir lo que iba a hacer. Simplemente entró en el agua, completamente vestido. Cuando el agua le llegó a media pantorrilla, porque era un río ancho pero poco profundo, el chamán simplemente se desvaneció, desapareció. Antes de entrar en el agua, me había susurrado al oído que debía ir río abajo y esperarlo. Me dijo el lugar exacto donde esperar. Yo, por supuesto, no creí una palabra de lo que decía, así que al principio no podía recordar dónde había dicho que tenía que esperarlo, pero luego encontré el lugar y vi al chamán saliendo del agua. Suena estúpido decir ‘saliendo del agua’. Vi al chamán convirtiéndose en agua y luego siendo rehecho a partir del agua. ¿Puedes creer eso?».
No tuve comentarios sobre sus historias. Me era imposible creerle, pero tampoco podía no creerle. Era un hombre muy serio. La única explicación posible que se me ocurrió fue que a medida que continuábamos nuestro viaje, él bebía más y más cada día. Tenía en el maletero del coche una caja de veinticuatro botellas de whisky escocés solo para él. Realmente bebía como un pez.
«Siempre he tenido predilección por las mutaciones esotéricas de los chamanes», me dijo otro día. «No es que pueda explicar las mutaciones, o incluso creer que tienen lugar, pero como ejercicio intelectual estoy muy interesado en considerar que las mutaciones en serpientes y pumas no son tan difíciles como lo que hizo el chamán del agua. Es en momentos como este, cuando comprometo mi intelecto de tal manera, que dejo de ser antropólogo y empiezo a reaccionar, siguiendo un presentimiento. Mi presentimiento es que esos chamanes ciertamente hacen algo que no se puede medir científicamente ni siquiera hablar de ello de forma inteligente.»
«Por ejemplo, hay chamanes de las nubes que se convierten en nubes, en niebla. Nunca he visto que esto suceda, pero conocí a un chamán de las nubes. Nunca lo vi desaparecer o convertirse en niebla ante mis ojos como vi a ese otro chamán convertirse en agua justo frente a mí. Pero una vez perseguí a ese chamán de las nubes, y simplemente se desvaneció en un área donde no había lugar para esconderse. Aunque no lo vi convertirse en una nube, desapareció. No pude explicar a dónde fue. No había rocas ni vegetación alrededor del lugar donde terminó. Estuve allí medio minuto después que él, pero el chamán se había ido.»
«Perseguí a ese hombre por todas partes en busca de información», continuó Bill. «No me daba ni la hora. Era muy amigable conmigo, pero eso era todo».
Bill me contó un sinfín de otras historias sobre conflictos y facciones políticas entre los indios en diferentes reservas indias, o historias sobre venganzas personales, animosidades, amistades, etc., etc., que no me interesaban en lo más mínimo. Por otro lado, sus historias sobre mutaciones y apariciones de chamanes habían causado una verdadera conmoción emocional en mí. Estaba a la vez fascinado y horrorizado por ellas. Sin embargo, cuando intentaba pensar por qué estaba fascinado u horrorizado, no podía decirlo. Todo lo que podría haber dicho era que sus historias sobre chamanes me golpeaban a un nivel desconocido y visceral.
Otra conclusión de este viaje fue que verifiqué por mí mismo que las sociedades indias del Suroeste estaban efectivamente cerradas a los forasteros. Finalmente llegué a aceptar que necesitaba una gran preparación en la ciencia de la antropología, y que era más funcional hacer trabajo de campo antropológico en un área con la que estaba familiarizado o en la que tenía una entrada.
Cuando terminó el viaje, Bill me llevó a la terminal de autobuses de Greyhound en Nogales, Arizona, para mi viaje de regreso a Los Ángeles. Mientras estábamos sentados en la sala de espera antes de que llegara el autobús, me consoló de manera paternal, recordándome que los fracasos eran algo habitual en el trabajo de campo antropológico, y que solo significaban el endurecimiento del propósito de uno o la madurez de un antropólogo.
De repente, se inclinó y señaló con un ligero movimiento de la barbilla al otro lado de la habitación. «Creo que ese viejo sentado en el banco de la esquina de allá es el hombre del que te hablé», me susurró al oído. «No estoy muy seguro porque solo lo he tenido frente a mí, cara a cara, una vez».
«¿Qué hombre es ese? ¿Qué me dijiste sobre él?», pregunté.
«Cuando hablábamos de chamanes y transformaciones de chamanes, te dije que una vez conocí a un chamán de las nubes».
«Sí, sí, lo recuerdo», dije. «¿Ese hombre es el chamán de las nubes?»
«No», dijo enfáticamente. «Pero creo que es un compañero o un maestro del chamán de las nubes. Los vi a ambos juntos a lo lejos varias veces, hace muchos años».
Recordé que Bill mencionó, de manera muy casual, pero no en relación con el chamán de las nubes, que sabía de la existencia de un viejo misterioso que era un chamán retirado, un viejo misántropo indio de Yuma que una vez había sido un hechicero aterrador. La relación del viejo con el chamán de las nubes nunca fue expresada por mi amigo, pero obviamente era lo más importante en la mente de Bill, hasta el punto de que creía que me había hablado de él.
Una extraña ansiedad se apoderó de repente de mí y me hizo saltar de mi asiento. Como si no tuviera voluntad propia, me acerqué al viejo e inmediatamente comencé una larga diatriba sobre cuánto sabía de plantas medicinales y chamanismo entre los indios americanos de las llanuras y sus antepasados siberianos. Como tema secundario, le mencioné al viejo que sabía que era un chamán. Concluí asegurándole que sería sumamente beneficioso para él hablar conmigo largo y tendido.
«Si no es otra cosa», dije petulantemente, «podríamos intercambiar historias. Tú me cuentas las tuyas y yo te cuento las mías».
El viejo mantuvo los ojos bajos hasta el último momento. Entonces me miró fijamente. «Soy Juan Matus», dijo, mirándome directamente a los ojos.
Mi diatriba no debería haber terminado de ninguna manera, pero por ninguna razón que pudiera discernir sentí que no había nada más que pudiera haber dicho. Quería decirle mi nombre. Levantó la mano a la altura de mis labios como para impedirme decirlo.
En ese instante, un autobús se detuvo en la parada. El viejo murmuró que era el autobús que tenía que tomar, luego me pidió encarecidamente que lo buscara para que pudiéramos hablar con más facilidad e intercambiar historias. Había una sonrisa irónica en la comisura de su boca cuando dijo eso. Con una agilidad increíble para un hombre de su edad —calculé que debía tener unos ochenta años— cubrió, en unos pocos saltos, los cincuenta metros entre el banco donde estaba sentado y la puerta del autobús. Como si el autobús se hubiera detenido solo para recogerlo, se alejó tan pronto como saltó adentro y la puerta se cerró.
Después de que el viejo se fue, volví al banco donde estaba sentado Bill.
«¿Qué dijo, qué dijo?», preguntó emocionado.
«Me dijo que lo buscara y que fuera a su casa a visitarlo», dije. «Incluso dijo que podíamos hablar allí».
«¿Pero qué le dijiste para que te invitara a su casa?», exigió.
Le dije a Bill que había usado mi mejor discurso de ventas, y que le había prometido al viejo revelarle todo lo que sabía, desde el punto de vista de mis lecturas, sobre plantas medicinales.
Bill obviamente no me creyó. Me acusó de ocultarle información. «Conozco a la gente de esta zona», dijo beligerantemente, «y ese viejo es un tipo muy raro. No habla con nadie, incluidos los indios. ¿Por qué te hablaría a ti, un perfecto desconocido? ¡Ni siquiera eres guapo!».
Era obvio que Bill estaba molesto conmigo. Sin embargo, no podía entender por qué. No me atreví a pedirle una explicación. Me dio la impresión de estar un poco celoso. Quizás sentía que yo había tenido éxito donde él había fracasado. Sin embargo, mi éxito había sido tan inadvertido que no significaba nada para mí. Excepto por los comentarios casuales de Bill, no tenía ninguna idea de lo difícil que era acercarse a ese viejo, y no podría haberme importado menos. En ese momento, no encontré nada notable en el intercambio. Me desconcertó que Bill estuviera tan molesto por ello.
«¿Sabes dónde está su casa?», le pregunté.
«No tengo ni la más remota idea», respondió secamente. «He oído a gente de esta zona decir que no vive en ninguna parte, que simplemente aparece aquí y allá inesperadamente, pero eso es un montón de mierda. Probablemente vive en alguna choza en Nogales, México».
«¿Por qué es tan importante?», le pregunté. Mi pregunta me dio el coraje suficiente para añadir: «Pareces molesto porque me habló. ¿Por qué?».
Sin más preámbulos, admitió que estaba disgustado porque sabía lo inútil que era intentar hablar con ese hombre. «Ese viejo es tan grosero como se puede ser», añadió. «En el mejor de los casos, te mira fijamente sin decir una palabra cuando le hablas. Otras veces, ni siquiera te mira; te trata como si no existieras. La única vez que intenté hablar con él, me rechazó brutalmente. ¿Sabes lo que me dijo? Dijo: ‘Si yo fuera tú, no gastaría mi energía abriendo la boca. Guárdala. La necesitas’. Si no fuera un viejo tan pesado, le habría dado un puñetazo en la nariz».
Le señalé a Bill que llamarlo un hombre «viejo» era más una forma de hablar que una descripción real. No parecía tan viejo, aunque definitivamente era viejo. Poseía un vigor y una agilidad tremendos. Sentí que Bill habría fracasado miserablemente si hubiera intentado darle un puñetazo en la nariz. Ese viejo indio era poderoso. De hecho, era francamente aterrador.
No expresé mis pensamientos. Dejé que Bill siguiera diciéndome lo disgustado que estaba por la maldad de ese viejo, y cómo lo habría tratado si no fuera por el hecho de que el viejo era tan débil.
«¿Quién crees que podría darme alguna información sobre dónde podría vivir?», le pregunté.
«Quizás algunas personas en Yuma», respondió, un poco más relajado. «Tal vez la gente que te presenté al principio de nuestro viaje. No perderías nada preguntándoles. Diles que yo te envié a ellos».
Cambié mis planes en ese mismo momento y en lugar de volver a Los Ángeles fui directamente a Yuma, Arizona. Vi a la gente a la que Bill me había presentado. No sabían dónde vivía el viejo indio, pero sus comentarios sobre él inflamaron aún más mi curiosidad. Dijeron que no era de Yuma, sino de Sonora, México, y que en su juventud había sido un hechicero temible que hacía encantamientos y lanzaba hechizos a la gente, pero que se había suavizado con la edad, convirtiéndose en un ermitaño asceta. Comentaron que aunque era un indio yaqui, una vez anduvo con un grupo de hombres mexicanos que parecían ser extremadamente conocedores de las prácticas de hechicería. Todos estuvieron de acuerdo en que no habían visto a esos hombres en la zona durante años.
Uno de los hombres añadió que el viejo era contemporáneo de su abuelo, pero que mientras su abuelo estaba senil y postrado en cama, el hechicero parecía más vigoroso que nunca. El mismo hombre me refirió a algunas personas en Hermosillo, la capital de Sonora, que podrían conocer al viejo y poder contarme más sobre él. La perspectiva de ir a México no me atraía en absoluto. Sonora estaba demasiado lejos de mi área de interés. Además, razoné que después de todo era mejor que me dedicara a la antropología urbana y volví a Los Ángeles. Pero antes de partir para Los Ángeles, recorrí la zona de Yuma, buscando información sobre el viejo. Nadie sabía nada de él.
Mientras el autobús se dirigía a Los Ángeles, experimenté una sensación única. Por un lado, me sentí totalmente curado de mi obsesión por el trabajo de campo o mi interés por el viejo. Por otro lado, sentí una extraña nostalgia. Era, sinceramente, algo que nunca antes había sentido. Su novedad me golpeó profundamente. Era una mezcla de ansiedad y anhelo, como si me estuviera perdiendo algo de tremenda importancia. Tuve la clara sensación al acercarme a Los Ángeles de que lo que fuera que había estado actuando sobre mí alrededor de Yuma había comenzado a desvanecerse con la distancia; pero su desvanecimiento solo aumentó mi anhelo injustificado.
(Carlos Castaneda, El Lado Activo del Infinito)