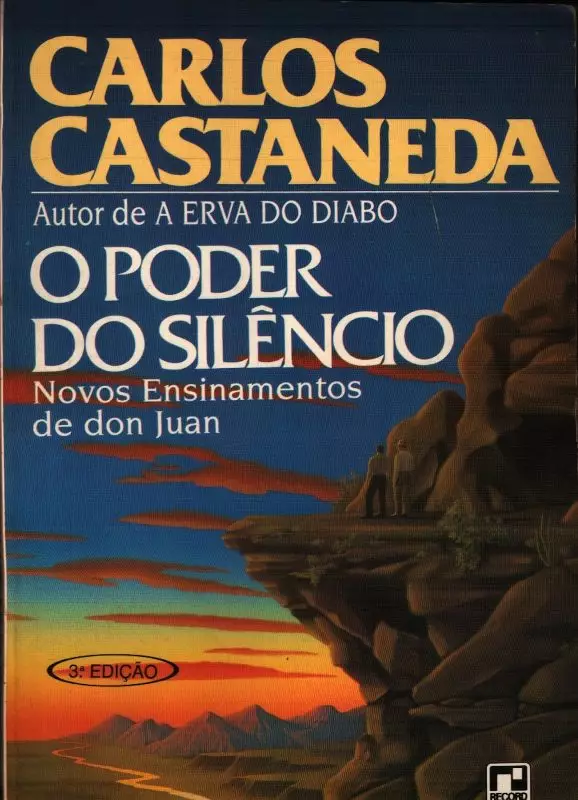Estaba en casa de don Juan en Sonora, profundamente dormido en mi cama, cuando me despertó. Me había quedado despierto prácticamente toda la noche, dándole vueltas a conceptos que él me había explicado.
«Has descansado lo suficiente», dijo con firmeza, casi bruscamente, mientras me sacudía por los hombros. «No te entregues al cansancio. Tu cansancio es, más que cansancio, un deseo de que no te molesten. Algo en ti se resiente de que te molesten. Pero es muy importante que exacerbes esa parte de ti hasta que se rompa. Vamos a dar una caminata».
Don Juan tenía razón. Había una parte de mí que se resentía inmensamente de que la molestaran. Quería dormir durante días y no pensar más en los conceptos de hechicería de don Juan. Totalmente en contra de mi voluntad, me levanté y lo seguí. Don Juan había preparado una comida, que devoré como si no hubiera comido en días, y luego salimos de la casa y nos dirigimos al este, hacia las montañas. Había estado tan aturdido que no me había dado cuenta de que era temprano en la mañana hasta que vi el sol, que estaba justo sobre la cordillera oriental. Quise comentarle a don Juan que había dormido toda la noche sin moverme, pero me hizo callar. Dijo que íbamos a hacer una expedición a las montañas para buscar plantas específicas.
«¿Qué vas a hacer con las plantas que vas a recoger, don Juan?», le pregunté tan pronto como partimos.
«No son para mí», dijo con una sonrisa. «Son para un amigo mío, un botánico y farmacéutico. Él hace pociones con ellas».
«¿Es un yaqui, don Juan? ¿Vive aquí en Sonora?», pregunté.
«No, no es un yaqui, y no vive aquí en Sonora. Lo conocerás algún día».
«¿Es un hechicero, don Juan?».
«Sí, lo es», respondió secamente.
Le pregunté entonces si podía llevar algunas de las plantas para que las identificaran en el Jardín Botánico de la UCLA.
«¡Claro, claro!», dijo.
Había descubierto en el pasado que cada vez que decía «claro», no lo decía en serio. Era obvio que no tenía la menor intención de darme ningún espécimen para su identificación. Sentí mucha curiosidad por su amigo hechicero y le pedí que me contara más sobre él, quizás que lo describiera, que me dijera dónde vivía y cómo lo conoció.
«¡Whoa, whoa, whoa, whoa!», dijo don Juan, como si yo fuera un caballo. «¡Detente, detente! ¿Quién eres tú? ¿El profesor Lorca? ¿Quieres estudiar su sistema cognitivo?».
Nos adentramos profundamente en las áridas estribaciones. Don Juan caminó firmemente durante horas. Pensé que la tarea del día iba a ser solo caminar. Finalmente se detuvo y se sentó en el lado sombreado de las estribaciones.
«Es hora de que comiences uno de los proyectos más grandes de la hechicería», dijo don Juan.
«¿Cuál es este proyecto de hechicería del que hablas, don Juan?», inquirí.
«Se llama la recapitulación», dijo. «Los antiguos hechiceros solían llamarlo el recuento de los eventos de tu vida, y para ellos, comenzó como una simple técnica, un dispositivo para ayudarlos a recordar lo que estaban haciendo y diciendo a sus discípulos. Para sus discípulos, la técnica tenía el mismo valor: les permitía recordar lo que sus maestros les habían dicho y hecho. Fueron necesarias terribles convulsiones sociales, como ser conquistados y vencidos varias veces, antes de que los antiguos hechiceros se dieran cuenta de que su técnica tenía efectos de largo alcance».
«¿Te refieres, don Juan, a la conquista española?», pregunté.
«No», dijo. «Eso fue solo la guinda del pastel. Hubo otras convulsiones antes de eso, más devastadoras. Cuando los españoles llegaron aquí, los antiguos hechiceros ya no existían. Los discípulos de los que habían sobrevivido a otras convulsiones eran ya muy cautelosos. Sabían cómo cuidarse. Es esa nueva cosecha de hechiceros la que rebautizó la técnica de los antiguos hechiceros como recapitulación.»
«Hay una enorme prima sobre el tiempo», continuó. «Para los hechiceros en general, el tiempo es esencial. El desafío al que me enfrento es que en una unidad de tiempo muy compacta debo meter en ti todo lo que hay que saber sobre la hechicería como una proposición abstracta, pero para hacer eso tengo que construir el espacio necesario en ti».
«¿Qué espacio? ¿De qué estás hablando, don Juan?».
«La premisa de los hechiceros es que para introducir algo, debe haber un espacio para ponerlo», dijo. «Si estás lleno hasta el borde con los artículos de la vida cotidiana, no hay espacio para nada nuevo. Ese espacio debe construirse. ¿Ves lo que quiero decir? Los hechiceros de la antigüedad creían que la recapitulación de tu vida creaba ese espacio. Lo hace, y mucho más, por supuesto».
«La forma en que los hechiceros realizan la recapitulación es muy formal», continuó. «Consiste en escribir una lista de todas las personas que han conocido, desde el presente hasta el mismísimo comienzo de sus vidas. Una vez que tienen esa lista, toman a la primera persona de la lista y rememoran todo lo que pueden sobre esa persona. Y me refiero a todo, cada detalle. Es mejor recapitular desde el presente hacia el pasado, porque los recuerdos del presente están frescos, y de esta manera, se perfecciona la habilidad de rememorar. Lo que los practicantes hacen es rememorar y respirar. Inhalan lenta y deliberadamente, abanicando la cabeza de derecha a izquierda, en un balanceo apenas perceptible, y exhalan de la misma manera».
Dijo que las inhalaciones y exhalaciones debían ser naturales; si eran demasiado rápidas, uno entraría en algo que él llamaba respiraciones agotadoras: respiraciones que requerían una respiración más lenta después para calmar los músculos.
«¿Y qué quieres que haga, don Juan, con todo esto?», pregunté.
«Empiezas a hacer tu lista hoy», dijo. «Divídela por años, por ocupaciones, organízala en el orden que quieras, pero hazla secuencial, con la persona más reciente primero, y termina con Mami y Papi. Y luego, recuerda todo sobre ellos. Sin más preámbulos. A medida que practiques, te darás cuenta de lo que estás haciendo».
En mi siguiente visita a su casa, le dije a don Juan que había estado repasando meticulosamente los acontecimientos de mi vida, y que me resultaba muy difícil adherirme a su formato estricto y seguir mi lista de personas una por una. Normalmente, mi recapitulación me llevaba por todas partes. Dejaba que los acontecimientos decidieran la dirección de mi recuerdo. Lo que sí hacía, que era volitivo, era adherirme a una unidad de tiempo general. Por ejemplo, había empezado con la gente del departamento de antropología, pero dejaba que mi recuerdo me llevara a cualquier momento, desde el presente hasta el día en que empecé a ir a la escuela en la UCLA.
Le dije a don Juan que una cosa extraña que había descubierto, que había olvidado por completo, era que no tenía ni idea de que la UCLA existía hasta una noche en que la compañera de cuarto de la universidad de mi novia vino a Los Ángeles y la recogimos en el aeropuerto. Iba a estudiar musicología en la UCLA. Su avión llegó al anochecer, y me preguntó si podía llevarla al campus para que echara un vistazo al lugar donde iba a pasar los siguientes cuatro años de su vida. Sabía dónde estaba el campus, pues había pasado por su entrada en Sunset Boulevard innumerables veces de camino a la playa. Sin embargo, nunca había estado en el campus.
Era durante las vacaciones del semestre. Las pocas personas que encontramos nos dirigieron al departamento de música. El campus estaba desierto, pero lo que presencié subjetivamente fue la cosa más exquisita que he visto en mi vida. Fue un deleite para mis ojos. Los edificios parecían estar vivos con una energía propia. Lo que iba a ser una visita muy superficial al departamento de música se convirtió en un gigantesco recorrido por todo el campus. Me enamoré de la UCLA. Le mencioné a don Juan que lo único que estropeaba mi éxtasis era la molestia de mi novia por mi insistencia en caminar por el enorme campus.
«¿Qué diablos puede haber aquí?», me gritó en protesta. «¡Es como si nunca hubieras visto un campus universitario en tu vida! Has visto uno, los has visto todos. ¡Creo que solo intentas impresionar a mi amiga con tu sensibilidad!».
No lo estaba, y les dije vehementemente que estaba genuinamente impresionado por la belleza de mi entorno. Sentí tanta esperanza en esos edificios, tanta promesa, y sin embargo no pude expresar mi estado subjetivo.
«He estado en la escuela casi toda mi vida», dijo mi novia entre dientes, «¡y estoy harta! ¡Nadie va a encontrar una mierda aquí! Todo lo que encuentras es palabrería, y ni siquiera te preparan para cumplir con tus responsabilidades en la vida».
Cuando mencioné que me gustaría ir a la escuela aquí, se enfureció aún más.
«¡Consigue un trabajo!», gritó. «¡Ve y enfréntate a la vida de ocho a cinco, y déjate de tonterías! ¡Eso es la vida: un trabajo de ocho a cinco, cuarenta horas a la semana! ¡Mira lo que te hace! Mírame a mí, estoy súper educada ahora, y no sirvo para un trabajo».
Todo lo que sabía era que nunca había visto un lugar tan hermoso. Hice una promesa entonces de que iría a la escuela en la UCLA, sin importar qué, contra viento y marea. Mi deseo tenía todo que ver conmigo, y sin embargo no estaba impulsado por la necesidad de gratificación inmediata. Estaba más en el ámbito del asombro.
Le dije a don Juan que la molestia de mi novia había sido tan discordante para mí que me obligó a verla bajo una luz diferente, y que, según mi recuerdo, esa fue la primera vez que un comentario había provocado una reacción tan profunda en mí. Vi facetas del carácter de mi novia que no había visto antes, facetas que me asustaron de muerte.
«Creo que la juzgué terriblemente», le dije a don Juan. «Después de nuestra visita al campus, nos distanciamos. Fue como si la UCLA se hubiera interpuesto entre nosotros como una cuña. Sé que es estúpido pensar de esta manera».
«No es estúpido», dijo don Juan. «Fue una reacción perfectamente válida. Mientras caminabas por el campus, estoy seguro de que tuviste un encuentro con el intento. Tenías la intención de estar allí, y cualquier cosa que se opusiera a ello tenías que dejarla ir.»
«Pero no te excedas», continuó. «El toque de los guerreros-viajeros es muy ligero, aunque se cultiva. La mano de un guerrero-viajero comienza como una mano pesada, aferrada, de hierro, pero se vuelve como la mano de un fantasma, una mano hecha de gasa. Los guerreros-viajeros no dejan marcas, ni rastros. Ese es el desafío para los guerreros-viajeros».
Los comentarios de don Juan me sumieron en un profundo y moroso estado de recriminaciones contra mí mismo, pues sabía, por lo poco que había contado, que era extremadamente torpe, obsesivo y dominante. Le conté a don Juan mis cavilaciones.
«El poder de la recapitulación», dijo don Juan, «es que remueve toda la basura de nuestras vidas y la saca a la superficie».
Luego, don Juan delineó las complejidades de la conciencia y la percepción, que eran la base de la recapitulación. Comenzó diciendo que iba a presentar un arreglo de conceptos que no debía tomar como teorías de hechiceros bajo ninguna condición, porque era un arreglo formulado por los chamanes del México antiguo como resultado de ver la energía directamente tal como fluye en el universo. Me advirtió que me presentaría las unidades de este arreglo sin ningún intento de clasificarlas o jerarquizarlas según ningún estándar predeterminado.
«No me interesan las clasificaciones», continuó. «Has estado clasificando todo toda tu vida. Ahora te verás obligado a mantenerte alejado de las clasificaciones. El otro día, cuando te pregunté si sabías algo sobre las nubes, me diste los nombres de todas las nubes y el porcentaje de humedad que se debería esperar de cada una. Eras un verdadero meteorólogo. Pero cuando te pregunté si sabías lo que podías hacer con las nubes personalmente, no tenías ni idea de lo que estaba hablando.»
«Las clasificaciones tienen un mundo propio», continuó. «Después de que empiezas a clasificar cualquier cosa, la clasificación cobra vida y te gobierna. Pero como las clasificaciones nunca comenzaron como asuntos que dan energía, siempre permanecen como troncos muertos. No son árboles; son simplemente troncos».
Explicó que los hechiceros del México antiguo vieron que el universo en general está compuesto por campos de energía en forma de filamentos luminosos. Vieron zillones de ellos, dondequiera que se volvieran a ver. También vieron que esos campos de energía se organizan en corrientes de fibras luminosas, arroyos que son fuerzas constantes y perennes en el universo, y que la corriente o arroyo de filamentos que se relaciona con la recapitulación fue nombrada por esos hechiceros el mar oscuro de la conciencia, y también el Águila.
Afirmó que esos hechiceros también descubrieron que cada criatura en el universo está unida al mar oscuro de la conciencia en un punto redondo de luminosidad que era aparente cuando esas criaturas eran percibidas como energía. En ese punto de luminosidad, que los hechiceros del México antiguo llamaban el punto de encaje, don Juan dijo que la percepción era ensamblada por un aspecto misterioso del mar oscuro de la conciencia.
Don Juan afirmó que en el punto de encaje de los seres humanos, zillones de campos de energía del universo en general, en forma de filamentos luminosos, convergen y lo atraviesan. Estos campos de energía se convierten en datos sensoriales, y los datos sensoriales se interpretan y perciben como el mundo que conocemos. Don Juan explicó además que lo que convierte las fibras luminosas en datos sensoriales es el mar oscuro de la conciencia. Los hechiceros ven esta transformación y la llaman el resplandor de la conciencia, un brillo que se extiende como un halo alrededor del punto de encaje. Me advirtió entonces que iba a hacer una declaración que, en el entendimiento de los hechiceros, era central para comprender el alcance de la recapitulación.
Poniendo un enorme énfasis en sus palabras, dijo que lo que llamamos los sentidos en los organismos no es más que grados de conciencia. Sostuvo que si aceptamos que los sentidos son el mar oscuro de la conciencia, tenemos que admitir que la interpretación que los sentidos hacen de los datos sensoriales es también el mar oscuro de la conciencia. Explicó extensamente que enfrentar el mundo que nos rodea en los términos en que lo hacemos es el resultado del sistema de interpretación de la humanidad con el que todo ser humano está equipado. También dijo que cada organismo existente tiene que tener un sistema de interpretación que le permita funcionar en su entorno.
«Los hechiceros que vinieron después de las convulsiones apocalípticas de las que te hablé», continuó, «vieron que en el momento de la muerte, el mar oscuro de la conciencia absorbía, por así decirlo, a través del punto de encaje, la conciencia de las criaturas vivientes. También vieron que el mar oscuro de la conciencia tenía un momento, digamos, de vacilación cuando se enfrentaba a hechiceros que habían hecho un recuento de sus vidas. Sin saberlo ellos, algunos lo habían hecho tan a fondo que el mar oscuro de la conciencia tomó su conciencia en forma de sus experiencias de vida, pero no tocó su fuerza vital. Los hechiceros habían descubierto una verdad gigantesca sobre las fuerzas del universo: el mar oscuro de la conciencia solo quiere nuestras experiencias de vida, no nuestra fuerza vital».
Las premisas de la elucidación de don Juan me resultaban incomprensibles. O quizás sería más exacto decir que era vaga pero profundamente consciente de cuán funcionales eran las premisas de su explicación.
«Los hechiceros creen», continuó don Juan, «que a medida que recapitulamos nuestras vidas, todos los escombros, como te dije, salen a la superficie. Nos damos cuenta de nuestras inconsistencias, nuestras repeticiones, pero algo en nosotros opone una tremenda resistencia a la recapitulación. Los hechiceros dicen que el camino solo está libre después de una gigantesca convulsión, después de la aparición en nuestra pantalla del recuerdo de un evento que sacude nuestros cimientos con su aterradora claridad de detalles. Es el evento que nos arrastra al momento real en que lo vivimos. Los hechiceros llaman a ese evento el ujier, porque a partir de entonces cada evento que tocamos es revivido, no simplemente recordado».
«Caminar es siempre algo que precipita los recuerdos», continuó don Juan. «Los hechiceros del México antiguo creían que todo lo que vivimos lo almacenamos como una sensación en la parte posterior de las piernas. Consideraban la parte posterior de las piernas como el almacén de la historia personal del hombre. Así que, vamos a dar un paseo por las colinas ahora». Caminamos hasta que casi oscureció.
«Creo que te he hecho caminar lo suficiente», dijo don Juan cuando volvimos a su casa, «para que estés listo para comenzar esta maniobra de hechiceros de encontrar un ujier: un evento en tu vida que recordarás con tal claridad que servirá como un foco para iluminar todo lo demás en tu recapitulación con la misma, o comparable, claridad. Haz lo que los hechiceros llaman recapitular piezas de un rompecabezas. Algo te llevará a recordar el evento que servirá como tu ujier». Me dejó solo, dándome una última advertencia. «Da lo mejor de ti», dijo. «Haz tu mejor esfuerzo». Estuve extremadamente silencioso por un momento, quizás debido al silencio que me rodeaba. Experimenté, entonces, una vibración, una especie de sacudida en mi pecho. Tuve dificultad para respirar, pero de repente algo se abrió en mi pecho que me permitió tomar una respiración profunda, y una visión total de un evento olvidado de mi infancia irrumpió en mi memoria, como si hubiera estado cautivo y de repente fuera liberado.
Estaba en el estudio de mi abuelo, donde tenía una mesa de billar, y estaba jugando al billar con él. Tenía casi nueve años entonces. Mi abuelo era un jugador bastante hábil, y compulsivamente me había enseñado cada jugada que sabía hasta que fui lo suficientemente bueno como para tener una partida seria con él. Pasamos horas interminables jugando al billar. Me volví tan competente en ello que un día lo derroté. A partir de ese día, fue incapaz de ganar. Muchas veces dejé deliberadamente que me ganara, solo para ser amable con él, pero él lo sabía y se enfurecía conmigo. Una vez, se molestó tanto que me golpeó en la parte superior de la cabeza con el taco.
Para disgusto y deleite de mi abuelo, a los nueve años, podía hacer carambola tras carambola sin parar. Se frustró e impacientó tanto en una partida conmigo una vez que tiró su taco y me dijo que jugara solo. Mi naturaleza compulsiva me permitió competir conmigo mismo y trabajar la misma jugada una y otra vez hasta que la conseguía perfectamente.
Un día, un hombre notorio en la ciudad por sus conexiones con el juego, el dueño de una sala de billar, vino a visitar a mi abuelo. Estaban hablando y jugando al billar cuando entré en la habitación. Instantáneamente intenté retirarme, pero mi abuelo me agarró y me hizo entrar.
«Este es mi nieto», le dijo al hombre.
«Mucho gusto en conocerte», dijo el hombre. Me miró con severidad y luego me extendió la mano, que era del tamaño de la cabeza de una persona normal.
Me horroricé. Su enorme carcajada me dijo que era consciente de mi incomodidad. Me dijo que su nombre era Falelo Quiroga, y yo murmuré mi nombre.
Era muy alto y extremadamente bien vestido. Llevaba un traje cruzado de raya diplomática azul con pantalones bellamente afilados. Debía tener unos cincuenta y pocos años entonces, pero era delgado y estaba en forma, excepto por una ligera protuberancia en la sección media. No estaba gordo; parecía cultivar el aspecto de un hombre bien alimentado que no necesita nada. La mayoría de la gente de mi ciudad natal era demacrada. Eran personas que trabajaban duro para ganarse la vida y no tenían tiempo para sutilezas. Falelo Quiroga parecía ser lo contrario. Todo su comportamiento era el de un hombre que solo tenía tiempo para sutilezas.
Tenía un aspecto agradable. Tenía un rostro insípido y bien afeitado con amables ojos azules. Tenía el aire y la confianza de un médico. La gente de mi pueblo solía decir que era capaz de poner a cualquiera a gusto, y que debería haber sido sacerdote, abogado o médico en lugar de jugador. También solían decir que ganaba más dinero jugando que todos los médicos y abogados del pueblo juntos trabajando.
Su pelo era negro y cuidadosamente peinado. Obviamente se estaba ralando considerablemente. Intentaba ocultar su línea de cabello en retroceso peinándose el pelo sobre la frente. Tenía una mandíbula cuadrada y una sonrisa absolutamente ganadora. Tenía dientes grandes y blancos, bien cuidados, la última novedad en una zona donde la caries dental era monumental. Otras dos características notables de Falelo Quiroga, para mí, eran sus enormes pies y sus zapatos de charol negro hechos a mano. Me fascinaba el hecho de que sus zapatos no chirriaran en absoluto mientras caminaba de un lado a otro en la habitación. Estaba acostumbrado a oír la llegada de mi abuelo por el chirrido de las suelas de sus zapatos.
«Mi nieto juega muy bien al billar», dijo mi abuelo con indiferencia a Falelo Quiroga. «¿Por qué no le doy mi taco y dejo que juegue contigo mientras yo miro?».
«¿Este niño juega al billar?», preguntó el hombre grande a mi abuelo con una risa.
«Oh, sí que juega», le aseguró mi abuelo. «Claro, no tan bien como tú, Falelo. ¿Por qué no lo pruebas? Y para hacerlo interesante para ti, para que no trates a mi nieto con condescendencia, apostemos un poco de dinero. ¿Qué dices si apostamos esto?».
Puso un grueso fajo de billetes arrugados sobre la mesa y sonrió a Falelo Quiroga, sacudiendo la cabeza de lado a lado como si desafiara al hombre grande a aceptar su apuesta.
«¡Vaya, vaya, tanto así, eh?», dijo Falelo Quiroga, mirándome interrogativamente. Abrió entonces su cartera y sacó algunos billetes cuidadosamente doblados. Esto, para mí, fue otro detalle sorprendente. La costumbre de mi abuelo era llevar su dinero en todos sus bolsillos, todo arrugado. Cuando necesitaba pagar algo, tenía que alisar los billetes para contarlos.
Falelo Quiroga no lo dijo, pero yo sabía que se sentía como un ladrón de caminos. Sonrió a mi abuelo y, obviamente por respeto a él, puso su dinero sobre la mesa. Mi abuelo, actuando como árbitro, fijó la partida en un cierto número de carambolas y lanzó una moneda para ver quién empezaba primero. Ganó Falelo Quiroga.
«Más te vale que lo des todo, sin reprimirte», le instó mi abuelo. «¡No tengas reparos en demoler a este mocoso y ganar mi dinero!».
Falelo Quiroga, siguiendo el consejo de mi abuelo, jugó tan duro como pudo, pero en un momento falló una carambola por un pelo. Tomé el taco. Pensé que me iba a desmayar, pero ver la alegría de mi abuelo —saltaba de arriba abajo— me calmó, y además, me irritó ver a Falelo Quiroga a punto de partirse de risa cuando vio la forma en que sostenía el taco. No podía inclinarme sobre la mesa, como se juega normalmente al billar, por mi altura. Pero mi abuelo, con una paciencia y determinación minuciosas, me había enseñado una forma alternativa de jugar. Extendiendo mi brazo completamente hacia atrás, sostenía el taco casi por encima de mis hombros, de lado.
«¿Qué hace cuando tiene que llegar al centro de la mesa?», preguntó Falelo Quiroga, riendo.
«Se cuelga del borde de la mesa», dijo mi abuelo con naturalidad. «Está permitido, ya sabes».
Mi abuelo se acercó a mí y me susurró entre dientes que si intentaba ser educado y perder, me rompería todos los tacos en la cabeza. Sabía que no lo decía en serio; era solo su forma de expresar su confianza en mí.
Gané fácilmente. Mi abuelo estaba encantado más allá de toda descripción, pero curiosamente, también lo estaba Falelo Quiroga. Se reía mientras daba la vuelta a la mesa de billar, golpeando sus bordes. Mi abuelo me elogió hasta el cielo. Le reveló a Quiroga mi mejor puntuación y bromeó diciendo que me había superado porque había encontrado la manera de atraerme a la práctica: café con pasteles daneses.
«¡No me digas, no me digas!», seguía repitiendo Quiroga. Se despidió; mi abuelo recogió el dinero de la apuesta y el incidente se olvidó. Mi abuelo prometió llevarme a un restaurante y comprarme la mejor comida de la ciudad, pero nunca lo hizo. Era muy tacaño; era conocido por ser un gastador pródigo solo con las mujeres.
Dos días después, dos hombres enormes afiliados a Falelo Quiroga vinieron a buscarme a la hora en que salía de la escuela.
«Falelo Quiroga quiere verte», dijo uno de ellos con tono gutural. «Quiere que vayas a su casa a tomar un café y unos pasteles daneses con él».
Si no hubiera dicho café y pasteles daneses, probablemente habría huido de ellos. Recordé entonces que mi abuelo le había dicho a Falelo Quiroga que vendería mi alma por café y pasteles daneses. Fui con ellos de buena gana. Sin embargo, no podía caminar tan rápido como ellos, así que uno de ellos, el que se llamaba Guillermo Falcón, me levantó y me acunó en sus enormes brazos. Se rió a través de dientes torcidos.
«Más te vale que disfrutes del paseo, chico», dijo. Su aliento era terrible. «¿Alguna vez te ha llevado alguien en brazos? A juzgar por cómo te retuerces, ¡nunca!». Se rió grotescamente.
Afortunadamente, el lugar de Falelo Quiroga no estaba muy lejos de la escuela. El Sr. Falcón me depositó en un sofá de una oficina. Falelo Quiroga estaba allí, sentado detrás de un enorme escritorio. Se levantó y me dio la mano. Inmediatamente me trajeron un café y unos deliciosos pasteles, y los dos nos sentamos a charlar amistosamente sobre la granja de pollos de mi abuelo. Me preguntó si quería más pasteles, y le dije que no me importaría. Se rió, y él mismo me trajo una bandeja entera de pasteles increíblemente deliciosos de la habitación de al lado.
Después de haberme atiborrado verdaderamente, me preguntó educadamente si consideraría ir a su sala de billar en las primeras horas de la noche para jugar un par de partidas amistosas con algunas personas de su elección. Mencionó casualmente que iba a haber una cantidad considerable de dinero en juego. Expresó abiertamente su confianza en mi habilidad, y añadió que me iba a pagar, por mi tiempo y mi esfuerzo, un porcentaje del dinero ganado. Afirmó además que conocía la mentalidad de mi familia; habrían encontrado impropio que me diera dinero, aunque fuera un pago. Así que prometió poner el dinero en el banco en una cuenta especial para mí, o más práctico aún, cubriría cualquier compra que hiciera en cualquiera de las tiendas de la ciudad, o la comida que consumiera en cualquier restaurante de la ciudad.
No creí una palabra de lo que decía. Sabía que Falelo Quiroga era un ladrón, un mafioso. Me gustaba, sin embargo, la idea de jugar al billar con gente que no conocía, y llegué a un acuerdo con él.
«¿Me darás café y pasteles daneses como los que me diste hoy?», dije.
«Por supuesto, mi chico», respondió. «¡Si vienes a jugar para mí, te compraré la panadería! Haré que el panadero los haga solo para ti. Toma mi palabra».
Le advertí a Falelo Quiroga que el único inconveniente era mi incapacidad para salir de mi casa; tenía demasiadas tías que me vigilaban como halcones, y además, mi dormitorio estaba en el segundo piso.
«Eso no es problema», me aseguró Falelo Quiroga. «Eres bastante pequeño. El Sr. Falcón te atrapará si saltas de tu ventana a sus brazos. ¡Es grande como una casa! Te recomiendo que te acuestes temprano esta noche. El Sr. Falcón te despertará silbando y tirando piedras a tu ventana. ¡Ten cuidado, sin embargo! Es un hombre impaciente».
Fui a casa en medio de la más asombrosa excitación. No podía dormir. Estaba bien despierto cuando oí al Sr. Falcón silbar y tirar pequeñas piedras contra los cristales de la ventana. Abrí la ventana. El Sr. Falcón estaba justo debajo de mí, en la calle.
«Salta a mis brazos, chico», me dijo con voz constreñida, que intentó modular en un fuerte susurro. «Si no apuntas a mis brazos, te dejaré caer y morirás. Recuerda eso. No me hagas correr. Solo apunta a mis brazos. ¡Salta! ¡Salta!».
Lo hice, y me atrapó con la facilidad de alguien que atrapa una bolsa de algodón. Me bajó y me dijo que corriera. Dijo que yo era un niño despertado de un sueño profundo, y que tenía que hacerme correr para que estuviera completamente despierto cuando llegara a la sala de billar.
Jugué esa noche con dos hombres, y gané ambas partidas. Tomé el café y los pasteles más deliciosos que uno pueda imaginar. Personalmente, estaba en el cielo. Eran alrededor de las siete de la mañana cuando volví a casa. Nadie había notado mi ausencia. Era hora de ir a la escuela. A todos los efectos prácticos, todo era normal, excepto por el hecho de que estaba tan cansado que no podía mantener los ojos abiertos en todo el día.
A partir de ese día, Falelo Quiroga enviaba al Sr. Falcón a recogerme dos o tres veces por semana, y gané todas las partidas que me hizo jugar. Y fiel a su promesa, pagaba todo lo que compraba, incluidas las comidas en mi restaurante chino favorito, donde iba a diario. A veces, incluso invitaba a mis amigos, a quienes mortificaba sin fin saliendo corriendo del restaurante gritando cuando el camarero traía la cuenta. Se asombraban de que nunca los llevaran a la policía por consumir comida y no pagarla.
Lo que fue un calvario para mí fue que nunca había concebido el hecho de que tendría que lidiar con las esperanzas y expectativas de toda la gente que apostaba por mí. El calvario de los calvarios, sin embargo, tuvo lugar cuando un jugador de primera de una ciudad cercana desafió a Falelo Quiroga y respaldó su desafío con una apuesta gigante. La noche de la partida fue una noche aciaga. Mi abuelo se enfermó y no pudo conciliar el sueño. Toda la familia estaba alborotada. Parecía que nadie se había acostado. Dudaba de tener alguna posibilidad de escaparme de mi habitación, pero el silbido del Sr. Falcón y los guijarros golpeando el cristal de mi ventana eran tan insistentes que me arriesgué y salté de mi ventana a los brazos del Sr. Falcón.
Parecía que todos los hombres de la ciudad se habían congregado en la sala de billar. Rostros angustiados me suplicaban en silencio que no perdiera. Algunos de los hombres me aseguraron audazmente que habían apostado sus casas y todas sus pertenencias. Un hombre, en tono medio en broma, dijo que había apostado a su mujer; si no ganaba, sería un cornudo esa noche, o un asesino. No especificó si se refería a que mataría a su mujer para no ser un cornudo, o a mí, por perder la partida.
Falelo Quiroga caminaba de un lado a otro. Había contratado a un masajista para que me masajeara. Me quería relajado. El masajista me puso toallas calientes en los brazos y las muñecas y toallas frías en la frente. Me puso en los pies los zapatos más cómodos y suaves que había usado en mi vida. Tenían tacones duros y militares y soportes para el arco. Falelo Quiroga incluso me equipó con una boina para evitar que el pelo me cayera en la cara, así como un par de monos sueltos con un cinturón.
La mitad de la gente alrededor de la mesa de billar eran extraños de otro pueblo. Me miraban con furia. Me daban la sensación de que me querían muerto.
Falelo Quiroga lanzó una moneda para decidir quién iría primero. Mi oponente era un brasileño de ascendencia china, joven, de cara redonda, muy elegante y seguro de sí mismo. Empezó primero, e hizo una cantidad asombrosa de carambolas. Supe por el color de su cara que Falelo Quiroga estaba a punto de sufrir un ataque al corazón, al igual que las otras personas que habían apostado todo lo que tenían por mí.
Jugué muy bien esa noche, y a medida que me acercaba al número de carambolas que el otro hombre había hecho, el nerviosismo de los que habían apostado por mí alcanzó su punto máximo. Falelo Quiroga era el más histérico de todos. Gritaba a todo el mundo y exigía que alguien abriera las ventanas porque el humo del cigarrillo me hacía el aire irrespirable. Quería que el masajista me relajara los brazos y los hombros. Finalmente, tuve que detener a todo el mundo, y a toda prisa, hice las ocho carambolas que necesitaba para ganar. La euforia de los que habían apostado por mí fue indescriptible. Yo estaba ajeno a todo eso, pues ya era de mañana y tenían que llevarme a casa a toda prisa.
Mi agotamiento ese día no conoció límites. Muy amablemente, Falelo Quiroga no me mandó a buscar durante toda una semana. Sin embargo, una tarde, el Sr. Falcón me recogió de la escuela y me llevó a la sala de billar. Falelo Quiroga estaba extremadamente serio. Ni siquiera me ofreció café ni pasteles daneses. Mandó a todo el mundo a salir de su oficina y fue directamente al grano. Acercó su silla a la mía.
«He puesto mucho dinero en el banco para ti», dijo muy solemnemente. «Soy fiel a lo que te prometí. Te doy mi palabra de que siempre cuidaré de ti. ¡Lo sabes! Ahora, si haces lo que te voy a decir que hagas, ganarás tanto dinero que no tendrás que trabajar un solo día de tu vida. Quiero que pierdas tu próxima partida por una carambola. Sé que puedes hacerlo. Pero quiero que falles por un pelo. Cuanto más dramático, mejor».
Me quedé estupefacto. Todo esto era incomprensible para mí. Falelo Quiroga repitió su petición y explicó además que iba a apostar anónimamente todo lo que tenía en mi contra, y que esa era la naturaleza de nuestro nuevo trato.
«El Sr. Falcón te ha estado vigilando durante meses», dijo. «Todo lo que necesito decirte es que el Sr. Falcón usa toda su fuerza para protegerte, pero podría hacer lo contrario con la misma fuerza».
La amenaza de Falelo Quiroga no podría haber sido más obvia. Debió de ver en mi cara el horror que sentí, porque se relajó y se rió.
«Oh, pero no te preocupes por cosas así», dijo tranquilizadoramente, «porque somos hermanos».
Esta fue la primera vez en mi vida que me encontré en una posición insostenible. Quería con todas mis fuerzas huir de Falelo Quiroga, del miedo que había evocado en mí. Pero al mismo tiempo, y con igual fuerza, quería quedarme; quería la facilidad de poder comprar lo que quisiera en cualquier tienda, y sobre todo, la facilidad de poder comer en cualquier restaurante de mi elección, sin pagar. Sin embargo, nunca me enfrenté a tener que elegir una cosa o la otra.
Inesperadamente, al menos para mí, mi abuelo se mudó a otra zona, bastante distante. Fue como si supiera lo que estaba pasando, y me envió por delante de todos los demás. Dudaba que realmente supiera lo que estaba ocurriendo. Parecía que enviarme lejos era una de sus habituales acciones intuitivas. El regreso de don Juan me sacó de mi recuerdo. Había perdido la noción del tiempo. Debería haber estado famélico, pero no tenía hambre en absoluto. Estaba lleno de energía nerviosa. Don Juan encendió una lámpara de queroseno y la colgó de un clavo en la pared. Su tenue luz proyectaba extrañas sombras danzantes en la habitación. Mis ojos tardaron un momento en adaptarse a la penumbra. Entré entonces en un estado de profunda tristeza. Era un sentimiento extrañamente desapegado, un anhelo de largo alcance que provenía de esa penumbra, o quizás de la sensación de estar atrapado. Estaba tan cansado que quería irme, pero al mismo tiempo, y con la misma fuerza, quería quedarme.
La voz de don Juan me trajo una medida de control. Parecía conocer la razón y la profundidad de mi agitación, y moduló su voz para adaptarse a la ocasión. la severidad de su tono me ayudó a obtener control sobre algo que fácilmente podría haberse convertido en una reacción histérica a la fatiga y la estimulación mental.
«Recontar eventos es mágico para los hechiceros», dijo. «No es solo contar historias. Es ver el tejido subyacente de los eventos. Esta es la razón por la que el recuento es tan importante y vasto».
A petición suya, le conté a don Juan el evento que había recordado.
«Qué apropiado», dijo, y soltó una risita de deleite. «El único comentario que puedo hacer es que los guerreros-viajeros se adaptan a los golpes. Van a donde el impulso los lleve. El poder de los guerreros-viajeros es estar alerta, obtener el máximo efecto de un impulso mínimo. Y sobre todo, su poder reside en no interferir. Los eventos tienen una fuerza, una gravedad propia, y los viajeros son solo viajeros. Todo a su alrededor es solo para sus ojos. De esta manera, los viajeros construyen el significado de cada situación, sin preguntar nunca cómo sucedió de esta o aquella manera.»
«Hoy, recordaste un evento que resume toda tu vida», continuó. «Siempre te enfrentas a una situación que es la misma que nunca resolviste. Nunca tuviste que elegir realmente si aceptar o rechazar el trato torcido de Falelo Quiroga.»
«El infinito siempre nos pone en esta terrible posición de tener que elegir», continuó. «Queremos el infinito, pero al mismo tiempo, queremos huir de él. Quieres decirme que me vaya a saltar a un lago, pero al mismo tiempo te ves obligado a quedarte. Sería infinitamente más fácil para ti simplemente verte obligado a quedarte».
(Carlos Castaneda, El Lado Activo del Infinito)