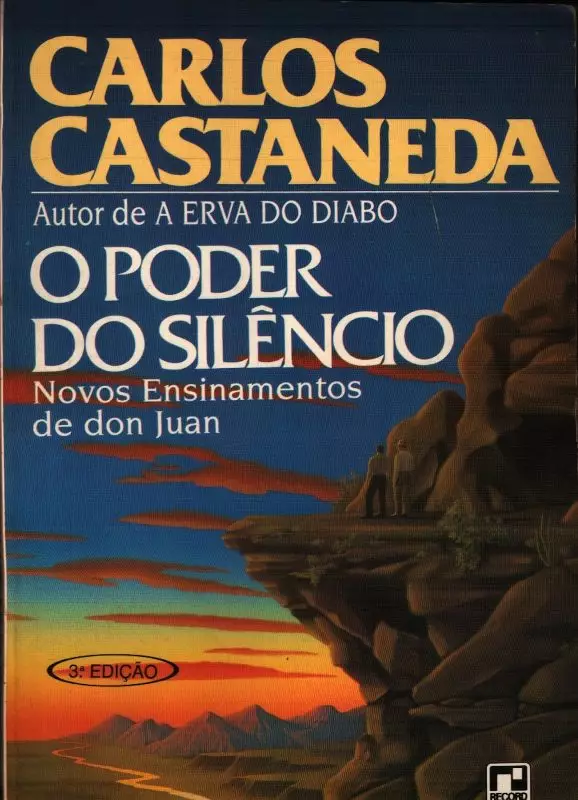Los Ángeles siempre había sido mi hogar. Mi elección de Los Ángeles no había sido voluntaria. Para mí, quedarme en Los Ángeles siempre ha sido el equivalente a haber nacido allí, quizás incluso más que eso. Mi apego emocional a la ciudad siempre ha sido total. Mi amor por la ciudad de Los Ángeles siempre ha sido tan intenso, tan parte de mí, que nunca he tenido que expresarlo. Nunca he tenido que revisarlo o renovarlo, jamás.
Tenía, en Los Ángeles, mi familia de amigos. Eran para mí parte de mi entorno inmediato, lo que significa que los había aceptado totalmente, de la misma manera que había aceptado la ciudad. Uno de mis amigos hizo la declaración una vez, medio en broma, de que todos nos odiábamos cordialmente. Sin duda, ellos podían permitirse sentimientos como esos, ya que tenían otros arreglos emocionales a su disposición, como padres, esposas y maridos. Yo solo tenía a mis amigos en Los Ángeles.
Por la razón que fuera, yo era el confidente de cada uno. Cada uno de ellos me contaba sus problemas y vicisitudes. Mis amigos eran tan cercanos a mí que nunca había reconocido sus problemas o tribulaciones como algo más que normal. Podía hablar durante horas con ellos sobre las mismas cosas que me habían horrorizado en el psiquiatra y sus cintas.
Además, nunca me había dado cuenta de que cada uno de mis amigos era asombrosamente similar al psiquiatra y al profesor de antropología. Nunca había notado lo tensos que estaban mis amigos. Todos fumaban compulsivamente, como el psiquiatra, pero nunca me había resultado obvio porque yo mismo fumaba tanto y estaba igual de tenso. Su afectación en el habla era otra cosa que nunca me había resultado aparente, aunque estaba allí. Siempre afectaban un deje del oeste de los Estados Unidos, pero eran muy conscientes de lo que hacían. Tampoco había notado nunca sus insinuaciones flagrantes sobre una sensualidad que eran incapaces de sentir, excepto intelectualmente.
La verdadera confrontación conmigo mismo comenzó cuando me enfrenté al dilema de mi amigo Pete. Vino a verme, todo maltrecho. Tenía la boca hinchada y un ojo izquierdo rojo e hinchado que obviamente había sido golpeado y ya se estaba poniendo azul. Antes de que tuviera tiempo de preguntarle qué le había pasado, soltó que su esposa, Patricia, había ido a una convención de agentes inmobiliarios durante el fin de semana, en relación con su trabajo, y que algo terrible le había sucedido. Por el aspecto de Pete, pensé que quizás Patricia había resultado herida, o incluso muerta, en un accidente.
«¿Está bien ella?», pregunté, genuinamente preocupado.
«¡Por supuesto que está bien!», ladró. «¡Es una perra y una puta, y a las perras-putas no les pasa nada excepto que las joden, y les gusta!».
Pete estaba rabioso. Temblaba, casi convulsionando. Su espeso pelo rizado estaba revuelto en todas direcciones. Por lo general, lo peinaba con cuidado y alisaba sus rizos naturales. Ahora, parecía tan salvaje como un demonio de Tasmania.
«Todo era normal hasta hoy», continuó mi amigo. «Luego, esta mañana, después de salir de la ducha, me dio un latigazo con una toalla en el trasero desnudo, ¡y eso fue lo que me hizo darme cuenta de su mierda! Supe al instante que se había estado acostando con otro».
Me quedé perplejo por su línea de razonamiento. Le pregunté más, le pregunté cómo un latigazo con una toalla podía revelar algo de este tipo a alguien.
«¡No le revelaría nada a los gilipollas!», dijo con puro veneno en su voz. «¡Pero yo conozco a Patricia, y el jueves, antes de ir a la convención de agentes inmobiliarios, no podía dar un latigazo con una toalla! De hecho, nunca ha podido dar un latigazo con una toalla en todo el tiempo que hemos estado casados. ¡Alguien debe haberle enseñado a hacerlo, mientras estaban desnudos! ¡Así que la agarré por el cuello y le saqué la verdad a la fuerza! ¡Sí! ¡Se está acostando con su jefe!».
Pete dijo que fue a la oficina de Patricia para arreglar las cuentas con su jefe, pero el hombre estaba fuertemente protegido por guardaespaldas. Lo echaron al aparcamiento. Quería romper las ventanas de la oficina, tirarles piedras, pero los guardaespaldas dijeron que si hacía eso, acabaría en la cárcel, o peor aún, le pegarían un tiro en la cabeza.
«¿Fueron ellos los que te golpearon, Pete?», le pregunté.
«No», dijo, abatido. «Caminé por la calle y entré en la oficina de ventas de un lote de coches usados. Le di un puñetazo al primer vendedor que vino a hablar conmigo. El hombre se quedó de piedra, pero no se enfadó. Dijo: ‘¡Cálmese, señor, cálmese! Hay margen para la negociación’. Cuando le di otro puñetazo en la boca, se cabreó. Era un tipo grande, y me golpeó en la boca y en el ojo y me dejó inconsciente. Cuando recuperé el sentido», continuó Pete, «estaba tumbado en el sofá de su oficina. Oí acercarse una ambulancia. Sabía que venían a por mí, así que me levanté y salí corriendo. Luego vine a verte».
Comenzó a llorar incontrolablemente. Se le revolvió el estómago. Era un desastre. Llamé a su mujer, y en menos de diez minutos estaba en el apartamento. Se arrodilló frente a Pete y juró que solo lo amaba a él, que todo lo demás que hacía era pura imbecilidad, y que el suyo era un amor de vida o muerte; los demás no eran nada. Ni siquiera se acordaba de ellos. Ambos lloraron a gusto, y por supuesto se perdonaron. Patricia llevaba gafas de sol para ocultar el hematoma junto a su ojo derecho donde Pete la había golpeado; Pete era zurdo. Ambos estaban ajenos a mi presencia, y cuando se fueron, ni siquiera sabían que yo estaba allí. Simplemente salieron, dejando la puerta abierta, abrazándose.
La vida parecía continuar para mí como siempre lo había hecho. Mis amigos actuaban conmigo como siempre. Estábamos, como de costumbre, involucrados en ir a fiestas, o al cine, o simplemente «charlando», o buscando restaurantes donde ofrecieran «todo lo que puedas comer» por el precio de una comida. Sin embargo, a pesar de esta pseudo-normalidad, un extraño nuevo factor parecía haber entrado en mi vida. Como sujeto que lo experimentaba, me pareció que, de repente, me había vuelto extremadamente estrecho de miras. Había comenzado a juzgar a mis amigos de la misma manera que había juzgado al psiquiatra y al profesor de antropología. ¿Quién era yo, de todos modos, para erigirme en juez de nadie?
Sentí una inmensa sensación de culpa. Juzgar a mis amigos creaba un estado de ánimo previamente desconocido para mí. Pero lo que consideraba aún peor era que no solo los estaba juzgando, sino que encontraba sus problemas y tribulaciones asombrosamente banales. Yo era el mismo hombre; ellos eran mis mismos amigos. Había oído sus quejas y relatos de sus situaciones cientos de veces, y nunca había sentido otra cosa que una profunda identificación con lo que fuera que estuviera escuchando. Mi horror al descubrir este nuevo estado de ánimo en mí fue abrumador.
El aforismo de que cuando llueve, diluvia, no podría haber sido más cierto para mí en ese momento de mi vida. La desintegración total de mi forma de vida llegó cuando mi amigo Rodrigo Cummings me pidió que lo llevara al aeropuerto de Burbank; desde allí iba a volar a Nueva York. Fue una maniobra muy dramática y desesperada por su parte. Consideraba su condena estar atrapado en Los Ángeles. Para el resto de sus amigos, era una gran broma, el hecho de que había intentado conducir a través del país hasta Nueva York varias veces, y cada vez que lo había intentado, su coche se había averiado. Una vez, había llegado hasta Salt Lake City antes de que su coche se derrumbara; necesitaba un motor nuevo. Tuvo que tirarlo a la chatarra allí. La mayoría de las veces, sus coches se quedaban sin fuerza en los suburbios de Los Ángeles.
«¿Qué les pasa a tus coches, Rodrigo?», le pregunté una vez, impulsado por una sincera curiosidad.
«No lo sé», respondió con un velado sentimiento de culpa. Y luego, con una voz digna del profesor de antropología en su papel de predicador revivalista, dijo: «Quizás es porque cuando salgo a la carretera, acelero porque me siento libre. Suelo abrir todas las ventanillas. Quiero que el viento me dé en la cara. Siento que soy un niño en busca de algo nuevo».
Era obvio para mí que sus coches, que siempre eran cacharros, ya no eran capaces de acelerar, y él simplemente quemaba sus motores.
Desde Salt Lake City, Rodrigo había regresado a Los Ángeles haciendo autostop. Por supuesto, podría haber hecho autostop hasta Nueva York, pero nunca se le había ocurrido. Rodrigo parecía estar afectado por la misma condición que me afectaba a mí: una pasión inconsciente por Los Ángeles, que quería rechazar a toda costa.
En otra ocasión, su coche estaba en excelentes condiciones mecánicas. Podría haber hecho todo el viaje con facilidad, pero Rodrigo aparentemente no estaba en condiciones de abandonar Los Ángeles. Condujo hasta San Bernardino, donde fue a ver una película: Los Diez Mandamientos. Esta película, por razones conocidas solo por Rodrigo, le creó una nostalgia imbatible por L.A. Regresó y lloró, contándome cómo la puta ciudad de Los Ángeles había construido una cerca a su alrededor que no le dejaba pasar. Su esposa estaba encantada de que no se hubiera ido, y su novia, Melissa, estaba aún más encantada, aunque también disgustada porque tuvo que devolver los diccionarios que él le había regalado.
Su último intento desesperado de llegar a Nueva York en avión se volvió aún más dramático porque pidió dinero prestado a sus amigos para pagar el billete. Dijo que de esta manera, como no tenía intención de devolverles el dinero, se aseguraba de no volver.
Puse sus maletas en el maletero de mi coche y me dirigí con él al aeropuerto de Burbank. Comentó que el avión no salía hasta las siete. Era primera hora de la tarde, y teníamos mucho tiempo para ir a ver una película. Además, quería echar un último vistazo a Hollywood Boulevard, el centro de nuestras vidas y actividades.
Fuimos a ver una epopeya en Technicolor y Cinerama. Era una película larga y atroz que parecía cautivar la atención de Rodrigo. Cuando salimos del cine, ya estaba oscureciendo. Corrí a Burbank en medio de un tráfico denso. Exigió que fuéramos por calles de superficie en lugar de la autopista, que estaba atascada a esa hora. El avión estaba a punto de salir cuando llegamos al aeropuerto. Esa fue la gota que colmó el vaso. Dócil y derrotado, Rodrigo fue a una taquilla y presentó su billete para que le devolvieran el dinero. El cajero anotó su nombre, le dio un recibo y dijo que su dinero sería enviado en un plazo de seis a doce semanas desde Tennessee, donde se encontraban las oficinas de contabilidad de la aerolínea.
Regresamos al edificio de apartamentos donde ambos vivíamos. Como no se había despedido de nadie esta vez, por miedo a perder la cara, nadie se había dado cuenta de que había intentado irse una vez más. El único inconveniente era que había vendido su coche. Me pidió que lo llevara a casa de sus padres, porque su padre iba a darle el dinero que había gastado en el billete. Su padre siempre había sido, desde que tengo memoria, el hombre que había sacado a Rodrigo de todas las situaciones problemáticas en las que se había metido. El lema del padre era «¡No temas, Rodrigo Senior está aquí!». Después de escuchar la petición de Rodrigo de un préstamo para pagar su otro préstamo, el padre miró a mi amigo con la expresión más triste que jamás había visto. Él mismo estaba pasando por terribles dificultades financieras.
Poniendo su brazo alrededor de los hombros de su hijo, dijo: «No puedo ayudarte esta vez, mi niño. Ahora deberías tener miedo, porque Rodrigo Senior ya no está aquí».
Quería desesperadamente identificarme con mi amigo, sentir su drama como siempre lo había hecho, pero no pude. Solo me centré en la declaración del padre. Me sonó tan definitiva que me galvanizó. Busqué ávidamente la compañía de don Juan. Dejé todo pendiente en Los Ángeles e hice un viaje a Sonora. Le conté el extraño estado de ánimo en el que había entrado con mis amigos. Sollozando de remordimiento, le dije que había comenzado a juzgarlos.
«No te alteres tanto por nada», dijo don Juan con calma. «Ya sabes que toda una era en tu vida está llegando a su fin, pero una era no termina realmente hasta que el rey muere».
«¿Qué quieres decir con eso, don Juan?».
«Tú eres el rey, y eres igual que tus amigos. Esa es la verdad que te hace temblar de miedo. Una cosa que puedes hacer es aceptarlo tal cual, lo que, por supuesto, no puedes hacer. La otra cosa que puedes hacer es decir: ‘No soy así, no soy así’, y repetirte a ti mismo que no eres así. Te prometo, sin embargo, que llegará un momento en que te darás cuenta de que eres así».
(Carlos Castaneda, El Lado Activo del Infinito)