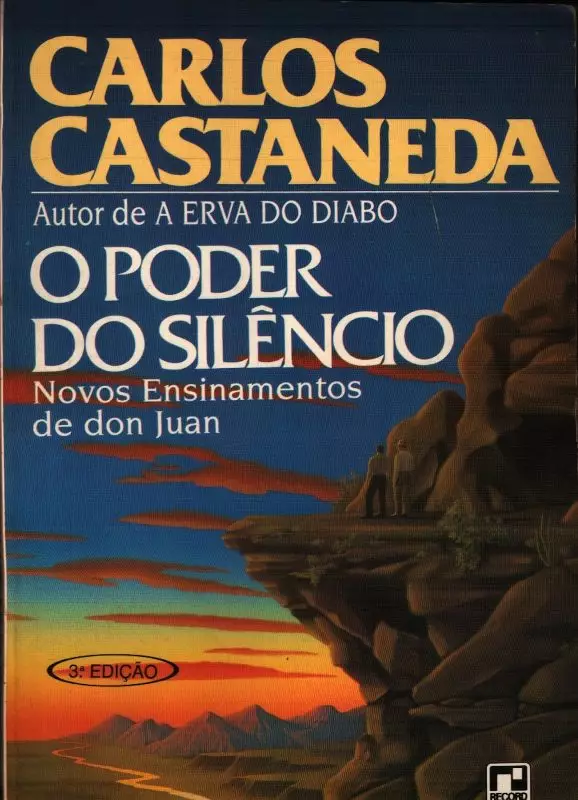Por primera vez en mi vida, me encontré en un completo dilema sobre cómo comportarme en el mundo. El mundo a mi alrededor no había cambiado. Definitivamente provenía de un defecto en mí. La influencia de don Juan y todas las actividades derivadas de sus prácticas, en las que me había involucrado tan profundamente, me estaban pasando factura y me causaban una grave incapacidad para tratar con mis semejantes. Examiné mi problema y llegué a la conclusión de que mi defecto era mi compulsión de medir a todos usando a don Juan como vara de medir.
Don Juan era, en mi estimación, un ser que vivía su vida profesionalmente, en todos los aspectos del término, lo que significa que cada uno de sus actos, por insignificante que fuera, contaba. Estaba rodeado de personas que se creían seres inmortales, que se contradecían a cada paso; eran seres cuyos actos nunca podían ser justificados. Era un juego injusto; las cartas estaban en contra de la gente que encontraba. Estaba acostumbrado al comportamiento inalterable de don Juan, a su total falta de autoimportancia y al insondable alcance de su intelecto; muy pocas de las personas que conocía eran siquiera conscientes de que existía otro patrón de comportamiento que fomentaba esas cualidades. La mayoría de ellos solo conocía el patrón de comportamiento de la autorreflexión, que vuelve a los hombres débiles y retorcidos.
En consecuencia, estaba teniendo un momento muy difícil en mis estudios académicos. Los estaba perdiendo de vista. Traté desesperadamente de encontrar una justificación que legitimara mis esfuerzos académicos. Lo único que vino en mi ayuda y me dio una conexión, por muy endeble que fuera, con la academia fue la recomendación que don Juan me había hecho una vez de que los guerreros-viajeros debían tener un romance con el conocimiento, en cualquier forma que se presentara el conocimiento.
Había definido el concepto de guerreros-viajeros, diciendo que se refería a los hechiceros que, al ser guerreros, viajaban en el mar oscuro de la conciencia. Había añadido que los seres humanos eran viajeros del mar oscuro de la conciencia, y que esta Tierra no era más que una estación en su viaje; por razones externas, que no se molestó en divulgar en ese momento, los viajeros habían interrumpido su viaje. Dijo que los seres humanos estaban atrapados en una especie de remolino, una corriente que giraba en círculos, dándoles la impresión de moverse mientras estaban, en esencia, estacionarios. Sostuvo que los hechiceros eran los únicos oponentes de cualquier fuerza que mantuviera prisioneros a los seres humanos, y que mediante su disciplina los hechiceros se liberaban de su agarre y continuaban su viaje de conciencia.
Lo que precipitó la agitación caótica final en mi vida académica fue mi incapacidad para enfocar mi interés en temas de interés antropológico que no me importaban un comino, no por su falta de atractivo, sino porque eran en su mayoría asuntos donde las palabras y los conceptos debían manipularse, como en un documento legal, para obtener un resultado dado que establecería precedentes. Se argumentaba que el conocimiento humano se construye de tal manera, y que el esfuerzo de cada individuo era un bloque de construcción en la construcción de un sistema de conocimiento. El ejemplo que se me puso fue el del sistema legal por el que vivimos, y que es de inestimable importancia para nosotros.
Sin embargo, mis nociones románticas de la época me impedían concebirme como un abogado-en-antropología. Había comprado, con todo y todo, el concepto de que la antropología debería ser la matriz de todo esfuerzo humano, o la medida del hombre.
Don Juan, un pragmático consumado, un verdadero guerrero-viajero de lo desconocido, dijo que yo estaba lleno de tonterías. Dijo que no importaba que los temas antropológicos que se me proponían fueran maniobras de palabras y conceptos, que lo importante era el ejercicio de la disciplina.
«No importa», me dijo una vez, «lo buen lector que seas, y cuántos libros maravillosos puedas leer. Lo importante es que tengas la disciplina de leer lo que no quieres leer. El meollo del ejercicio de los hechiceros de ir a la escuela está en lo que rechazas, no en lo que aceptas».
Decidí tomarme un tiempo libre de mis estudios y fui a trabajar en el departamento de arte de una empresa que hacía calcomanías. Mi trabajo comprometió mis esfuerzos y pensamientos al máximo. Mi desafío era llevar a cabo las tareas que se me asignaban de la manera más perfecta y rápida posible. Preparar las hojas de vinilo con las imágenes para ser procesadas por serigrafía en calcomanías era un procedimiento estándar que no admitía ninguna innovación, y la eficiencia del trabajador se medía por la exactitud y la velocidad. Me convertí en un adicto al trabajo y me divertí enormemente.
El director del departamento de arte y yo nos hicimos grandes amigos. Prácticamente me tomó bajo su ala. Su nombre era Ernest Lipton. Lo admiraba y respetaba inmensamente. Era un buen artista y un magnífico artesano. Su defecto era su blandura, su increíble consideración por los demás, que rayaba en la pasividad.
Por ejemplo, un día salíamos del aparcamiento de un restaurante donde habíamos almorzado. Muy educadamente, esperó a que otro coche saliera de la plaza de aparcamiento delante de él. El conductor obviamente no nos vio y empezó a retroceder a una velocidad considerable. Ernest Lipton podría haber tocado la bocina fácilmente para atraer la atención del hombre y que viera por dónde iba. En cambio, se quedó sentado, sonriendo como un idiota mientras el tipo chocaba contra su coche. Luego se volvió y me pidió disculpas. «Caray, podría haber tocado la bocina», dijo, «pero es tan jodidamente ruidosa, me da vergüenza».
El tipo que había chocado por detrás con el coche de Ernest estaba furioso y tuvo que ser aplacado.
«No se preocupe», dijo Ernest. «No hay daños en su coche. Además, solo me rompió los faros; de todos modos iba a reemplazarlos».
Otro día, en el mismo restaurante, unos japoneses, clientes de la empresa de calcomanías y sus invitados a almorzar, hablaban animadamente con nosotros, haciendo preguntas. El camarero llegó con la comida y retiró de la mesa algunos de los platos de ensalada, haciendo sitio, de la mejor manera que pudo en la estrecha mesa, para los enormes platos calientes del plato principal. Uno de los clientes japoneses necesitaba más espacio. Empujó su plato hacia adelante; el empujón puso en movimiento el plato de Ernest y empezó a deslizarse fuera de la mesa. De nuevo, Ernest podría haber advertido al hombre, pero no lo hizo. Se quedó sentado allí sonriendo hasta que el plato le cayó en el regazo.
En otra ocasión, fui a su casa para ayudarle a poner unas vigas sobre su patio, donde iba a dejar crecer una parra para tener sombra parcial y fruta. Preparamos las vigas en un enorme marco y luego levantamos un lado y lo atornillamos a unas vigas. Ernest era un hombre alto y muy fuerte, y usando un trozo de dos por cuatro como dispositivo de elevación, levantó el otro extremo para que yo encajara los pernos en los agujeros que ya estaban perforados en las vigas de soporte. Pero antes de que tuviera la oportunidad de poner los pernos, llamaron insistentemente a la puerta y Ernest me pidió que viera quién era mientras él sostenía el marco de vigas.
Su esposa estaba en la puerta con sus paquetes de la compra. Me entabló una larga conversación y me olvidé de Ernest. Incluso la ayudé a guardar sus compras. En medio de la organización de sus manojos de apio, recordé que mi amigo todavía sostenía el marco de vigas y, conociéndolo, supe que todavía estaría en la tarea, esperando que todos los demás tuvieran la consideración que él mismo tenía. Corrí desesperadamente al patio trasero, y allí estaba él, en el suelo. Se había derrumbado por el agotamiento de sostener el pesado marco de madera. Parecía un muñeco de trapo. Tuvimos que llamar a sus amigos para que echaran una mano y levantaran el marco de vigas; él ya no podía hacerlo. Tuvo que irse a la cama. Pensó con seguridad que tenía una hernia.
La historia clásica sobre Ernest Lipton era que un día fue de excursión el fin de semana a las montañas de San Bernardino con unos amigos. Acamparon en las montañas por la noche. Mientras todos dormían, Ernest Lipton fue a los arbustos y, siendo un hombre tan considerado, se alejó un poco del campamento para no molestar a nadie. Resbaló en la oscuridad y rodó por la ladera de la montaña. Les contó a sus amigos después que supo a ciencia cierta que estaba cayendo hacia su muerte en el fondo del valle. Tuvo la suerte de agarrarse a una repisa con las puntas de los dedos; se aferró a ella durante horas, buscando en la oscuridad con los pies algún apoyo, porque sus brazos estaban a punto de ceder; iba a aguantar hasta la muerte. Al extender las piernas todo lo que pudo, encontró pequeñas protuberancias en la roca que le ayudaron a sostenerse. Se quedó pegado a la roca, como las calcomanías que hacía, hasta que hubo suficiente luz para darse cuenta de que solo estaba a un pie del suelo.
«¡Ernest, podrías haber gritado pidiendo ayuda!», se quejaron sus amigos.
«Caray, no pensé que sirviera de nada», respondió. «¿Quién podría haberme oído? Pensé que había rodado al menos una milla hacia el valle. Además, todos estaban dormidos».
El golpe final para mí llegó cuando Ernest Lipton, que pasaba dos horas diarias yendo y viniendo de su casa a la tienda, decidió comprar un coche económico, un Volkswagen Escarabajo, y comenzó a medir cuántas millas obtenía por galón de gasolina. Me sorprendió enormemente cuando una mañana anunció que había alcanzado las 125 millas por galón. Siendo un hombre muy exacto, matizó su afirmación, diciendo que la mayor parte de su conducción no se realizaba en la ciudad, sino en la autopista, aunque en la hora punta del tráfico, tenía que reducir la velocidad y acelerar con bastante frecuencia. Una semana después, dijo que había alcanzado la marca de 250 millas por galón.
Este maravilloso evento escaló hasta que alcanzó una cifra increíble: 645 millas por galón. Sus amigos le dijeron que debía registrar esta cifra en los libros de la compañía Volkswagen. Ernest Lipton estaba encantado y se regodeaba, diciendo que no sabría qué hacer si alcanzaba la marca de las mil millas. Sus amigos le dijeron que debería reclamar un milagro.
Esta situación extraordinaria continuó hasta que una mañana sorprendió a uno de sus amigos, que durante meses le había estado gastando la broma más vieja del mundo, añadiendo gasolina a su depósito. Cada mañana había estado añadiendo tres o cuatro tazas para que el indicador de gasolina de Ernest nunca estuviera en vacío.
Ernest Lipton estaba casi enfadado. Su comentario más duro fue: «¡Caray! ¿Se supone que esto es gracioso?».
Hacía semanas que sabía que sus amigos le estaban gastando esa broma, pero no pude intervenir. Sentí que no era asunto mío. La gente que le gastaba la broma a Ernest Lipton eran sus amigos de toda la vida. Yo era un recién llegado. Cuando vi su mirada de decepción y dolor, y su incapacidad para enfadarse, sentí una oleada de culpa y ansiedad. Me enfrentaba de nuevo a un viejo enemigo. Despreciaba a Ernest Lipton y, al mismo tiempo, me caía inmensamente bien. Estaba indefenso.
La verdad del asunto era que Ernest Lipton se parecía a mi padre. Sus gruesas gafas y su incipiente calvicie, así como la barba canosa que nunca conseguía afeitar por completo, me traían a la mente los rasgos de mi padre. Tenía la misma nariz recta y puntiaguda y la misma barbilla puntiaguda. Pero ver la incapacidad de Ernest Lipton para enfadarse y dar un puñetazo en la nariz a los bromistas fue lo que realmente selló su parecido con mi padre para mí y lo empujó más allá del umbral de seguridad.
Recordé cómo mi padre había estado locamente enamorado de la hermana de su mejor amigo. La vi un día en un pueblo turístico, de la mano de un joven. Su madre la acompañaba como chaperona. La chica parecía tan feliz. Los dos jóvenes se miraban, embelesados. Por lo que pude ver, era el amor juvenil en su máxima expresión. Cuando vi a mi padre, le dije, saboreando cada instante de mi relato con toda la malicia de mis diez años, que su novia tenía un novio de verdad. Se quedó de piedra. No me creyó.
«¿Pero le has dicho algo a la chica?», le pregunté atrevidamente. «¿Sabe que estás enamorado de ella?».
«¡No seas estúpido, pequeño canalla!», me espetó. «¡No tengo que decirle ninguna mierda de ese tipo a ninguna mujer!». Como un niño mimado, me miró con petulancia, con los labios temblando de rabia. «¡Es mía! ¡Debería saber que es mi mujer sin que yo tenga que decirle nada!».
Declaró todo esto con la certeza de un niño al que le han dado todo en la vida sin tener que luchar por ello.
En el apogeo de mi forma, di mi golpe de gracia. «Bueno», dije, «creo que ella esperaba que alguien se lo dijera, y alguien se te acaba de adelantar».
Estaba preparado para saltar fuera de su alcance y correr porque pensé que me atacaría con toda la furia del mundo, pero en cambio, se derrumbó y comenzó a llorar. Me pidió, sollozando incontrolablemente, que ya que yo era capaz de cualquier cosa, si por favor podría espiar a la chica por él y contarle lo que estaba pasando.
Despreciaba a mi padre más allá de lo que podía decir, y al mismo tiempo lo amaba, con una tristeza inigualable. Me maldije por precipitar esa vergüenza sobre él.
Ernest Lipton me recordaba tanto a mi padre que dejé mi trabajo, alegando que tenía que volver a la escuela. No quería aumentar la carga que ya llevaba sobre mis hombros. Nunca me había perdonado por causarle esa angustia a mi padre, y nunca lo había perdonado por ser tan cobarde.
Volví a la escuela y comencé la gigantesca tarea de reintegrarme a mis estudios de antropología. Lo que hizo esta reintegración muy difícil fue el hecho de que si había alguien con quien podría haber trabajado con facilidad y deleite debido a su admirable tacto, su audaz curiosidad y su disposición a ampliar sus conocimientos sin alterarse o defender puntos indefendibles, era alguien fuera de mi departamento, un arqueólogo. Fue por su influencia que me había interesado en el trabajo de campo en primer lugar. Quizás por el hecho de que realmente iba al campo, literalmente a desenterrar información, su practicidad era un oasis de sobriedad para mí. Fue el único que me había animado a seguir adelante y hacer trabajo de campo porque no tenía nada que perder.
«Piérdelo todo, y lo ganarás todo», me dijo una vez, el consejo más sensato que recibí en la academia. Si seguía el consejo de don Juan, y trabajaba para corregir mi obsesión por la autorreflexión, verdaderamente no tenía nada que perder y todo que ganar. Pero esta posibilidad no había estado en mis cartas en ese momento.
Cuando le conté a don Juan la dificultad que encontraba para encontrar un profesor con quien trabajar, pensé que su reacción a lo que dije fue viciosa. Me llamó un mequetrefe, y cosas peores. Me dijo lo que ya sabía: que si no fuera tan tenso, podría haber trabajado con éxito con cualquiera en la academia, o en los negocios.
«Los guerreros-viajeros no se quejan», continuó don Juan. «Toman todo lo que el infinito les da como un desafío. Un desafío es un desafío. No es personal. No puede tomarse como una maldición o una bendición. Un guerrero-viajero o gana el desafío o el desafío lo demuele. Es más emocionante ganar, ¡así que gana!».
Le dije que era fácil para él o para cualquiera decir eso, pero que llevarlo a cabo era otro asunto, y que mis tribulaciones eran insolubles porque se originaban en la incapacidad de mis semejantes para ser consistentes.
«No es la gente que te rodea la que tiene la culpa», dijo. «No pueden evitarlo. La culpa es tuya, porque tú puedes ayudarte, pero estás empeñado en juzgarlos, a un nivel profundo de silencio. Cualquier idiota puede juzgar. Si los juzgas, solo sacarás lo peor de ellos. Todos los seres humanos somos prisioneros, y es esa prisión la que nos hace actuar de una manera tan miserable. ¡Tu desafío es tomar a la gente como es! Deja a la gente en paz».
«Estás absolutamente equivocado esta vez, don Juan», dije. «Créeme, no tengo ningún interés en juzgarlos, ni en enredarme con ellos de ninguna manera».
«Entiendes muy bien de lo que estoy hablando», insistió obstinadamente. «Si no eres consciente de tu deseo de juzgarlos», continuó, «estás en peor forma de lo que pensaba. Este es el defecto de los guerreros-viajeros cuando comienzan a reanudar sus viajes. Se vuelven engreídos, se salen de control».
Le admití a don Juan que mis quejas eran extremadamente mezquinas. Eso lo sabía. Le dije que me enfrentaba a eventos diarios, eventos que tenían la nefasta cualidad de desgastar toda mi resolución, y que me avergonzaba relatarle a don Juan los incidentes que pesaban mucho en mi mente.
«Vamos», me instó. «¡Suéltalo! No me guardes secretos. Soy un tubo vacío. Lo que sea que me digas será proyectado al infinito».
«Todo lo que tengo son quejas miserables», dije. «Soy exactamente como toda la gente que conozco. No hay forma de hablar con uno solo de ellos sin oír una queja abierta o encubierta».
Le relaté a don Juan cómo incluso en los diálogos más simples mis amigos lograban colar un sinfín de quejas, como en un diálogo como este:
«¿Cómo va todo, Jim?».
«Oh, bien, bien, Cal». Seguiría un enorme silencio.
Me vería obligado a decir: «¿Pasa algo, Jim?».
«¡No! Todo va genial. Tengo un pequeño problema con Mel, pero ya sabes cómo es Mel, egoísta y de mierda. Pero tienes que aceptar a tus amigos como vienen, ¿verdad? Podría, por supuesto, tener un poco más de consideración. Pero qué coño. Él es él mismo. Siempre te echa la carga encima: tómame o déjame. Lo ha estado haciendo desde que teníamos doce años, así que en realidad es culpa mía. ¿Por qué coño tengo que aguantarlo?».
«Bueno, tienes razón, Jim, ya sabes que Mel es muy duro, sí. ¡Sí!».
«Bueno, hablando de gente de mierda, no eres mejor que Mel, Cal. Nunca puedo contar contigo», etc.
Otro diálogo clásico era:
«¿Cómo te va, Alex? ¿Cómo va tu vida de casado?».
«Oh, genial. Por primera vez, estoy comiendo a tiempo, comidas caseras, pero estoy engordando. No tengo nada que hacer excepto ver la televisión. Solía salir con ustedes, pero ahora no puedo. Theresa no me deja. Por supuesto, podría decirle que se vaya a la mierda, pero no quiero herirla. Me siento contento, pero miserable».
Y Alex había sido el tipo más miserable antes de casarse. Era él cuya broma clásica era decirles a sus amigos, cada vez que nos lo encontrábamos: «Oigan, vengan a mi coche, quiero presentarles a mi perra».
Se divertía a lo grande con nuestras expectativas frustradas cuando veíamos que lo que tenía en su coche era una perra. Presentó a su «perra» a todos sus amigos. Nos sorprendimos cuando realmente se casó con Theresa, una corredora de fondo. Se conocieron en una maratón cuando Alex se desmayó. Estaban en las montañas, y Theresa tuvo que reanimarlo por cualquier medio, así que le orinó en la cara. Después de eso, Alex fue su prisionero. Ella había marcado su territorio. Sus amigos solían decir: «Su prisionero meado». Sus amigos pensaban que ella era la verdadera perra que había convertido al extraño Alex en un perro gordo.
Don Juan y yo nos reímos un rato. Luego me miró con una expresión seria.
«Estos son los altibajos de la vida diaria», dijo don Juan. «Ganas, y pierdes, y no sabes cuándo ganas o cuándo pierdes. Este es el precio que se paga por vivir bajo el dominio de la autorreflexión. No hay nada que yo pueda decirte, y no hay nada que puedas decirte a ti mismo. Solo podría recomendarte que no te sientas culpable porque eres un gilipollas, sino que te esfuerces por acabar con el dominio de la autorreflexión. Vuelve a la escuela. No te rindas todavía».
Mi interés por permanecer en la academia estaba disminuyendo considerablemente. Comencé a vivir en piloto automático. Me sentía pesado, abatido. Sin embargo, noté que mi mente no estaba involucrada. No calculaba nada, ni establecía metas o expectativas de ningún tipo. Mis pensamientos no eran obsesivos, pero mis sentimientos sí. Intenté conceptualizar esta dicotomía entre una mente tranquila y sentimientos turbulentos. Fue en este estado de falta de mente y sentimientos abrumados que un día caminé desde Haines Hall, donde estaba el departamento de antropología, hasta la cafetería para almorzar.
De repente me asaltó un extraño temblor. Pensé que me iba a desmayar, y me senté en unos escalones de ladrillo. Vi manchas amarillas frente a mis ojos. Tuve la sensación de que estaba girando. Estaba seguro de que me iba a marear. Mi visión se volvió borrosa, y finalmente no pude ver nada. Mi malestar físico fue tan total e intenso que no dejó lugar para un solo pensamiento. Solo tenía sensaciones corporales de miedo y ansiedad mezcladas con euforia, y una extraña anticipación de que estaba en el umbral de un evento gigantesco. Eran sensaciones sin la contrapartida del pensamiento. En un momento dado, ya no sabía si estaba sentado o de pie. Estaba rodeado de la oscuridad más impenetrable que se pueda imaginar, y entonces, vi la energía tal como fluye en el universo.
Vi una sucesión de esferas luminosas caminando hacia mí o alejándose de mí. Las vi una por una, como don Juan siempre me había dicho que se veían. Sabía que eran individuos diferentes por sus diferencias de tamaño. Examiné los detalles de sus estructuras. Su luminosidad y su redondez eran de fibras que parecían estar pegadas. Eran fibras finas o gruesas. Cada una de esas figuras luminosas tenía una cubierta espesa y peluda. Parecían unos extraños animales luminosos y peludos, o gigantescos insectos redondos cubiertos de pelo luminoso.
Lo más chocante para mí fue la comprensión de que había visto esos insectos peludos toda mi vida. Cada ocasión en la que don Juan me había hecho verlos deliberadamente me pareció en ese momento como un desvío que había tomado con él. Recordé cada instancia de su ayuda para hacerme ver a la gente como esferas luminosas, y todas esas instancias estaban separadas del grueso de la visión a la que ahora tenía acceso. Supe entonces, más allá de toda duda, que había percibido la energía tal como fluye en el universo toda mi vida, por mi cuenta, sin la ayuda de nadie. Tal comprensión fue abrumadora para mí. Me sentí infinitamente vulnerable, frágil. Necesitaba buscar refugio, esconderme en algún lugar. Era exactamente como el sueño que la mayoría de nosotros parecemos tener en algún momento u otro en el que nos encontramos desnudos y no sabemos qué hacer. Me sentí más que desnudo; me sentí desprotegido, débil, y temía volver a mi estado normal. De una manera vaga, sentí que estaba acostado. Me preparé para mi regreso a la normalidad. Concebí la idea de que me encontraría tirado en el camino de ladrillos, retorciéndome convulsivamente, rodeado de todo un círculo de espectadores.
La sensación de que estaba acostado se acentuó cada vez más. Sentí que podía mover los ojos. Podía ver la luz a través de mis párpados cerrados, pero temía abrirlos. Lo extraño fue que no oí a ninguna de esas personas que imaginaba que estaban a mi alrededor. No oí ningún ruido en absoluto. Por fin, me aventuré a abrir los ojos. Estaba en mi cama, en mi apartamento-oficina en la esquina de los bulevares Wilshire y Westwood.
Me puse bastante histérico al encontrarme en mi cama. Pero por alguna razón que escapaba a mi comprensión, me calmé casi de inmediato. Mi histeria fue reemplazada por una indiferencia corporal, o por un estado de satisfacción corporal, algo así como lo que uno siente después de una buena comida. Sin embargo, no podía aquietar mi mente. Había sido lo más chocante imaginable para mí darme cuenta de que había percibido la energía directamente toda mi vida. ¿Cómo diablos era posible que no lo supiera? ¿Qué me había impedido acceder a esa faceta de mi ser? Don Juan había dicho que todo ser humano tiene el potencial de ver la energía directamente. Lo que no había dicho era que todo ser humano ya ve la energía directamente pero no lo sabe.
Le hice esa pregunta a un amigo psiquiatra. No pudo arrojar ninguna luz sobre mi dilema. Pensó que mi reacción era el resultado de la fatiga y la sobreestimulación. Me dio una receta de Valium y me dijo que descansara. No me había atrevido a mencionar a nadie que me había despertado en mi cama sin poder explicar cómo había llegado allí. Por lo tanto, mi prisa por ver a don Juan estaba más que justificada. Volé a la Ciudad de México tan pronto como pude, alquilé un coche y conduje hasta donde vivía.
«¡Ya has hecho todo esto antes!», dijo don Juan, riendo, cuando le narré mi alucinante experiencia. «Solo hay dos cosas nuevas. Una es que ahora has percibido la energía por ti mismo. Lo que hiciste fue parar el mundo, y luego te diste cuenta de que siempre has visto la energía tal como fluye en el universo, como lo hace todo ser humano, pero sin saberlo deliberadamente. La otra cosa nueva es que has viajado desde tu silencio interno por ti mismo».
«Sabes, sin que yo tenga que decírtelo, que todo es posible si se parte del silencio interno. Esta vez tu miedo y vulnerabilidad hicieron posible que acabaras en tu cama, que no está tan lejos del campus de la UCLA. Si no te entregaras a tu sorpresa, te darías cuenta de que lo que hiciste no es nada, nada extraordinario para un guerrero-viajero».
«Pero el asunto de suma importancia no es saber que siempre has percibido la energía directamente, o tu viaje desde el silencio interno, sino, más bien, un asunto doble. Primero, experimentaste algo que los hechiceros del México antiguo llamaban la visión clara, o perder la forma humana: el momento en que la mezquindad humana se desvanece, como si hubiera sido una capa de niebla cerniéndose sobre nosotros, una niebla que se aclara lentamente y se disipa. Pero bajo ninguna circunstancia debes creer que esto es un hecho consumado. El mundo de los hechiceros no es un mundo inmutable como el mundo de la vida cotidiana, donde te dicen que una vez que alcanzas una meta, sigues siendo un ganador para siempre. En el mundo de los hechiceros, llegar a una meta determinada significa que simplemente has adquirido las herramientas más eficientes para continuar tu lucha, la cual, por cierto, nunca terminará.»
«La segunda parte de este asunto doble es que experimentaste la pregunta más enloquecedora para los corazones de los seres humanos. La expresaste tú mismo cuando te hiciste las preguntas: ‘¿Cómo diablos pudo ser posible que no supiera que había percibido la energía directamente toda mi vida? ¿Qué me había impedido acceder a esa faceta de mi ser?'».
(Carlos Castaneda, El Lado Activo del Infinito)