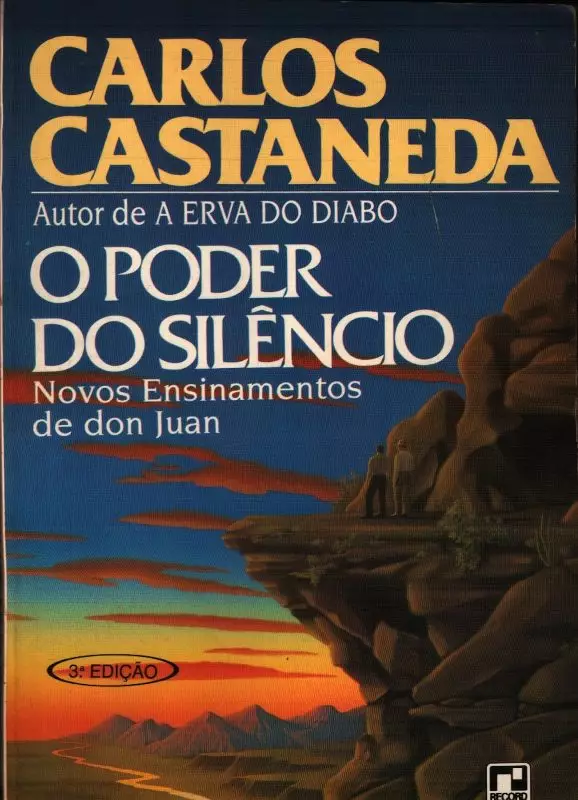«Quiero que pienses deliberadamente en cada detalle de lo que ocurrió entre tú y esos dos hombres, Jorge Campos y Lucas Coronado», me dijo don Juan, «que son los que realmente te entregaron a mí, y luego me lo cuentes todo».
Encontré su petición muy difícil de cumplir, y sin embargo, realmente disfruté recordando todo lo que esos dos me habían dicho. Él quería todos los detalles posibles, algo que me obligó a llevar mi memoria a sus límites.
La historia que don Juan quería que recordara comenzaba en la ciudad de Guaymas, en Sonora, México. En Yuma, Arizona, me habían dado los nombres y direcciones de algunas personas que, me dijeron, podrían arrojar algo de luz sobre el misterio del anciano que había conocido en la estación de autobuses. La gente que fui a ver no solo no conocía a ningún chamán anciano retirado, sino que incluso dudaban de que tal hombre hubiera existido alguna vez. Estaban todos llenos hasta el borde, sin embargo, de historias aterradoras sobre chamanes yaquis, y sobre el humor general beligerante de los indios yaquis. Insinuaron que quizás en Vicam, un pueblo con estación de tren entre las ciudades de Guaymas y Ciudad Obregón, podría encontrar a alguien que quizás pudiera orientarme en la dirección correcta.
«¿Hay alguien en particular a quien pueda buscar?», pregunté. «Tu mejor opción sería hablar con un inspector de campo del banco oficial del gobierno», sugirió uno de los hombres. «El banco tiene muchos inspectores de campo. Conocen a todos los indios de la zona porque el banco es la institución gubernamental que compra sus cosechas, y cada yaqui es un agricultor, el propietario de una parcela de tierra que puede llamar suya mientras la cultive». «¿Conoces a algún inspector de campo?», pregunté. Se miraron y me sonrieron disculpándose. No conocían a ninguno, pero recomendaron encarecidamente que me acercara a uno de esos hombres por mi cuenta y le expusiera mi caso.
En la estación de Vicam, mis intentos de contactar con los inspectores de campo del banco del gobierno fueron un desastre total. Conocí a tres de ellos, y cuando les dije lo que quería, cada uno me miró con absoluta desconfianza. Inmediatamente sospecharon que yo era un espía enviado por los yanquis para causar problemas que no podían definir claramente, pero sobre los cuales hicieron especulaciones descabelladas que iban desde la agitación política hasta el espionaje industrial. Era la creencia sin fundamento de todos los de alrededor que había depósitos de cobre en las tierras de los indios yaquis y que los yanquis los codiciaban.
Después de este rotundo fracaso, me retiré a la ciudad de Guaymas y me alojé en un hotel que estaba muy cerca de un restaurante fabuloso. Iba allí tres veces al día. La comida era magnífica. Me gustó tanto que me quedé en Guaymas más de una semana. Prácticamente vivía en el restaurante y, de esta manera, me familiaricé con el dueño, el Sr. Reyes.
Una tarde, mientras comía, el Sr. Reyes se acercó a mi mesa con otro hombre, a quien me presentó como Jorge Campos, un empresario indio yaqui de pura sangre que había vivido en Arizona en su juventud, que hablaba inglés perfectamente y que era más americano que cualquier americano. El Sr. Reyes lo elogió como un verdadero ejemplo de cómo el trabajo duro y la dedicación podían convertir a una persona en un hombre excepcional.
El Sr. Reyes se fue y Jorge Campos se sentó a mi lado e inmediatamente tomó el control. Fingió ser modesto y negó todos los elogios, pero era obvio que estaba más que contento con lo que el Sr. Reyes había dicho de él. A primera vista, tuve la clara impresión de que Jorge Campos era un empresario del tipo particular que uno encuentra en bares o en esquinas concurridas de calles principales tratando de vender una idea o simplemente tratando de encontrar una manera de estafar a la gente para quitarles sus ahorros.
El Sr. Campos tenía un aspecto muy agradable, de alrededor de un metro ochenta de altura y delgado, pero con una barriga alta como la de un bebedor habitual de licores fuertes. Tenía una tez muy oscura, con un toque de verde, y vestía vaqueros azules caros y botas de vaquero brillantes con puntas afiladas y tacones angulares, como si necesitara clavarlas en el suelo para evitar ser arrastrado por un novillo laceado.
Llevaba una camisa de cuadros grises impecablemente planchada; en su bolsillo derecho había un protector de bolsillo de plástico en el que había insertado una fila de bolígrafos. Había visto el mismo protector de bolsillo entre los oficinistas que no querían manchar sus bolsillos de camisa con tinta. Su atuendo también incluía una chaqueta de ante marrón rojizo con flecos de aspecto caro y un sombrero de vaquero de estilo texano alto. Su rostro redondo era inexpresivo. No tenía arrugas a pesar de que parecía tener unos cincuenta y pocos años. Por alguna razón desconocida, creí que era peligroso. «Mucho gusto en conocerlo, Sr. Campos», dije en español, extendiéndole la mano.
«Dejemos las formalidades», respondió, también en español, estrechándome la mano vigorosamente. «Me gusta tratar a los jóvenes como iguales, sin importar las diferencias de edad. Llámame Jorge».
Estuvo en silencio por un momento, sin duda evaluando mi reacción. No supe qué decir. Ciertamente no quería complacerlo, ni quería tomarlo en serio.
«Tengo curiosidad por saber qué estás haciendo en Guaymas», continuó casualmente. «No pareces un turista, ni pareces estar interesado en la pesca de altura». «Soy un estudiante de antropología», dije, «y estoy tratando de establecer mis credenciales con los indios locales para hacer algunas investigaciones de campo».
«Y yo soy un hombre de negocios», dijo. «Mi negocio es suministrar información, ser el intermediario. Tú tienes la necesidad, yo tengo el producto. Cobro por mis servicios. Sin embargo, mis servicios están garantizados. Si no quedas satisfecho, no tienes que pagarme».
«Si su negocio es suministrar información», dije, «con gusto le pagaré lo que cobre».
«¡Ah!», exclamó. «Ciertamente necesitas un guía, alguien con más educación que el indio promedio de aquí, para que te muestre los alrededores. ¿Tienes una beca del gobierno de los Estados Unidos o de otra gran institución?».
«Sí», mentí. «Tengo una beca de la Fundación Esotérica de Los Ángeles».
Cuando dije eso, vi realmente un brillo de codicia en sus ojos. «¡Ah!», exclamó de nuevo. «¿Qué tan grande es esa institución?». «Bastante grande», dije.
«¡Cielos! ¿De verdad?», dijo, como si mis palabras fueran una explicación que había querido oír. «Y ahora, ¿puedo preguntarte, si no te importa, de cuánto es tu beca? ¿Cuánto dinero te dieron?».
«Unos pocos miles de dólares para hacer trabajo de campo preliminar», mentí de nuevo, para ver qué decía.
«¡Ah! Me gusta la gente directa», dijo, saboreando sus palabras. «Estoy seguro de que tú y yo vamos a llegar a un acuerdo. Te ofrezco mis servicios como guía y como una llave que puede abrir muchas puertas secretas entre los yaquis. Como puedes ver por mi apariencia general, soy un hombre de gusto y de medios».
«Oh, sí, definitivamente eres un hombre de buen gusto», afirmé. «Lo que te estoy diciendo», dijo, «es que por una pequeña tarifa, que encontrarás muy razonable, te guiaré hacia la gente adecuada, gente a la que podrías hacer cualquier pregunta que quieras. Y por un poquito más, te traduciré sus palabras, literalmente, al español o al inglés. También puedo hablar francés y alemán, pero tengo la sensación de que esos idiomas no te interesan».
«Tienes razón, tienes toda la razón», dije. «Esos idiomas no me interesan en absoluto. ¿Pero cuánto serían tus honorarios?».
«¡Ah! ¡Mis honorarios!», dijo, y sacó un cuaderno cubierto de cuero de su bolsillo trasero y lo abrió de golpe frente a mi cara; garabateó notas rápidas en él, lo volvió a cerrar de golpe y lo guardó en su bolsillo con precisión y velocidad. Estaba seguro de que quería darme la impresión de ser eficiente y rápido calculando cifras.
«Te cobraré cincuenta dólares al día», dijo, «con transporte, más mis comidas. Quiero decir, cuando tú comes, yo como. ¿Qué dices?».
En ese momento, se inclinó hacia mí y, casi en un susurro, dijo que deberíamos cambiar al inglés porque no quería que la gente supiera la naturaleza de nuestras transacciones. Entonces comenzó a hablarme en algo que no era inglés en absoluto. Yo estaba perdido. No sabía cómo responder. Comencé a inquietarme nerviosamente mientras el hombre seguía hablando galimatías con el aire más natural. No pestañeó. Movía las manos de manera muy animada y señalaba a su alrededor como si me estuviera instruyendo. No tuve la impresión de que estuviera hablando en lenguas; pensé que quizás estaba hablando el idioma yaqui.
Cuando la gente se acercó a nuestra mesa y nos miró, asentí y le dije a Jorge Campos: «Sí, sí, en efecto». En un momento dije: «Puedes repetirlo», y esto me sonó tan gracioso que solté una carcajada. Él también se rió de buena gana, como si yo hubiera dicho la cosa más graciosa posible.
Debió notar que finalmente estaba al límite de mi ingenio, y antes de que pudiera levantarme y decirle que se perdiera, comenzó a hablar español de nuevo.
«No quiero cansarte con mis observaciones tontas», dijo. «Pero si voy a ser tu guía, como creo que voy a ser, pasaremos largas horas charlando. Te estaba probando hace un momento, para ver si eres un buen conversador. Si voy a pasar tiempo contigo conduciendo, necesito a alguien a mi lado que pueda ser un buen receptor e iniciador. Me alegra decirte que eres ambos».
Luego se levantó, me estrechó la mano y se fue. Como si fuera una señal, el dueño se acercó a mi mesa, sonriendo y sacudiendo la cabeza de lado a lado como un osito.
«¿No es un tipo fabuloso?», me preguntó.
No quise comprometerme con una declaración, y el Sr. Reyes se ofreció a decir que Jorge Campos era en ese momento un intermediario en una transacción extremadamente delicada y rentable. Dijo que algunas compañías mineras en los Estados Unidos estaban interesadas en los depósitos de hierro y cobre que pertenecían a los indios yaquis, y que Jorge Campos estaba allí, en línea para cobrar quizás una tarifa de cinco millones de dólares. Supe entonces que Jorge Campos era un estafador. No había depósitos de hierro o cobre en las tierras propiedad de los indios yaquis. Si los hubiera habido, las empresas privadas ya habrían sacado a los yaquis de esas tierras y los habrían reubicado en otro lugar.
«Es fabuloso», dije. «El tipo más maravilloso que he conocido. ¿Cómo puedo ponerme en contacto con él de nuevo?».
«No te preocupes por eso», dijo el Sr. Reyes. «Jorge me preguntó todo sobre ti. Te ha estado observando desde que llegaste. Probablemente vendrá y llamará a tu puerta más tarde hoy o mañana».
El Sr. Reyes tenía razón. Un par de horas más tarde, alguien me despertó de mi siesta de la tarde. Era Jorge Campos. Tenía la intención de irme de Guaymas al anochecer y conducir toda la noche hasta California. Le expliqué que me iba, pero que volvería en un mes más o menos.
«¡Ah! Pero debes quedarte ahora que he decidido ser tu guía», dijo.
«Lo siento, pero tendremos que esperar para esto porque mi tiempo es muy limitado ahora», respondí.
Sabía que Jorge Campos era un ladrón, pero decidí revelarle que ya tenía un informante que esperaba para trabajar conmigo, y que lo había conocido en Arizona. Describí al anciano y dije que su nombre era Juan Matus, y que otras personas lo habían caracterizado como un chamán. Jorge Campos me sonrió ampliamente. Le pregunté si conocía al anciano.
«Ah, sí, lo conozco», dijo jovialmente. «Se puede decir que somos buenos amigos». Sin ser invitado, Jorge Campos entró en la habitación y se sentó en la mesa justo dentro del balcón.
«¿Vive por aquí?», pregunté.
«Ciertamente sí», me aseguró.
«¿Me llevarías a verlo?».
«No veo por qué no», dijo. «Necesitaría un par de días para hacer mis propias averiguaciones, solo para asegurarme de que está allí, y luego iremos a verlo».
Sabía que estaba mintiendo, pero no quería creerlo. Incluso pensé que mi desconfianza inicial quizás había sido infundada. Parecía tan convincente en ese momento.
«Sin embargo», continuó, «para llevarte a ver al hombre, te cobraré una tarifa fija. Mi honorario será de doscientos dólares».
Esa cantidad era más de lo que tenía a mi disposición. Cortésmente decliné y dije que no tenía suficiente dinero conmigo.
«No quiero parecer mercenario», dijo con su sonrisa más encantadora, «pero, ¿cuánto dinero puedes permitirte? Debes tener en cuenta que tengo que hacer un poco de soborno. Los indios yaquis son muy reservados, pero siempre hay maneras; siempre hay puertas que se abren con una llave mágica: el dinero».
A pesar de todas mis dudas, estaba convencido de que Jorge Campos era mi entrada no solo al mundo yaqui, sino también para encontrar al anciano que tanto me había intrigado. No quería regatear sobre el dinero. Casi me avergonzaba ofrecerle los cincuenta dólares que tenía en el bolsillo.
«Estoy al final de mi estancia aquí», dije como una especie de disculpa, «así que casi me he quedado sin dinero. Solo me quedan cincuenta dólares».
Jorge Campos estiró sus largas piernas debajo de la mesa y cruzó los brazos detrás de la cabeza, inclinando el sombrero sobre su rostro.
«Tomaré tus cincuenta dólares y tu reloj», dijo sin pudor. «Pero por ese dinero, te llevaré a conocer a un chamán menor. No te impacientes», me advirtió, como si fuera a protestar. «Debemos subir la escalera con cuidado, desde los rangos inferiores hasta el hombre mismo, quien te aseguro que está en la cima».
«¿Y cuándo podría conocer a este chamán menor?», pregunté, entregándole el dinero y mi reloj.
«¡Ahora mismo!», respondió mientras se enderezaba y agarraba con avidez el dinero y el reloj. «¡Vamos! ¡No hay un minuto que perder!».
Subimos a mi coche y me indicó que me dirigiera al pueblo de Potam, uno de los pueblos yaquis tradicionales a lo largo del río Yaqui. Mientras conducíamos, me reveló que íbamos a conocer a Lucas Coronado, un hombre conocido por sus hazañas de hechicería, sus trances chamánicos y por las magníficas máscaras que hacía para las festividades yaquis de la Cuaresma.
Luego cambió la conversación hacia el anciano, y lo que dijo estaba en total contradicción con lo que otros me habían dicho sobre el hombre. Mientras que lo habían descrito como un ermitaño y chamán retirado, Jorge Campos lo retrató como el curandero y hechicero más prominente de la zona, un hombre cuya fama lo había convertido en una figura casi inaccesible. Hizo una pausa, como un actor, y luego dio su golpe: dijo que hablar con el anciano de forma regular, como les gusta hacer a los antropólogos, me iba a costar al menos dos mil dólares.
Iba a protestar por un aumento de precio tan drástico, pero él se me adelantó.
«Por doscientos dólares, podría llevarte con él», dijo. «De esos doscientos dólares, yo sacaría unos treinta. El resto se iría en sobornos. Pero hablar con él largo y tendido costará más. Tú mismo podrías calcularlo. Tiene guardaespaldas de verdad, gente que lo protege. Tengo que engatusarlos y sacarles pasta.»
«Al final», continuó, «te daré una cuenta total con recibos y todo para tus impuestos. Entonces sabrás que mi comisión por organizarlo todo es mínima».
Sentí una oleada de admiración por él. Estaba al tanto de todo, incluso de los recibos para el impuesto sobre la renta. Se quedó en silencio por un rato, como si calculara su beneficio mínimo. Yo no tenía nada que decir. Estaba ocupado calculando yo mismo, tratando de encontrar una manera de conseguir dos mil dólares. Incluso pensé en solicitar realmente una beca.
«¿Pero estás seguro de que el anciano me hablaría?», pregunté.
«Por supuesto», me aseguró. «No solo te hablaría, sino que va a realizar hechicería para ti, por lo que le pagues. Luego podrías llegar a un acuerdo con él sobre cuánto podrías pagarle por más lecciones».
Jorge Campos guardó silencio de nuevo por un rato, mirándome a los ojos.
«¿Crees que podrías pagarme los dos mil dólares?», preguntó en un tono tan deliberadamente indiferente que supe al instante que era una farsa.
«Oh, sí, puedo permitírmelo fácilmente», mentí tranquilizadoramente.
No pudo disimular su alegría.
«¡Buen chico! ¡Buen chico!», vitoreó. «¡Nos vamos a divertir mucho!».
Intenté hacerle algunas preguntas generales sobre el anciano; me interrumpió enérgicamente. «Guarda todo esto para el hombre mismo. Será todo tuyo», dijo, sonriendo.
Entonces comenzó a contarme sobre su vida en los Estados Unidos y sobre sus aspiraciones empresariales, y para mi total desconcierto, ya que lo había clasificado como un farsante que no hablaba ni una palabra de inglés, cambió al inglés.
«¡Hablas inglés!», exclamé sin ningún intento de ocultar mi sorpresa.
«Por supuesto que sí, mi chico», dijo, afectando un acento texano, que mantuvo durante toda nuestra conversación. «Te lo dije, quería ponerte a prueba, para ver si eres ingenioso. Lo eres. De hecho, eres bastante listo, debo decir».
Su dominio del inglés era magnífico, y me deleitó con chistes e historias. En un abrir y cerrar de ojos, estábamos en Potam. Me indicó una casa en las afueras del pueblo. Salimos del coche. Él abrió el camino, llamando en voz alta en español a Lucas Coronado.
Oímos una voz desde la parte trasera de la casa que decía, también en español: «Vengan por aquí».
Había un hombre detrás de una pequeña choza, sentado en el suelo, sobre una piel de cabra. Sostenía un trozo de madera con los pies descalzos mientras lo trabajaba con un cincel y un mazo. Al sostener el trozo de madera en su lugar con la presión de sus pies, había creado una rueda de alfarero estupenda, por así decirlo. Sus pies giraban la pieza mientras sus manos trabajaban el cincel. Nunca había visto algo así en mi vida. Estaba haciendo una máscara, ahuecándola con un cincel curvo. Su control de los pies para sostener la madera y girarla era notable.
El hombre era muy delgado; tenía un rostro delgado con rasgos angulosos, pómulos altos y una tez oscura y cobriza. La piel de su rostro y cuello parecía estar estirada al máximo. Lucía un bigote fino y caído que le daba a su rostro anguloso un aire malévolo. Tenía una nariz aguileña con un puente muy delgado y feroces ojos negros. Sus cejas extremadamente negras parecían haber sido dibujadas a lápiz, al igual que su cabello negro azabache, peinado hacia atrás. Nunca había visto un rostro más hostil. La imagen que me vino a la mente al mirarlo fue la de un envenenador italiano de la época de los Médicis. Las palabras «truculento» y «saturnino» parecían ser las descripciones más adecuadas cuando centré mi atención en el rostro de Lucas Coronado.
Noté que mientras estaba sentado en el suelo, sosteniendo el trozo de madera con los pies, los huesos de sus piernas eran tan largos que sus rodillas llegaban a sus hombros. Cuando nos acercamos a él, dejó de trabajar y se puso de pie. Era más alto que Jorge Campos, y delgado como un junco. Como gesto de deferencia hacia nosotros, supongo, se puso sus gwraches.
«Entren, entren», dijo sin sonreír.
Tuve entonces la extraña sensación de que Lucas Coronado no sabía sonreír.
«¿A qué debo el placer de esta visita?», le preguntó a Jorge Campos.
«He traído a este joven aquí porque quiere hacerte algunas preguntas sobre tu arte», dijo Jorge Campos en un tono de lo más paternalista. «Garantice que responderías a sus preguntas con sinceridad».
«Oh, eso no es problema, eso no es problema», me aseguró Lucas Coronado, midiéndome con su fría mirada.
Entonces cambió a un idioma diferente, que supuse que era yaqui. Él y Jorge Campos se enzarzaron en una animada conversación que duró un rato. Ambos actuaron como si yo no existiera. Entonces Jorge Campos se volvió hacia mí.
«Tenemos un pequeño problema aquí», dijo. «Lucas acaba de informarme que esta es una temporada muy ocupada para él, ya que se acercan las festividades, así que no podrá responder a todas las preguntas que le hagas, pero lo hará en otro momento».
«Sí, sí, ciertamente», me dijo Lucas Coronado en español. «En otro momento, en efecto; en otro momento».
«Tenemos que acortar nuestra visita», dijo Jorge Campos, «pero te traeré de nuevo».
Mientras nos íbamos, me sentí impulsado a expresar a Lucas Coronado mi admiración por su estupenda técnica de trabajar con las manos y los pies. Me miró como si estuviera loco, con los ojos muy abiertos de sorpresa.
«¿Nunca has visto a nadie trabajando en una máscara?», siseó entre dientes. «¿De dónde eres? ¿De Marte?».
Me sentí estúpido. Intenté explicar que su técnica era bastante nueva para mí. Parecía dispuesto a golpearme en la cabeza. Jorge Campos me dijo en inglés que había ofendido a Lucas Coronado con mis comentarios. Había entendido mi elogio como una forma velada de burlarse de su pobreza; mis palabras habían sido para él una declaración irónica de lo pobre e indefenso que era.
«Pero es todo lo contrario», dije. «¡Creo que es magnífico!».
«No intentes decirle nada de eso», replicó Jorge Campos. «Esta gente está entrenada para recibir y dispensar insultos de la forma más encubierta. Él piensa que es extraño que lo critiques cuando ni siquiera lo conoces, y te burles del hecho de que no puede permitirse un tornillo de banco para sujetar su escultura».
Me sentí totalmente perdido. Lo último que quería era estropear mi único contacto posible. Jorge Campos parecía ser plenamente consciente de mi disgusto.
«Cómprale una de sus máscaras», me aconsejó.
Le dije que tenía la intención de conducir hasta Los Ángeles de una sola vez, sin parar, y que solo tenía dinero suficiente para comprar gasolina y comida.
«Bueno, dale tu chaqueta de cuero», dijo con naturalidad pero en un tono confidencial y servicial. «De lo contrario, vas a enfadarlo, y todo lo que recordará de ti serán tus insultos. Pero no le digas que sus máscaras son hermosas. Solo compra una».
Cuando le dije a Lucas Coronado que quería cambiar mi chaqueta de cuero por una de sus máscaras, sonrió con satisfacción. Cogió la chaqueta y se la puso. Caminó hacia su casa, pero antes de entrar, hizo unas extrañas contorsiones. Se arrodilló frente a una especie de altar religioso y movió los brazos, como para estirarlos, y se frotó las manos en los costados de la chaqueta.
Entró en la casa y salió con un bulto envuelto en periódicos, que me entregó. Quería hacerle algunas preguntas. Se disculpó, diciendo que tenía que trabajar, pero añadió que si quería podía volver en otro momento.
En el camino de regreso a la ciudad de Guaymas, Jorge Campos me pidió que abriera el bulto. Quería asegurarse de que Lucas Coronado no me hubiera engañado. No me importaba abrir el bulto; mi única preocupación era la posibilidad de poder volver solo para hablar con Lucas Coronado. Estaba eufórico.
«Debo ver lo que tienes», insistió Jorge Campos. «Detén el coche, por favor. Bajo ninguna condición ni por ninguna razón pondría en peligro a mis clientes. Me pagaste para que te prestara algunos servicios. Ese hombre es un chamán genuino, por lo tanto muy peligroso. Como lo has ofendido, puede que te haya dado un bulto de brujería. Si ese es el caso, tenemos que enterrarlo rápidamente en esta zona».
Sentí una oleada de náuseas y detuve el coche. Con extremo cuidado, saqué el bulto. Jorge Campos me lo arrebató de las manos y lo abrió. Contenía tres máscaras yaquis tradicionales bellamente hechas. Jorge Campos mencionó, en un tono casual y desinteresado, que sería justo que le diera una de ellas. Razoné que, como aún no me había llevado a ver al anciano, tenía que preservar mi conexión con él. Con gusto le di una de las máscaras.
«Si me permites elegir, preferiría tomar esa», dijo, señalando.
Le dije que adelante. Las máscaras no significaban nada para mí; había conseguido lo que buscaba. Le habría dado las otras dos máscaras también, pero quería mostrárselas a mis amigos antropólogos.
«Estas máscaras no son nada extraordinario», declaró Jorge Campos. «Puedes comprarlas en cualquier tienda de la ciudad. Las venden a los turistas allí».
Había visto las máscaras yaquis que se vendían en las tiendas de la ciudad. Eran máscaras muy toscas en comparación con las que yo tenía, y Jorge Campos había elegido de hecho la mejor.
Lo dejé en la ciudad y me dirigí a Los Ángeles. Antes de despedirme, me recordó que prácticamente le debía dos mil dólares porque iba a empezar a sobornar y a trabajar para llevarme a conocer al gran hombre.
«¿Crees que podrías darme mis dos mil dólares la próxima vez que vengas?», preguntó atrevidamente.
Su pregunta me puso en una posición terrible. Creía que decirle la verdad, que lo dudaba, habría hecho que me dejara. Estaba convencido entonces de que, a pesar de su patente codicia, él era mi introductor.
«Haré todo lo posible por tener el dinero», dije en tono evasivo.
«Tienes que hacerlo mejor que eso, chico», replicó enérgicamente, casi con rabia. «Voy a gastar dinero por mi cuenta, organizando esta reunión, y debo tener alguna garantía de tu parte. Sé que eres un joven muy serio. ¿Cuánto vale tu coche? ¿Tienes el título de propiedad?».
Le dije lo que valía mi coche, y que sí tenía el título de propiedad, pero solo pareció satisfecho cuando le di mi palabra de que le llevaría el dinero en efectivo en mi próxima visita.
Cinco meses después, volví a Guaymas para ver a Jorge Campos. Dos mil dólares en ese momento era una cantidad considerable de dinero, especialmente para un estudiante. Pensé que si quizás él estaba dispuesto a aceptar pagos parciales, estaría más que feliz de comprometerme a pagar esa cantidad a plazos.
No pude encontrar a Jorge Campos en ninguna parte de Guaymas. Le pregunté al dueño del restaurante. Estaba tan desconcertado como yo por su desaparición.
«Simplemente ha desaparecido», dijo. «Estoy seguro de que volvió a Arizona, o a Texas, donde tiene negocios».
Me arriesgué y fui a ver a Lucas Coronado por mi cuenta. Llegué a su casa al mediodía. Tampoco pude encontrarlo. Pregunté a sus vecinos si sabían dónde podría estar. Me miraron beligerantemente y no me dignaron con una respuesta. Me fui, pero volví a pasar por su casa al final de la tarde. No esperaba nada en absoluto. De hecho, estaba preparado para irme a Los Ángeles inmediatamente. Para mi sorpresa, Lucas Coronado no solo estaba allí, sino que fue extremadamente amable conmigo. Expresó francamente su aprobación al ver que había venido sin Jorge Campos, a quien dijo que era un auténtico fastidio. Se quejó de que Jorge Campos, a quien se refirió como un indio yaqui renegado, se deleitaba en explotar a sus compañeros yaquis.
Le di a Lucas Coronado algunos regalos que le había traído y le compré tres máscaras, un bastón exquisitamente tallado y un par de polainas sonajeras hechas de los capullos de algunos insectos del desierto, polainas que los yaquis usaban en sus danzas tradicionales. Luego lo llevé a Guaymas a cenar.
Lo vi todos los días durante los cinco días que permanecí en la zona, y me dio cantidades interminables de información sobre los yaquis: su historia y organización social, y el significado y la naturaleza de sus festividades. Me estaba divirtiendo tanto como investigador de campo que incluso me sentí reacio a preguntarle si sabía algo sobre el viejo chamán. Superando mis dudas, finalmente le pregunté a Lucas Coronado si conocía al anciano que Jorge Campos me había asegurado que era un chamán tan prominente. Lucas Coronado pareció perplejo. Me aseguró que, hasta donde él sabía, ningún hombre así había existido jamás en esa parte del país y que Jorge Campos era un ladrón que solo quería estafarme.
Oír a Lucas Coronado negar la existencia de ese anciano tuvo un impacto terrible e inesperado en mí. En un instante, se hizo evidente para mí que realmente no me importaba un bledo el trabajo de campo. Solo me importaba encontrar a ese anciano. Supe entonces que conocer al viejo chamán había sido, de hecho, la culminación de algo que no tenía nada que ver con mis deseos, aspiraciones o incluso pensamientos como antropólogo.
Me pregunté más que nunca quién diablos era ese anciano. Sin ningún freno inhibitorio, comencé a despotricar y a gritar de frustración. Patalée en el suelo. Lucas Coronado se quedó bastante desconcertado por mi exhibición. Me miró, perplejo, y luego comenzó a reír. No tenía idea de que podía reír. Me disculpé con él por mi arrebato de ira y frustración. No pude explicar por qué estaba tan fuera de sí. Lucas Coronado pareció entender mi dilema.
«Cosas así suceden en esta zona», dijo.
No tenía idea a qué se refería, ni quise preguntarle. Tenía un miedo mortal a la facilidad con la que se ofendía. Una peculiaridad de los yaquis era la facilidad que tenían para sentirse ofendidos. Parecían estar perennemente alerta, buscando insultos demasiado sutiles para ser notados por cualquier otra persona.
«Hay seres mágicos viviendo en las montañas de por aquí», continuó, «y pueden actuar sobre la gente. Hacen que la gente se vuelva verdaderamente loca. La gente despotrica y delira bajo su influencia, y cuando finalmente se calman, agotados, no tienen ni idea de por qué explotaron».
«¿Crees que eso es lo que me pasó a mí?», pregunté.
«Definitivamente», respondió con total convicción. «Ya tienes una predisposición a volverte loco a la menor provocación, pero también eres muy contenido. Hoy, no estuviste contenido. Te volviste loco por nada».
«No es por nada», le aseguré. «No lo sabía hasta ahora, pero para mí ese anciano es la fuerza motriz de todos mis esfuerzos».
Lucas Coronado se quedó en silencio, como en un pensamiento profundo. Luego comenzó a caminar de un lado a otro.
«¿Conoces a algún anciano que viva por aquí pero que no sea exactamente de esta zona?», le pregunté.
No entendió mi pregunta. Tuve que explicarle que el anciano que había conocido era quizás como Jorge Campos, un yaqui que había vivido en otro lugar. Lucas Coronado explicó que el apellido «Matus» era bastante común en esa zona, pero que no conocía a ningún Matus cuyo primer nombre fuera Juan. Parecía desanimado. Luego tuvo un momento de lucidez y afirmó que, como el hombre era viejo, podría tener otro nombre, y que quizás me había dado un nombre de trabajo, no el suyo real.
«El único anciano que conozco», continuó, «es el padre de Ignacio Flores. Viene a ver a su hijo de vez en cuando, pero viene de la Ciudad de México. Pensándolo bien, es el padre de Ignacio, pero no parece tan viejo. Pero es viejo. Ignacio también es viejo. Su padre parece más joven, sin embargo».
Se rió de buena gana de su descubrimiento. Al parecer, nunca había pensado en la juventud del anciano hasta ese momento. No dejaba de sacudir la cabeza, como si no lo creyera. Yo, por otro lado, estaba eufórico más allá de toda medida.
«¡Ese es el hombre!», grité sin saber por qué.
Lucas Coronado no sabía dónde vivía realmente Ignacio Flores, pero fue muy complaciente y me indicó que condujera hasta un pueblo yaqui cercano, donde encontró al hombre para mí.
Ignacio Flores era un hombre grande y corpulento, quizás de unos sesenta y cinco años. Lucas Coronado me había advertido que el hombre grande había sido un soldado de carrera en su juventud, y que todavía tenía el porte de un militar. Ignacio Flores tenía un bigote enorme; eso y la ferocidad de sus ojos lo convirtieron para mí en la personificación de un soldado feroz. Tenía una tez oscura. Su cabello todavía era negro azabache a pesar de sus años. Su voz fuerte y grave parecía estar entrenada únicamente para dar órdenes. Tuve la impresión de que había sido un hombre de caballería. Caminaba como si todavía llevara espuelas, y por alguna extraña razón, imposible de entender, oí el sonido de las espuelas cuando caminaba.
Lucas Coronado me lo presentó y dijo que yo había venido de Arizona para ver a su padre, a quien había conocido en Nogales. Ignacio Flores no pareció sorprendido en absoluto.
«Oh, sí», dijo. «Mi padre viaja mucho». Sin más preámbulos, nos indicó dónde podíamos encontrar a su padre. No vino con nosotros, pensé por cortesía. Se disculpó y se marchó, como si estuviera marcando el paso en un desfile.
Me preparé para ir a la casa del anciano con Lucas Coronado. En cambio, él declinó cortésmente; quería que lo llevara de vuelta a su casa.
«Creo que encontraste al hombre que buscabas, y siento que deberías estar solo», dijo.
Me maravillé de lo extraordinariamente educados que eran estos indios yaquis, y sin embargo, al mismo tiempo, tan feroces. Me habían dicho que los yaquis eran salvajes que no tenían reparos en matar a nadie; en lo que a mí respecta, sin embargo, su característica más notable era su cortesía y consideración.
Conduje hasta la casa del padre de Ignacio Flores, y allí encontré al hombre que buscaba.
«Me pregunto por qué Jorge Campos mintió y me dijo que te conocía», dije al final de mi relato.
«No te mintió», dijo don Juan con la convicción de alguien que condonaba el comportamiento de Jorge Campos. «Ni siquiera se tergiversó a sí mismo. Pensó que eras un blanco fácil e iba a engañarte. No pudo llevar a cabo su plan, sin embargo, porque el infinito lo superó. ¿Sabes que desapareció poco después de conocerte, para no ser encontrado nunca más?».
«Jorge Campos fue un personaje de lo más significativo para ti», continuó. «Encontrarás, en todo lo que ocurrió entre ustedes dos, una especie de plano guía, porque él es la representación de tu vida».
«¿Por qué? ¡No soy un ladrón!», protesté.
Se rió, como si supiera algo que yo no sabía. Lo siguiente que supe fue que me encontré en medio de una extensa explicación de mis acciones, mis ideales, mis expectativas. Sin embargo, un pensamiento extraño me instó a considerar con el mismo fervor con el que me estaba explicando que, bajo ciertas circunstancias, podría ser como Jorge Campos. Encontré el pensamiento inadmisible, y usé toda mi energía disponible para tratar de refutarlo. Sin embargo, en lo más profundo de mí, no me importaba disculparme si era como Jorge Campos.
Cuando expresé mi dilema, don Juan se rió tanto que se ahogó, muchas veces.
«Si yo fuera tú», comentó, «escucharía mi voz interior. ¿Qué diferencia habría si fueras como Jorge Campos: un ladrón? Él era un ladrón barato. Tú eres más elaborado. Este es el poder del recuento. Por eso los hechiceros lo usan. Te pone en contacto con algo que ni siquiera sospechabas que existía en ti».
Quise irme en ese mismo momento. Don Juan sabía exactamente cómo me sentía.
«No escuches la voz superficial que te enoja», dijo autoritariamente. «Escucha esa voz más profunda que te va a guiar a partir de ahora, la voz que se está riendo. ¡Escúchala! Y ríete con ella. ¡Ríete! ¡Ríete!».
Sus palabras fueron como una orden hipnótica para mí. Contra mi voluntad, comencé a reír. Nunca había sido tan feliz. Me sentí libre, desenmascarado.
«Recuéntate a ti mismo la historia de Jorge Campos, una y otra vez», dijo don Juan. «Encontrarás en ella una riqueza infinita. Cada detalle es parte de un mapa. Es la naturaleza del infinito, una vez que cruzamos un cierto umbral, poner un plano guía frente a nosotros».
Me miró fijamente durante mucho tiempo. No solo miró como antes, sino que me observó atentamente. «Un acto que Jorge Campos no pudo evitar realizar», dijo finalmente, «fue ponerte en contacto con el otro hombre: Lucas Coronado, que es tan significativo para ti como el propio Jorge Campos, quizás incluso más».
En el transcurso del recuento de la historia de esos dos hombres, me había dado cuenta de que había pasado más tiempo con Lucas Coronado que con Jorge Campos; sin embargo, nuestros intercambios no habían sido tan intensos y estaban marcados por enormes lagunas de silencio. Lucas Coronado no era por naturaleza un hombre hablador, y por algún extraño giro, cada vez que estaba en silencio lograba arrastrarme con él a ese estado.
«Lucas Coronado es la otra parte de tu mapa», dijo don Juan. «¿No te parece extraño que sea un escultor, como tú, un artista súper sensible que estuvo, como tú en un tiempo, en busca de un patrocinador para su arte? Él buscaba un patrocinador tal como tú buscabas una mujer, una amante de las artes, que patrocinara tu creatividad».
Entré en otra lucha aterradora. Esta vez mi lucha fue entre mi certeza absoluta de que no le había mencionado este aspecto de mi vida, el hecho de que todo era verdad, y el hecho de que no podía encontrar una explicación de cómo podría haber obtenido esta información. De nuevo, quise irme de inmediato. Pero una vez más, el impulso fue superado por una voz que venía de un lugar profundo. Sin ningún tipo de persuasión, comencé a reír de buena gana. Una parte de mí, a un nivel profundo, no le importaba un comino descubrir cómo don Juan había obtenido esa información. El hecho de que la tuviera, y la hubiera mostrado de una manera tan delicada pero taimada, fue una maniobra deliciosa de presenciar. No tenía ninguna consecuencia que la parte superficial de mí se enojara y quisiera irse.
«Muy bien», me dijo don Juan, dándome una palmada enérgica en la espalda, «muy bien».
Estuvo pensativo por un momento, como si quizás estuviera viendo cosas invisibles para el ojo común.
«Jorge Campos y Lucas Coronado son los dos extremos de un eje», dijo. «Ese eje eres tú, en un extremo un mercenario despiadado, desvergonzado y grosero que se cuida a sí mismo; horrible, pero indestructible. En el otro extremo un artista súper sensible, atormentado, débil y vulnerable. Ese debería haber sido el mapa de tu vida, si no fuera por la aparición de otra posibilidad, la que se abrió cuando cruzaste el umbral del infinito. Me buscaste y me encontraste; y así, cruzaste el umbral. La intención del infinito me dijo que buscara a alguien como tú. Te encontré, cruzando así yo mismo el umbral».
La conversación terminó en ese punto. Don Juan entró en uno de sus habituales largos períodos de silencio total. Fue solo al final del día, cuando habíamos regresado a su casa y mientras estábamos sentados bajo su ramada, refrescándonos de la larga caminata que habíamos hecho, que rompió su silencio.
«En tu recuento de lo que sucedió entre tú y Jorge Campos, y tú y Lucas Coronado», continuó don Juan, «encontré, y espero que tú también, un factor muy perturbador. Para mí, es un presagio. Apunta al final de una era, lo que significa que lo que estaba allí no puede permanecer. Elementos muy endebles te trajeron a mí. Ninguno de ellos podría sostenerse por sí solo. Esto es lo que deduje de tu recuento».
Recordé que don Juan me había revelado un día que Lucas Coronado estaba terminalmente enfermo. Tenía alguna condición de salud que lo estaba consumiendo lentamente.
«Le he enviado un recado a través de mi hijo Ignacio sobre lo que debería hacer para curarse», continuó don Juan, «pero él piensa que es una tontería y no quiere oírlo. No es culpa de Lucas. Toda la raza humana no quiere oír nada. Solo oyen lo que quieren oír».
Recordé que le había insistido a don Juan para que me dijera lo que podía decirle a Lucas Coronado para ayudarlo a aliviar su dolor físico y su angustia mental. Don Juan no solo me dijo qué decirle, sino que afirmó que si Lucas Coronado quería, podía curarse fácilmente. Sin embargo, cuando entregué el mensaje de don Juan, Lucas Coronado me miró como si hubiera perdido la cabeza. Luego cambió a una brillante y, si yo hubiera sido un yaqui, profundamente insultante, representación de un hombre que está aburrido hasta la muerte por la insistencia injustificada de alguien. Pensé que solo un indio yaqui podía ser tan sutil.
«Esas cosas no me ayudan», dijo finalmente desafiante, enojado por mi falta de sensibilidad. «Realmente no importa. Todos tenemos que morir. Pero no te atrevas a creer que he perdido la esperanza. Voy a conseguir algo de dinero del banco del gobierno. Conseguiré un adelanto de mis cosechas, y luego tendré suficiente dinero para comprar algo que me curará, ipso facto. Su nombre es Vi-ta-mi-nol».
«¿Qué es el Vitaminol?», había preguntado.
«Es algo que anuncian en la radio», dijo con la inocencia de un niño. «Cura todo. Se recomienda para personas que no comen carne, pescado o aves todos los días. Se recomienda para personas como yo que apenas pueden mantener el cuerpo y el alma juntos».
En mi afán de ayudar a Lucas Coronado, cometí en ese momento el mayor error imaginable en una sociedad de seres tan hipersensibles como los yaquis: le ofrecí darle el dinero para comprar Vitaminol. Su fría mirada fue la medida de cuán profundamente lo había herido. Mi estupidez era imperdonable. Muy suavemente, Lucas Coronado dijo que él mismo podía permitirse el Vitaminol.
Volví a casa de don Juan. Tenía ganas de llorar. Mi afán me había traicionado.
«No gastes tu energía preocupándote por cosas así», dijo don Juan fríamente. «Lucas Coronado está encerrado en un círculo vicioso, pero tú también lo estás. Todos lo están. Él tiene el Vitaminol, en el que confía que curará todo y resolverá todos sus problemas. Por el momento, no puede permitírselo, pero tiene grandes esperanzas de que finalmente podrá». Don Juan me miró fijamente con sus ojos penetrantes. «Te dije que los actos de Lucas Coronado son el mapa de tu vida», dijo. «Créeme, lo son. Lucas Coronado te señaló el Vitaminol, y lo hizo tan poderosa y dolorosamente que te hirió y te hizo llorar».
Don Juan dejó de hablar entonces. Fue una pausa larga y muy efectiva. «Y no me digas que no entiendes lo que quiero decir», dijo. «De una forma u otra, todos tenemos nuestra propia versión de Vitaminol».
(Carlos Castaneda, El Lado Activo del Infinito)