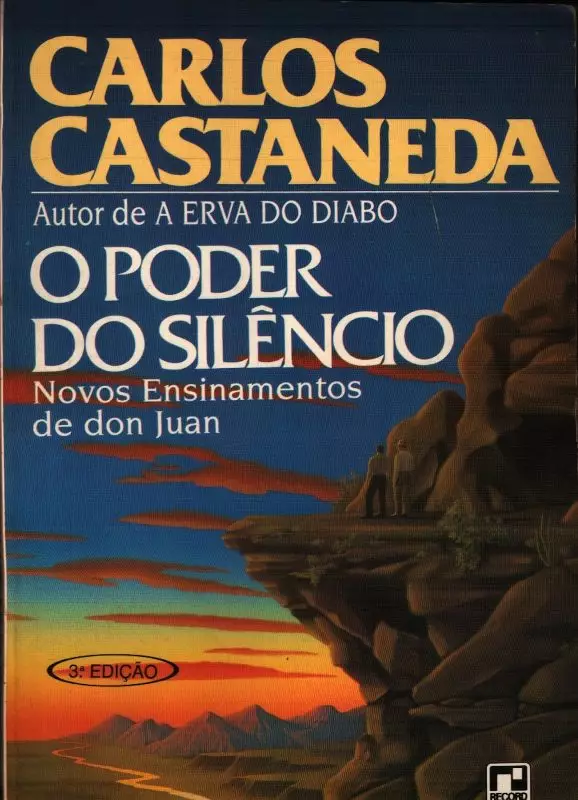En un momento dado de mi aprendizaje, don Juan me reveló la complejidad de su situación vital. Había sostenido, para mi disgusto y desaliento, que vivía en la choza del estado de Sonora, México, porque esa choza representaba mi estado de conciencia. No creía del todo que realmente quisiera decir que yo era tan mediocre, ni creía que tuviera otros lugares donde vivir, como afirmaba.
Resultó que tenía razón en ambos aspectos. Mi estado de conciencia era muy mediocre, y sí tenía otros lugares donde podía vivir, infinitamente más cómodos que la choza donde lo encontré por primera vez. Tampoco era el hechicero solitario que yo había pensado que era, sino el líder de un grupo de otros quince guerreros-viajeros: diez mujeres y cinco hombres. Mi sorpresa fue gigantesca cuando me llevó a su casa en el centro de México, donde vivían él y sus compañeros hechiceros.
«¿Viviste en Sonora solo por mí, don Juan?», le pregunté, incapaz de soportar la responsabilidad, que me llenaba de culpa, remordimiento y una sensación de inutilidad.
«Bueno, en realidad no viví allí», dijo, riendo. «Simplemente te encontré allí».
«Pero-pero-pero nunca sabías cuándo iba a venir a verte, don Juan», dije. «¡No tenía forma de hacértelo saber!».
«Bueno, si recuerdas correctamente», dijo, «hubo muchas, muchas veces en que no me encontraste. Tuviste que sentarte pacientemente y esperarme, a veces durante días».
«¿Volaste desde aquí a Guaymas, don Juan?», le pregunté con seriedad. Pensé que la forma más corta habría sido tomar un avión.
«No, no volé a Guaymas», dijo con una gran sonrisa. «Volé directamente, a la choza donde estabas esperando».
Sabía que me estaba diciendo a propósito algo que mi mente lineal no podía entender o aceptar, algo que me confundía sin fin. Estaba en el nivel de conciencia, en aquellos días, en que me preguntaba incesantemente una pregunta fatal: ¿Y si todo lo que dice don Juan es verdad?
No quise hacerle más preguntas, porque estaba irremediablemente perdido, tratando de tender un puente entre nuestras dos vías de pensamiento y acción.
En su nuevo entorno, don Juan comenzó a instruirme minuciosamente en una faceta más compleja de su conocimiento, una faceta que requería toda mi atención, una faceta en la que simplemente suspender el juicio no era suficiente. Este fue el momento en que tuve que hundirme en las profundidades de su conocimiento. Tuve que dejar de ser objetivo, y al mismo tiempo tuve que desistir de ser subjetivo.
Un día, estaba ayudando a don Juan a limpiar unos postes de bambú en la parte trasera de su casa. Me pidió que me pusiera unos guantes de trabajo porque, dijo, las astillas de bambú eran muy afiladas y causaban infecciones fácilmente. Me indicó cómo usar un cuchillo para limpiar el bambú. Me sumergí en el trabajo. Cuando don Juan comenzó a hablarme, tuve que dejar de trabajar para prestar atención. Me dijo que había trabajado lo suficiente y que debíamos entrar en la casa.
Me pidió que me sentara en un sillón muy cómodo de su espaciosa sala de estar, casi vacía. Me dio unas nueces, albaricoques secos y lonchas de queso, cuidadosamente dispuestas en un plato. Protesté diciendo que quería terminar de limpiar el bambú. No quería comer. Pero no me prestó atención. Me recomendó que comiera despacio y con cuidado, pues necesitaría un suministro constante de alimentos para estar alerta y atento a lo que me iba a decir.
«Ya sabes», comenzó, «que existe en el universo una fuerza perenne, que los hechiceros del México antiguo llamaban el mar oscuro de la conciencia. Mientras estaban en el máximo de su poder de percepción, vieron algo que los hizo temblar en sus pantalones, si es que llevaban. Vieron que el mar oscuro de la conciencia es responsable no solo de la conciencia de los organismos, sino también de la conciencia de entidades que no tienen un organismo».
«¿Qué es esto, don Juan, seres sin organismo que tienen conciencia?», pregunté, asombrado, pues nunca antes había mencionado tal idea.
«Los antiguos chamanes descubrieron que todo el universo está compuesto por fuerzas gemelas», comenzó, «fuerzas que son al mismo tiempo opuestas y complementarias entre sí. Es ineludible que nuestro mundo sea un mundo gemelo. Su mundo opuesto y complementario está poblado por seres que tienen conciencia, pero no un organismo. Por esta razón, los antiguos chamanes los llamaron seres inorgánicos».
«¿Y dónde está este mundo, don Juan?», pregunté, mordisqueando inconscientemente un trozo de albaricoque seco.
«Aquí, donde tú y yo estamos sentados», respondió con naturalidad, pero riendo a carcajadas de mi nerviosismo. «Te dije que es nuestro mundo gemelo, así que está íntimamente relacionado con nosotros. Los hechiceros del México antiguo no pensaban como tú en términos de espacio y tiempo. Pensaban exclusivamente en términos de conciencia. Dos tipos de conciencia coexisten sin interferir nunca el uno con el otro, porque cada tipo es completamente diferente del otro. Los antiguos chamanes enfrentaron este problema de coexistencia sin preocuparse por el tiempo y el espacio. Razonaron que el grado de conciencia de los seres orgánicos y el grado de conciencia de los seres inorgánicos eran tan diferentes que ambos podían coexistir con la más mínima interferencia».
«¿Podemos percibir a esos seres inorgánicos, don Juan?», pregunté.
«Ciertamente podemos», respondió. «Los hechiceros lo hacen a voluntad. La gente común lo hace, pero no se dan cuenta de que lo están haciendo porque no son conscientes de la existencia de un mundo gemelo. Cuando piensan en un mundo gemelo, entran en todo tipo de masturbación mental, pero nunca se les ha ocurrido que sus fantasías tienen su origen en un conocimiento subliminal que todos tenemos: que no estamos solos».
Estaba fascinado por las palabras de don Juan. De repente, me entró un hambre voraz. Había un vacío en la boca de mi estómago. Todo lo que podía hacer era escuchar con la mayor atención posible, y comer.
«La dificultad de que enfrentes las cosas en términos de tiempo y espacio», continuó, «es que solo te das cuenta si algo ha aterrizado en el espacio y el tiempo a tu disposición, que es muy limitado. Los hechiceros, por otro lado, tienen un vasto campo en el que pueden notar si algo extraño ha aterrizado. Montones de entidades del universo en general, entidades que poseen conciencia pero no un organismo, aterrizan en el campo de conciencia de nuestro mundo, o en el campo de conciencia de su mundo gemelo, sin que un ser humano promedio las note jamás. Las entidades que aterrizan en nuestro campo de conciencia, o en el campo de conciencia de nuestro mundo gemelo, pertenecen a otros mundos que existen además de nuestro mundo y su gemelo. El universo en general está abarrotado de mundos de conciencia, orgánicos e inorgánicos».
Don Juan continuó hablando y dijo que esos hechiceros sabían cuándo la conciencia inorgánica de otros mundos además de nuestro mundo gemelo había aterrizado en su campo de conciencia. Dijo que, como haría todo ser humano en esta tierra, esos chamanes hacían clasificaciones interminables de diferentes tipos de esta energía que tiene conciencia. Los conocían por el término general de seres inorgánicos.
«¿Esos seres inorgánicos tienen vida como nosotros tenemos vida?», pregunté.
«Si crees que la vida es ser consciente, entonces sí tienen vida», dijo. «Supongo que sería exacto decir que si la vida se puede medir por la intensidad, la agudeza, la duración de esa conciencia, puedo decir sinceramente que están más vivos que tú y yo».
«¿Esos seres inorgánicos mueren, don Juan?», pregunté. Don Juan se rió por un momento antes de responder. «Si llamas a la muerte la terminación de la conciencia, sí, mueren. Su conciencia termina. Su muerte es bastante parecida a la muerte de un ser humano, y al mismo tiempo, no lo es, porque la muerte de los seres humanos tiene una opción oculta. Es algo así como una cláusula en un documento legal, una cláusula que está escrita en letras diminutas que apenas puedes ver. Tienes que usar una lupa para leerla, y sin embargo es la cláusula más importante del documento».
«¿Cuál es la opción oculta, don Juan?».
«La opción oculta de la muerte es exclusivamente para los hechiceros. Son los únicos que, que yo sepa, han leído la letra pequeña. Para ellos, la opción es pertinente y funcional. Para los seres humanos promedio, la muerte significa la terminación de su conciencia, el fin de sus organismos. Para los seres inorgánicos, la muerte significa lo mismo: el fin de su conciencia. En ambos casos, el impacto de la muerte es el acto de ser absorbido por el mar oscuro de la conciencia. Su conciencia individual, cargada con sus experiencias de vida, rompe sus límites, y la conciencia como energía se derrama en el mar oscuro de la conciencia».
«Pero, ¿cuál es la opción oculta de la muerte que solo los hechiceros eligen, don Juan?», pregunté.
«Para un hechicero, la muerte es un factor unificador. En lugar de desintegrar el organismo, como es el caso ordinario, la muerte lo unifica».
«¿Cómo puede la muerte unificar algo?», protesté.
«La muerte para un hechicero», dijo, «termina el reinado de los humores individuales en el cuerpo. Los antiguos hechiceros creían que era el dominio de las diferentes partes del cuerpo lo que gobernaba los humores y las acciones del cuerpo total; partes que se vuelven disfuncionales arrastran al resto del cuerpo al caos, como, por ejemplo, cuando tú mismo te enfermas por comer porquerías. En ese caso, el humor de tu estómago afecta todo lo demás. La muerte erradica el dominio de esas partes individuales. Unifica su conciencia en una sola unidad».
«¿Quieres decir que después de morir, los hechiceros todavía son conscientes?», pregunté.
«Para los hechiceros, la muerte es un acto de unificación que emplea cada ápice de su energía. Estás pensando en la muerte como un cadáver frente a ti, un cuerpo sobre el que se ha asentado la descomposición. Para los hechiceros, cuando tiene lugar el acto de unificación, no hay cadáver. No hay descomposición. Sus cuerpos en su totalidad se han convertido en energía, energía que posee una conciencia que no está fragmentada. Los límites que establece el organismo, límites que son derribados por la muerte, siguen funcionando en el caso de los hechiceros, aunque ya no son visibles a simple vista».
«Sé que te mueres por preguntarme», continuó con una amplia sonrisa, «si lo que estoy describiendo es el alma que va al infierno o al cielo. No, no es el alma. Lo que les sucede a los hechiceros, cuando eligen esa opción oculta de la muerte, es que se convierten en seres inorgánicos, seres inorgánicos muy especializados y de alta velocidad, seres capaces de estupendas maniobras de percepción. Los hechiceros entran entonces en lo que los chamanes del México antiguo llamaban su viaje definitivo. El infinito se convierte en su ámbito de acción».
«¿Quieres decir con esto, don Juan, que se vuelven eternos?».
«Mi sobriedad como hechicero me dice», dijo, «que su conciencia terminará, de la misma manera que termina la conciencia de los seres inorgánicos, pero no he visto que esto suceda. No tengo conocimiento de primera mano de ello. Los antiguos hechiceros creían que la conciencia de este tipo de ser inorgánico duraría mientras la tierra estuviera viva. La tierra es su matriz. Mientras prevalezca, su conciencia continúa. Para mí, esta es una declaración de lo más razonable».
La continuidad y el orden de la explicación de don Juan habían sido, para mí, magníficos. No tenía forma alguna de contribuir. Me dejó con una sensación de misterio y expectativas no expresadas por cumplir.
En mi siguiente visita a don Juan, comencé mi conversación haciéndole con avidez una pregunta que era primordial en mi mente.
«¿Existe la posibilidad, don Juan, de que los fantasmas y las apariciones existan realmente?».
«Cualquier cosa que puedas llamar fantasma o aparición», dijo, «cuando es examinada por un hechicero, se reduce a una cuestión: es posible que cualquiera de esas apariciones fantasmales sea una conglomeración de campos de energía que tienen conciencia, y que nosotros convertimos en cosas que conocemos. Si ese es el caso, entonces las apariciones tienen energía. Los hechiceros las llaman configuraciones generadoras de energía. O bien, no emana ninguna energía de ellas, en cuyo caso son creaciones fantasmagóricas, generalmente de una persona muy fuerte, fuerte en términos de conciencia».
«Una historia que me intrigó inmensamente», continuó don Juan, «fue la historia que me contaste una vez sobre tu tía. ¿La recuerdas?».
Le había contado a don Juan que cuando tenía catorce años fui a vivir a casa de la hermana de mi padre. Vivía en una casa gigantesca que tenía tres patios con alojamientos entre cada uno de ellos: dormitorios, salas de estar, etc. El primer patio era muy austero, empedrado. Me dijeron que era una casa colonial y que este primer patio era por donde entraban los carruajes tirados por caballos. El segundo patio era un hermoso huerto zigzagueado por caminos de ladrillo de diseño morisco y lleno de árboles frutales. El tercer patio estaba cubierto de macetas colgando de los aleros del tejado, pájaros en jaulas y una fuente de estilo colonial en el centro con agua corriente, así como una gran área cercada con tela de gallinero, reservada para los preciados gallos de pelea de mi tía, su predilección en la vida.
Mi tía puso a mi disposición todo un apartamento justo enfrente del huerto. Pensé que iba a pasar el mejor momento de mi vida allí. Podía comer toda la fruta que quisiera. Nadie más en la casa tocaba la fruta de ninguno de esos árboles, por razones que nunca me fueron reveladas. La casa estaba compuesta por mi tía, una señora alta, de cara redonda y regordeta, de unos cincuenta años, muy jovial, una gran narradora y llena de excentricidades que ocultaba tras una fachada formal y la apariencia de un catolicismo devoto. Había un mayordomo, un hombre alto e imponente, de unos cuarenta y pocos años, que había sido sargento mayor en el ejército y había sido atraído fuera del servicio para ocupar el puesto mejor pagado de mayordomo, guardaespaldas y hombre para todo en la casa de mi tía. Su esposa, una hermosa joven, era la compañera, cocinera y confidente de mi tía. La pareja también tenía una hija, una niña regordeta que se parecía exactamente a mi tía. El parecido era tan fuerte que mi tía la había adoptado legalmente.
Esas cuatro personas eran las más tranquilas que había conocido. Llevaban una vida muy sosegada, puntuada solo por las excentricidades de mi tía, quien, de repente, decidía hacer viajes, o comprar nuevos gallos de pelea prometedores, entrenarlos y de hecho tener concursos serios en los que se involucraban enormes sumas de dinero. Cuidaba a sus gallos de pelea con esmero, a veces todo el día. Usaba gruesos guantes de cuero y rígidas polainas de cuero para evitar que los gallos de pelea la espolonearan.
Pasé dos meses estupendos viviendo en casa de mi tía. Me enseñaba música por las tardes y me contaba un sinfín de historias sobre los antepasados de mi familia. Mi situación de vida era ideal para mí porque salía con mis amigos y no tenía que informar a nadie de la hora a la que volvía. A veces pasaba horas sin conciliar el sueño, tumbado en mi cama. Solía dejar la ventana abierta para que el olor de los azahares llenara mi habitación. Siempre que estaba tumbado allí, despierto, oía a alguien caminar por un largo corredor que recorría toda la propiedad por el lado norte, uniendo todos los patios de la casa. Este corredor tenía hermosos arcos y un suelo de baldosas. Había cuatro bombillas de voltaje mínimo que iluminaban débilmente el corredor, luces que se encendían a las seis de la tarde y se apagaban a las seis de la mañana.
Le pregunté a mi tía si alguien caminaba por la noche y se detenía en mi ventana, porque quienquiera que caminara siempre se detenía junto a mi ventana, se daba la vuelta y volvía a caminar hacia la entrada principal de la casa.
«No te preocupes por tonterías, querido», dijo mi tía, sonriendo. «Probablemente es mi mayordomo, haciendo sus rondas. ¡Gran cosa! ¿Tuviste miedo?».
«No, no tuve miedo», dije, «solo sentí curiosidad, porque tu mayordomo pasa por mi habitación todas las noches. A veces sus pasos me despiertan».
Descartó mi pregunta de manera práctica, diciendo que el mayordomo había sido militar y estaba habituado a hacer sus rondas, como lo haría un centinela. Acepté su explicación.
Un día, le mencioné al mayordomo que sus pasos eran demasiado fuertes, y le pregunté si podría hacer sus rondas junto a mi ventana con un poco más de cuidado para dejarme dormir.
«¡No sé de qué estás hablando!», dijo con voz ronca.
«Mi tía me dijo que haces tus rondas por la noche», dije.
«¡Nunca hago tal cosa!», dijo, con los ojos encendidos de disgusto.
«¿Pero quién camina entonces junto a mi ventana?».
«Nadie camina junto a tu ventana. Estás imaginando cosas. Vuelve a dormir. No andes revolviendo las cosas. Te lo digo por tu propio bien».
Nada podría haber sido peor para mí en aquellos años que alguien me dijera que estaba haciendo algo por mi propio bien. Esa noche, tan pronto como comencé a oír los pasos, me levanté de la cama y me paré detrás de la pared que daba a la entrada de mi apartamento. Cuando calculé que quienquiera que estuviera caminando estaba junto a la segunda bombilla, simplemente asomé la cabeza para mirar por el pasillo. Los pasos se detuvieron bruscamente, pero no había nadie a la vista. El pasillo débilmente iluminado estaba desierto. Si alguien hubiera estado caminando allí, no habría tenido tiempo de esconderse porque no había dónde esconderse. Solo había paredes desnudas.
Mi susto fue tan inmenso que desperté a toda la casa gritando a pleno pulmón. Mi tía y su mayordomo intentaron calmarme diciéndome que estaba imaginando todo eso, pero mi agitación era tan intensa que ambos confesaron tímidamente, al final, que algo desconocido para ellos caminaba por esa casa todas las noches.
Don Juan había dicho que era casi seguro que fuera mi tía quien caminaba por la noche; es decir, algún aspecto de su conciencia sobre el cual no tenía control volitivo. Creía que este fenómeno obedecía a un sentido de jocosidad o misterio que ella cultivaba. Don Juan estaba seguro de que no era una idea descabellada que mi tía, a un nivel subliminal, no solo estuviera provocando todos esos ruidos, sino que fuera capaz de manipulaciones de conciencia mucho más complejas. Don Juan también había dicho que para ser completamente justo, tenía que admitir la posibilidad de que los pasos fueran producto de una conciencia inorgánica.
Don Juan dijo que los seres inorgánicos que poblaban nuestro mundo gemelo eran considerados, por los hechiceros de su linaje, como nuestros parientes. Esos chamanes creían que era inútil hacer amistad con los miembros de nuestra familia porque las demandas que se nos imponían por tales amistades eran siempre exorbitantes. Dijo que ese tipo de ser inorgánico, que son nuestros primos hermanos, se comunican con nosotros incesantemente, pero que su comunicación con nosotros no está al nivel de la conciencia. En otras palabras, sabemos todo sobre ellos de manera subliminal, mientras que ellos saben todo sobre nosotros de manera deliberada y consciente.
«¡La energía de nuestros primos hermanos es un lastre!», continuó don Juan. «Están tan jodidos como nosotros. Digamos que los seres orgánicos e inorgánicos de nuestros mundos gemelos son los hijos de dos hermanas que viven una al lado de la otra. Son exactamente iguales aunque parezcan diferentes. No pueden ayudarnos, y no podemos ayudarlos. Quizás podríamos unirnos y formar una fabulosa corporación familiar, pero eso no ha sucedido. Ambas ramas de la familia son extremadamente quisquillosas y se ofenden por nada, una relación típica entre primos hermanos quisquillosos. El meollo del asunto, creían los hechiceros del México antiguo, es que tanto los seres humanos como los seres inorgánicos de los mundos gemelos son profundos ególatras».
Según don Juan, otra clasificación que los hechiceros del México antiguo hacían de los seres inorgánicos era la de exploradores o exploradores, y con esto se referían a seres inorgánicos que venían de las profundidades del universo, y que poseían una conciencia infinitamente más aguda y rápida que la de los seres humanos. Don Juan afirmó que los antiguos hechiceros habían pasado generaciones puliendo sus esquemas de clasificación, y sus conclusiones eran que ciertos tipos de seres inorgánicos de la categoría de exploradores, debido a su vivacidad, eran afines al hombre. Podían establecer vínculos y una relación simbiótica con los hombres. Los antiguos hechiceros llamaban a este tipo de seres inorgánicos los aliados.
Don Juan explicó que el error crucial de esos chamanes con referencia a este tipo de ser inorgánico fue atribuir características humanas a esa energía impersonal y creer que podían aprovecharla. Pensaban en esos bloques de energía como sus ayudantes, y confiaban en ellos sin comprender que, al ser energía pura, no tenían el poder de sostener ningún esfuerzo.
«Te he contado todo lo que hay que saber sobre los seres inorgánicos», dijo don Juan bruscamente. «La única forma en que puedes poner esto a prueba es mediante la experiencia directa».
No le pregunté qué quería que hiciera. Un profundo miedo hizo que mi cuerpo se sacudiera con espasmos nerviosos que estallaron como una erupción volcánica desde mi plexo solar y se extendieron hasta las puntas de mis pies y hasta la parte superior de mi tronco.
«Hoy, iremos a buscar algunos seres inorgánicos», anunció.
Don Juan me ordenó que me sentara en mi cama y adoptara de nuevo la posición que fomentaba el silencio interno. Seguí su orden con una facilidad inusual. Normalmente, habría sido reacio, quizás no abiertamente, pero habría sentido una punzada de reticencia de todos modos. Tuve el vago pensamiento de que para cuando me senté, ya estaba en un estado de silencio interno. Mis pensamientos ya no eran claros. Sentí una oscuridad impenetrable que me rodeaba, haciéndome sentir como si me estuviera quedando dormido. Mi cuerpo estaba completamente inmóvil, ya sea porque no tenía intención de dar ninguna orden de movimiento o porque simplemente no podía formularlas.
Un momento después, me encontré con don Juan, caminando por el desierto de Sonora. Reconocí el entorno; había estado allí con él tantas veces que había memorizado cada una de sus características. Era el final del día, y la luz del sol poniente creaba en mí un estado de ánimo de desesperación. Caminé automáticamente, consciente de que sentía en mi cuerpo sensaciones que no estaban acompañadas de pensamientos. No me estaba describiendo mi estado del ser. Quise decirle esto a don Juan, pero el deseo de comunicarle mis sensaciones corporales se desvaneció en un instante.
Don Juan dijo, muy lentamente, y con voz baja y grave, que el lecho seco del río por el que caminábamos era un lugar de lo más apropiado para nuestro asunto, y que debía sentarme en una pequeña roca, solo, mientras él iba y se sentaba en otra roca a unos cincuenta pies de distancia. No le pregunté a don Juan, como lo habría hecho normalmente, qué se suponía que debía hacer. Sabía lo que tenía que hacer. Oí entonces el susurro de pasos de gente caminando entre los arbustos que estaban esparcidos por los alrededores. No había suficiente humedad en la zona para permitir el crecimiento denso de maleza. Algunos arbustos robustos crecían allí, con un espacio de quizás diez o quince pies entre ellos.
Vi entonces a dos hombres acercándose. Parecían ser hombres locales, quizás indios yaquis de uno de los pueblos yaquis de los alrededores. Se acercaron y se pararon a mi lado. Uno de ellos me preguntó con indiferencia cómo había estado. Quise sonreírle, reír, pero no pude. Mi cara estaba extremadamente rígida. Sin embargo, estaba eufórico. Quería saltar de arriba abajo, pero no pude. Le dije que había estado bien. Luego les pregunté quiénes eran. Les dije que no los conocía, y sin embargo sentía una familiaridad extraordinaria con ellos. Uno de los hombres dijo, con naturalidad, que eran mis aliados.
Los miré fijamente, tratando de memorizar sus rasgos, pero sus rasgos cambiaban. Parecían moldearse al humor de mi mirada. No había pensamientos involucrados. Todo era un asunto guiado por sensaciones viscerales. Los miré fijamente el tiempo suficiente para borrar por completo sus rasgos, y finalmente, me encontré frente a dos brillantes manchas de luminosidad que vibraban. Las manchas de luminosidad no tenían límites. Parecían sostenerse cohesivamente desde adentro. A veces, se volvían planas, anchas. Luego volvían a adquirir una verticalidad, a la altura de un hombre.
De repente, sentí el brazo de don Juan enganchando mi brazo derecho y tirando de mí de la roca. Dijo que era hora de irse. Al momento siguiente, estaba de nuevo en su casa, en el centro de México, más perplejo que nunca.
«Hoy, encontraste la conciencia inorgánica, y luego la viste tal como es realmente», dijo. «La energía es el residuo irreductible de todo. En lo que a nosotros respecta, ver la energía directamente es lo fundamental para un ser humano. Quizás haya otras cosas más allá de eso, pero no están a nuestro alcance».
Don Juan afirmó todo esto una y otra vez, y cada vez que lo decía, sus palabras parecían solidificarme cada vez más, ayudarme a volver a mi estado normal.
Le conté a don Juan todo lo que había presenciado, todo lo que había oído. Don Juan me explicó que ese día había logrado transformar la forma antropomórfica de los seres inorgánicos en su esencia: energía impersonal consciente de sí misma.
«Debes darte cuenta», dijo, «de que es nuestra cognición, que en esencia es un sistema de interpretación, lo que restringe nuestros recursos. Nuestro sistema de interpretación es lo que nos dice cuáles son los parámetros de nuestras posibilidades, y como hemos estado usando ese sistema de interpretación toda nuestra vida, no podemos atrevernos a ir en contra de sus dictados».
«La energía de esos seres inorgánicos nos empuja», continuó don Juan, «y nosotros interpretamos ese empuje como podemos, dependiendo de nuestro humor. Lo más sobrio que puede hacer un hechicero es relegar esas entidades a un nivel abstracto. Cuantas menos interpretaciones hagan los hechiceros, mejor estarán».
«De ahora en adelante», continuó, «cada vez que te enfrentes a la extraña visión de una aparición, mantente firme y mírala con una actitud inflexible. Si es un ser inorgánico, tu interpretación de él se caerá como hojas muertas. Si no pasa nada, es solo una aberración de mierda de tu mente, que de todos modos no es tu mente».
(Carlos Castaneda, El Lado Activo del Infinito)