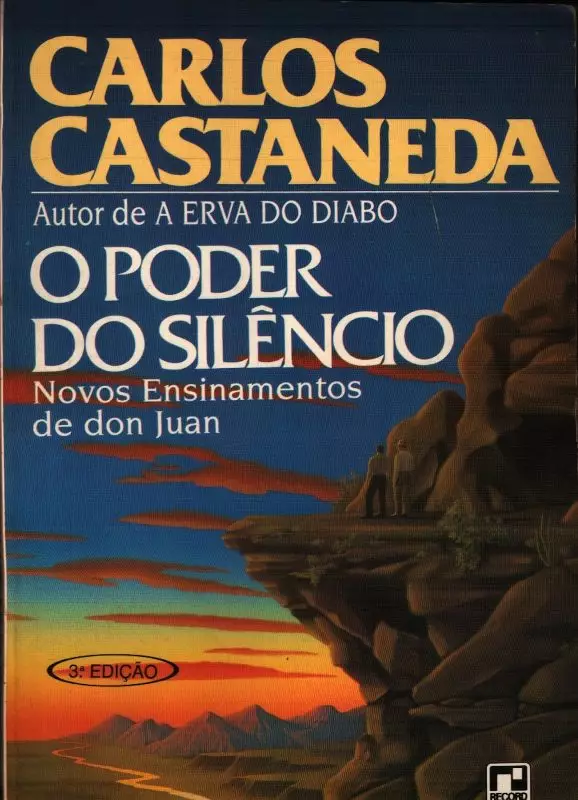Había algo que me rondaba en el fondo de la mente: tenía que responder a una carta muy importante que había recibido, y tenía que hacerlo a toda costa. Lo que me había impedido hacerlo era una mezcla de indolencia y un profundo deseo de agradar. Mi amigo antropólogo, responsable de mi encuentro con don Juan Matus, me había escrito una carta un par de meses antes. Quería saber cómo me iba en mis estudios de antropología y me instaba a visitarlo.
Compuse tres largas cartas. Al releer cada una de ellas, las encontré tan trilladas y obsequiosas que las rompí. No podía expresar en ellas la profundidad de mi gratitud, la profundidad de mis sentimientos por él. Racionalicé mi retraso en responder con una genuina resolución de ir a verlo y contarle personalmente lo que estaba haciendo con don Juan Matus, pero seguí posponiendo mi inminente viaje porque no estaba seguro de qué era lo que estaba haciendo con don Juan. Quería algún día mostrarle a mi amigo resultados reales. Tal como estaban las cosas, solo tenía vagos esbozos de posibilidades que, a sus ojos exigentes, de todos modos no habrían sido trabajo de campo antropológico.
Un día descubrí que había muerto. Su muerte me trajo una de esas peligrosas depresiones silenciosas. No tenía forma de expresar lo que sentía porque lo que sentía no estaba completamente formulado en mi mente. Era una mezcla de abatimiento, desaliento y aborrecimiento hacia mí mismo por no haber respondido a su carta, por no haber ido a verlo.
Visité a don Juan Matus poco después. Al llegar a su casa, me senté en una de las cajas bajo su ramada y traté de buscar palabras que no sonaran banales para expresar mi sentimiento de abatimiento por la muerte de mi amigo. Por razones incomprensibles para mí, don Juan conocía el origen de mi agitación y la razón manifiesta de mi visita.
«Sí», dijo don Juan secamente. «Sé que tu amigo, el antropólogo que te guió para que me conocieras, ha muerto. Por las razones que sean, supe exactamente el momento en que murió. Lo vi».
Sus declaraciones me sacudieron hasta los cimientos.
«Lo vi venir hace mucho tiempo. Incluso te lo dije, pero no hiciste caso de lo que dije. Estoy seguro de que ni siquiera lo recuerdas».
Recordaba cada palabra que había dicho, pero no tenía ningún significado para mí en el momento en que lo dijo. Don Juan había afirmado que un evento profundamente relacionado con nuestro encuentro, pero no parte de él, era el hecho de que había visto a mi amigo antropólogo como un hombre moribundo.
«Vi a la muerte como una fuerza externa que ya estaba abriendo a tu amigo», me había dicho. «Cada uno de nosotros tiene una fisura energética, una grieta energética debajo del ombligo. Esa grieta, que los hechiceros llaman la brecha, se cierra cuando un hombre está en la flor de la vida».
Había dicho que, normalmente, todo lo que es discernible para el ojo del hechicero es una tenue decoloración en el brillo blanquecino de la esfera luminosa. Pero cuando un hombre está cerca de morir, esa brecha se vuelve bastante aparente. Me había asegurado que la brecha de mi amigo estaba abierta de par en par.
«¿Cuál es el significado de todo esto, don Juan?», había preguntado superficialmente.
«El significado es mortal», había respondido. «El espíritu me estaba señalando que algo llegaba a su fin. Pensé que era mi vida la que llegaba a su fin, y lo acepté con la mayor gracia posible. Me di cuenta mucho, mucho más tarde de que no era mi vida la que llegaba a su fin, sino todo mi linaje».
No sabía de qué estaba hablando. Pero, ¿cómo podría haber tomado todo eso en serio? En lo que a mí respecta, era, en el momento en que lo dijo, como todo lo demás en mi vida: solo palabras.
«Tu amigo mismo te dijo, aunque no con tantas palabras, que se estaba muriendo», dijo don Juan. «Reconociste lo que decía de la misma manera que reconociste lo que yo dije, pero en ambos casos, elegiste ignorarlo».
No tenía comentarios que hacer. Estaba abrumado por lo que decía. Quería hundirme en la caja en la que estaba sentado, desaparecer, ser tragado por la tierra.
«No es tu culpa que ignores cosas como esta», continuó. «Es la juventud. Tienes tantas cosas que hacer, tanta gente a tu alrededor. No estás alerta. De todos modos, nunca aprendiste a estar alerta».
En la vena de defender el último bastión de mí mismo, mi idea de que era vigilante, le señalé a don Juan que había estado en situaciones de vida o muerte que requerían mi ingenio rápido y mi vigilancia. No era que me faltara la capacidad de estar alerta, sino que me faltaba la orientación para establecer una lista de prioridades adecuada; por lo tanto, todo era importante o sin importancia para mí.
«Estar alerta no significa estar vigilante», dijo don Juan. «Para los hechiceros, estar alerta significa ser consciente del tejido del mundo cotidiano que parece ajeno a la interacción del momento. En el viaje que hiciste con tu amigo antes de conocerme, solo notaste los detalles que eran obvios. No notaste cómo su muerte lo estaba absorbiendo, y sin embargo, algo en ti lo sabía».
Comencé a protestar, a decirle que lo que decía no era cierto.
«No te escondas detrás de banalidades», dijo en tono acusador. «Ponte de pie. Aunque solo sea por el momento que estás conmigo, asume la responsabilidad de lo que sabes. No te pierdas en el tejido ajeno del mundo que te rodea, ajeno a lo que está sucediendo. Si no hubieras estado tan preocupado por ti mismo y tus problemas, habrías sabido que ese era su último viaje. Habrías notado que estaba cerrando sus cuentas, viendo a la gente que lo ayudó, despidiéndose de ellos.»
«Tu amigo antropólogo me habló una vez», continuó don Juan. «Lo recordaba tan claramente que no me sorprendió en absoluto cuando me trajiste a él en esa estación de autobuses. No pude ayudarlo cuando me habló. No era el hombre que buscaba, pero le deseé lo mejor desde mi vacuidad de hechicero, desde mi silencio de hechicero. Por esta razón, sé que en su último viaje, estaba dando las gracias a las personas que contaban en su vida».
Le admití a don Juan que tenía toda la razón, que había habido tantos detalles de los que había sido consciente, pero que no habían significado nada para mí en ese momento, como por ejemplo, el éxtasis de mi amigo al observar el paisaje que nos rodeaba. Detenía el coche solo para observar, durante horas, las montañas en la distancia, o el lecho del río, o el desierto. Descarté esto como el sentimentalismo idiota de un hombre de mediana edad. Incluso le hice vagas insinuaciones de que quizás estaba bebiendo demasiado. Me dijo que en casos extremos una copa le permitiría a un hombre un momento de paz y desapego, un momento lo suficientemente largo como para saborear algo irrepetible.
«Ese fue, de hecho, el viaje solo para sus ojos», dijo don Juan. «Los hechiceros hacen un viaje así y, en él, nada cuenta excepto lo que sus ojos pueden absorber. Tu amigo se estaba despojando de todo lo superfluo».
Le confesé a don Juan que había ignorado lo que me había dicho sobre mi amigo moribundo porque, a un nivel desconocido, sabía que era verdad.
«Los hechiceros nunca dicen las cosas a la ligera», dijo. «Soy muy cuidadoso con lo que te digo a ti o a cualquier otra persona. La diferencia entre tú y yo es que no tengo tiempo en absoluto, y actúo en consecuencia. Tú, por otro lado, crees que tienes todo el tiempo del mundo, y actúas en consecuencia. El resultado final de nuestros comportamientos individuales es que yo mido todo lo que hago y digo, y tú no».
Reconocí que tenía razón, pero le aseguré que lo que decía no aliviaba mi agitación, ni mi tristeza. Entonces solté, incontrolablemente, todos los matices de mis sentimientos confusos. Le dije que no buscaba consejo. Quería que me prescribiera una forma de hechicero para acabar con mi angustia. Creía que estaba realmente interesado en obtener de él algún relajante natural, un Valium orgánico, y se lo dije. Don Juan sacudió la cabeza con perplejidad.
«Eres demasiado», dijo. «Lo próximo que vas a pedir es un medicamento de hechicero para quitarte todo lo molesto, sin ningún esfuerzo por tu parte, solo el esfuerzo de tragar lo que te den. Cuanto más horrible sea el sabor, mejores serán los resultados. Ese es el lema de tu hombre occidental. Quieres resultados: una poción y estás curado».
«Los hechiceros enfrentan las cosas de una manera diferente», continuó don Juan. «Como no tienen tiempo que perder, se entregan por completo a lo que tienen delante. Tu agitación es el resultado de tu falta de sobriedad. No tuviste la sobriedad de agradecerle a tu amigo adecuadamente. Eso nos pasa a todos. Nunca expresamos lo que sentimos, y cuando queremos, es demasiado tarde, porque se nos ha acabado el tiempo. No es solo a tu amigo a quien se le acabó el tiempo. A ti también se te acabó. Deberías haberle agradecido profusamente en Arizona. Se tomó la molestia de llevarte de un lado a otro, y lo entiendas o no, en la estación de autobuses te dio lo mejor de sí. Pero en el momento en que deberías haberle agradecido, estabas enojado con él, lo estabas juzgando, fue desagradable contigo, lo que sea. Y luego pospusiste verlo. En realidad, lo que hiciste fue posponer el agradecimiento. Ahora estás atrapado con un fantasma a tus espaldas. Nunca podrás pagar lo que le debes».
Comprendí la inmensidad de lo que decía. Nunca había enfrentado mis acciones bajo tal luz. De hecho, nunca le había agradecido a nadie, jamás. Don Juan hundió su púa aún más. «Tu amigo sabía que se estaba muriendo», dijo. «Te escribió una última carta para saber de tus andanzas. Quizás sin que él lo supiera, o tú, fuiste su último pensamiento».
El peso de las palabras de don Juan fue demasiado para mis hombros. Me derrumbé. Sentí que tenía que acostarme. Mi cabeza daba vueltas. Quizás fue el entorno. Había cometido el terrible error de llegar a casa de don Juan al atardecer. El sol poniente parecía asombrosamente dorado, y los reflejos en las montañas desnudas al este de la casa de don Juan eran dorados y púrpuras. El cielo no tenía ni una mota de nube. Nada parecía moverse. Era como si el mundo entero se estuviera escondiendo, pero su presencia era abrumadora. La quietud del desierto de Sonora era como un puñal. Me llegó hasta la médula de los huesos. Quería irme, subir a mi coche y marcharme. Quería estar en la ciudad, perderme en su ruido.
«Estás probando el infinito», dijo don Juan con grave finalidad. «Lo sé, porque he estado en tu lugar. Quieres huir, sumergirte en algo humano, cálido, contradictorio, estúpido, ¿qué importa? Quieres olvidar la muerte de tu amigo. Pero el infinito no te dejará». Su voz se suavizó. «Te ha agarrado con sus garras despiadadas».
«¿Qué puedo hacer ahora, don Juan?», pregunté.
«Lo único que puedes hacer», dijo don Juan, «es mantener vivo el recuerdo de tu amigo, mantenerlo vivo por el resto de tu vida y quizás incluso más allá. Los hechiceros expresan, de esta manera, el agradecimiento que ya no pueden expresar. Puedes pensar que es una forma tonta, pero es lo mejor que los hechiceros pueden hacer».
Fue mi propia tristeza, sin duda, la que me hizo creer que el efervescente don Juan estaba tan triste como yo. Descarté el pensamiento de inmediato. Eso no podía ser posible.
«La tristeza, para los hechiceros, no es personal», dijo don Juan, irrumpiendo de nuevo en mis pensamientos. «No es exactamente tristeza. Es una ola de energía que viene de las profundidades del cosmos, y golpea a los hechiceros cuando son receptivos, cuando son como radios, capaces de captar las ondas de radio.»
«Los hechiceros de la antigüedad, que nos dieron todo el formato de la hechicería, creían que hay tristeza en el universo, como una fuerza, una condición, como la luz, como el intento, y que esta fuerza perenne actúa especialmente sobre los hechiceros porque ya no tienen escudos defensivos. No pueden esconderse detrás de sus amigos o sus estudios. No pueden esconderse detrás del amor, o el odio, o la felicidad, o la miseria. No pueden esconderse detrás de nada.»
«La condición de los hechiceros», continuó don Juan, «es que la tristeza, para ellos, es abstracta. No proviene de codiciar o carecer de algo, o de la autoimportancia. No proviene de mí. Proviene del infinito. La tristeza que sientes por no agradecer a tu amigo ya se inclina en esa dirección».
«Mi maestro, el nagual Julián», continuó, «era un actor fabuloso. De hecho, trabajó profesionalmente en el teatro. Tenía una historia favorita que solía contar en sus sesiones de teatro. Solía empujarme a terribles arrebatos de angustia con ella. Decía que era una historia para guerreros que lo tenían todo y sin embargo sentían el aguijón de la tristeza universal. Siempre pensé que la contaba para mí, personalmente».
Don Juan parafraseó entonces a su maestro, contándome que la historia se refería a un hombre que sufría de una profunda melancolía. Fue a ver a los mejores médicos de su época y cada uno de esos médicos no logró ayudarlo. Finalmente llegó al consultorio de un médico destacado, un sanador del alma. El médico le sugirió a su paciente que tal vez podría encontrar consuelo, y el fin de su melancolía, en el amor. El hombre respondió que el amor no era un problema para él, que era amado quizás como nadie en el mundo. La siguiente sugerencia del médico fue que tal vez el paciente debería emprender un viaje y ver otras partes del mundo. El hombre respondió que, sin exagerar, había estado en todos los rincones del mundo. El médico recomendó pasatiempos como las artes, los deportes, etc. El hombre respondió a cada una de sus recomendaciones en los mismos términos: había hecho eso y no había tenido alivio. El médico sospechó que el hombre era posiblemente un mentiroso incurable. No podría haber hecho todas esas cosas, como afirmaba. Pero siendo un buen sanador, el médico tuvo una intuición final. «¡Ah!», exclamó. «Tengo la solución perfecta para usted, señor. Debe asistir a una función del más grande comediante de nuestros días. Lo deleitará hasta el punto de que olvidará todos los giros de su melancolía. ¡Debe asistir a una función del Gran Garrick!».
Don Juan dijo que el hombre miró al médico con la mirada más triste que puedas imaginar, y dijo: «Doctor, si esa es su recomendación, soy un hombre perdido. No tengo cura. Yo soy el Gran Garrick».
(Carlos Castaneda, El Lado Activo del Infinito)