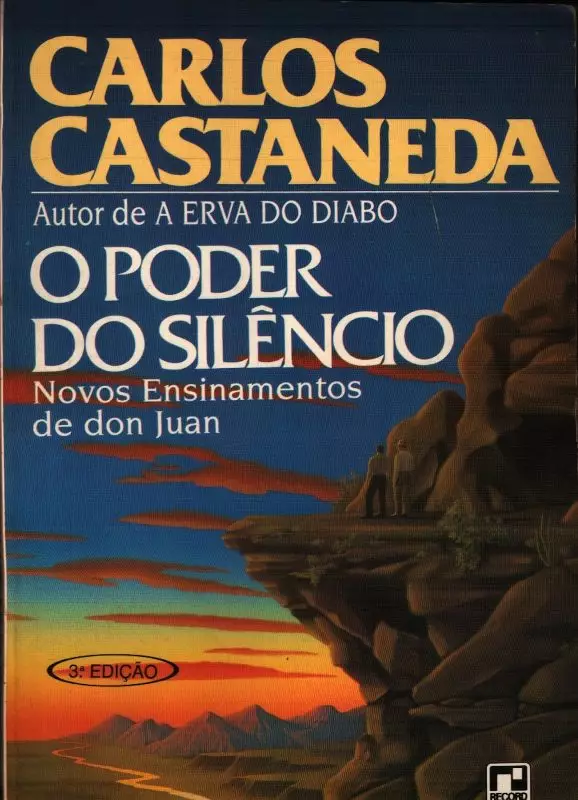Era vagamente consciente del fuerte ruido de un motor que parecía estar acelerando en una posición estacionaria. Pensé que los encargados estaban arreglando un coche en el aparcamiento de la parte trasera del edificio donde tenía mi oficina/apartamento. El ruido se hizo tan intenso que finalmente me despertó. Maldije en silencio a los chicos que regentaban el aparcamiento por arreglar su coche justo debajo de la ventana de mi dormitorio. Tenía calor, estaba sudoroso y cansado. Me senté en el borde de la cama y entonces tuve los calambres más dolorosos en las pantorrillas. Me las froté un momento. Parecían haberse contraído tan fuertemente que temí tener horribles moratones. Me dirigí automáticamente al baño en busca de algún linimento. No podía caminar. Estaba mareado. Me caí, algo que nunca antes me había sucedido. Cuando recuperé un mínimo de control, noté que no me preocupaban en absoluto los calambres en las pantorrillas. Siempre había sido casi un hipocondríaco. Un dolor inusual en mis pantorrillas como el que tenía ahora normalmente me habría sumido en un caótico estado de ansiedad.
Fui entonces a la ventana para cerrarla, aunque ya no oía el ruido. Me di cuenta de que la ventana estaba cerrada con llave y que fuera estaba oscuro. ¡Era de noche! La habitación estaba cargada. Abrí las ventanas. No podía entender por qué las había cerrado. El aire de la noche era fresco y puro. El aparcamiento estaba vacío. Se me ocurrió que el ruido debía haberlo hecho un coche acelerando en el callejón entre el aparcamiento y mi edificio. No le di más importancia y volví a mi cama para volver a dormir. Me tumbé de través con los pies en el suelo. Quería dormir así para ayudar a la circulación en mis pantorrillas, que estaban muy doloridas, pero no estaba seguro de si habría sido mejor mantenerlas abajo o quizás levantarlas sobre una almohada.
Mientras empezaba a descansar cómodamente y a dormirme de nuevo, un pensamiento me vino a la mente con una fuerza tan feroz que me hizo levantarme de un solo reflejo. ¡Había saltado a un abismo en México! El siguiente pensamiento que tuve fue una deducción cuasi-lógica: ya que había saltado al abismo deliberadamente para morir, ahora debía ser un fantasma. Qué extraño, pensé, que debiera regresar, en forma fantasmal, a mi oficina/apartamento en la esquina de Westwood y Wilshire en Los Ángeles después de haber muerto. Con razón mis sentimientos no eran los mismos. Pero si yo era un fantasma, razoné, ¿por qué habría sentido la ráfaga de aire fresco en mi cara, o el dolor en mis pantorrillas?
Toqué las sábanas de mi cama; me parecieron reales. También su armazón de metal. Fui al baño. Me miré en el espejo. Por mi aspecto, fácilmente podría haber sido un fantasma. Tenía un aspecto infernal. Mis ojos estaban hundidos, con enormes ojeras negras debajo. Estaba deshidratado, o muerto. En una reacción automática, bebí agua directamente del grifo. Realmente podía tragarla. Bebí trago tras trago, como si no hubiera bebido agua en días. Sentí mis profundas inhalaciones. ¡Estaba vivo! ¡Por Dios, estaba vivo! Lo supe más allá de toda duda, pero no estaba eufórico, como debería haber estado.
Un pensamiento de lo más inusual cruzó mi mente entonces: había muerto y revivido antes. Estaba acostumbrado a ello; no significaba nada para mí. La viveza del pensamiento, sin embargo, lo convirtió en un cuasi-recuerdo. Era un cuasi-recuerdo que no provenía de situaciones en las que mi vida había estado en peligro. Era algo muy diferente a eso. Era, más bien, un vago conocimiento de algo que nunca había sucedido y que no tenía ninguna razón para estar en mis pensamientos.
No cabía duda en mi mente de que había saltado a un abismo en México. Ahora estaba en mi apartamento en Los Ángeles, a más de tres mil millas de donde había saltado, sin ningún recuerdo de haber hecho el viaje de regreso. De forma automática, abrí el grifo de la bañera y me senté en ella. No sentí el calor del agua; estaba helado hasta los huesos. Don Juan me había enseñado que en momentos de crisis, como este, uno debe usar agua corriente como factor de limpieza. Recordé esto y me metí bajo la ducha. Dejé que el agua tibia corriera sobre mi cuerpo durante quizás más de una hora.
Quería pensar con calma y racionalidad sobre lo que me estaba pasando, pero no podía. Los pensamientos parecían haber sido borrados de mi mente. Estaba sin pensamientos, pero lleno a rebosar de sensaciones que llegaban a todo mi cuerpo en oleadas que era incapaz de examinar. Todo lo que pude hacer fue sentir sus embates y dejar que me atravesaran. La única elección consciente que hice fue vestirme y salir. Fui a desayunar, algo que siempre hacía a cualquier hora del día o de la noche, en el restaurante Ship’s de Wilshire, a una manzana de mi oficina/apartamento.
Había caminado desde mi oficina hasta Ship’s tantas veces que conocía cada paso del camino. El mismo paseo esta vez fue una novedad para mí. No sentí mis pasos. Era como si tuviera un cojín bajo los pies, o como si la acera estuviera alfombrada. Prácticamente me deslicé. De repente estaba en la puerta del restaurante después de lo que pensé que podrían haber sido solo dos o tres pasos. Sabía que podía tragar comida porque había bebido agua en mi apartamento. También sabía que podía hablar porque me había aclarado la garganta y maldecido mientras el agua corría sobre mí. Entré en el restaurante como siempre lo había hecho. Me senté en la barra y una camarera que me conocía se acercó a mí.
«No tienes muy buena cara hoy, querido», dijo. «¿Tienes la gripe?».
«No», respondí, tratando de sonar alegre. «He estado trabajando demasiado. He estado despierto veinticuatro horas seguidas escribiendo un trabajo para una clase. Por cierto, ¿qué día es hoy?».
Miró su reloj y me dio la fecha, explicando que tenía un reloj especial que también era calendario, un regalo de su hija. También me dio la hora: 3:15 A.M.
Pedí bistec con huevos, patatas hash brown y tostadas blancas con mantequilla. Cuando se fue a preparar mi pedido, otra oleada de horror inundó mi mente: ¿Había sido solo una ilusión que hubiera saltado a ese abismo en México, al atardecer del día anterior? Pero incluso si el salto hubiera sido solo una ilusión, ¿cómo podría haber regresado a L.A. desde un lugar tan remoto solo diez horas después? ¿Había dormido diez horas? ¿O es que me había llevado diez horas volar, deslizarme, flotar, o lo que fuera, hasta Los Ángeles? Haber viajado por medios convencionales a Los Ángeles desde el lugar donde había saltado al abismo estaba fuera de toda duda, ya que habría tardado dos días solo en viajar a la Ciudad de México desde el lugar donde había saltado.
Otro pensamiento extraño surgió en mi mente. Tenía la misma claridad de mi cuasi-recuerdo de haber muerto y revivido antes, y la misma cualidad de ser totalmente ajeno a mí: mi continuidad estaba ahora rota sin remedio. Realmente había muerto, de una forma u otra, en el fondo de ese barranco. Era imposible comprender que estuviera vivo, desayunando en Ship’s. Me era imposible mirar hacia mi pasado y ver la línea ininterrumpida de eventos continuos que todos vemos cuando miramos al pasado.
La única explicación disponible para mí era que había seguido las directivas de don Juan; había movido mi punto de encaje a una posición que impidió mi muerte, y desde mi silencio interno había hecho el viaje de regreso a L.A. No había otra lógica a la que aferrarme. Por primera vez, esta línea de pensamiento me resultaba totalmente aceptable y totalmente satisfactoria. Realmente no explicaba nada, pero ciertamente señalaba un procedimiento pragmático que había probado antes de forma leve cuando conocí a don Juan en ese pueblo de nuestra elección, y este pensamiento pareció tranquilizar todo mi ser.
Pensamientos vívidos comenzaron a surgir en mi mente. Tenían la cualidad única de aclarar cuestiones. El primero que surgió tenía que ver con algo que me había atormentado desde el principio. Don Juan lo había descrito como una ocurrencia común entre los hechiceros varones: mi incapacidad para recordar eventos que habían transcurrido mientras estaba en estados de conciencia acrecentada.
Don Juan había explicado la conciencia acrecentada como un desplazamiento mínimo de mi punto de encaje, que él lograba, cada vez que lo veía, empujando con fuerza mi espalda. Me ayudaba, con tales desplazamientos, a enganchar campos de energía que ordinariamente eran periféricos a mi conciencia. En otras palabras, los campos de energía que usualmente estaban en el borde de mi punto de encaje se volvían centrales durante ese desplazamiento. Un desplazamiento de esta naturaleza tenía dos consecuencias para mí: una agudeza extraordinaria de pensamiento y percepción, y la incapacidad de recordar, una vez de vuelta en mi estado normal de conciencia, lo que había transcurrido mientras había estado en ese otro estado.
Mi relación con mis cohortes había sido un ejemplo de ambas consecuencias. Tenía cohortes, los otros aprendices de don Juan, compañeros para mi viaje definitivo. Interactuaba con ellos solo en conciencia acrecentada. La claridad y el alcance de nuestra interacción eran supremos. El inconveniente para mí era que en mi vida diaria solo eran conmovedores cuasi-recuerdos que me llevaban a la desesperación con ansiedad y expectativas. Podría decir que vivía mi vida normal en una búsqueda perenne de alguien que iba a aparecer de repente frente a mí, quizás saliendo de un edificio de oficinas, quizás doblando una esquina y chocando conmigo. Dondequiera que iba, mis ojos se movían por todas partes, incesante e involuntariamente, buscando a personas que no existían y que sin embargo existían como nadie más.
Mientras estaba sentado en Ship’s esa mañana, todo lo que me había sucedido en conciencia acrecentada, hasta el más mínimo detalle, en todos los años con don Juan se convirtió de nuevo en un recuerdo continuo sin interrupción. Don Juan había lamentado que un hechicero varón que es el nagual por fuerza tenía que estar fragmentado debido al volumen de su masa energética. Dijo que cada fragmento vivía un rango específico de un alcance total de actividad, y que los eventos que experimentaba en cada fragmento debían unirse algún día para dar una imagen completa y consciente de todo lo que había tenido lugar en su vida total.
Mirándome a los ojos, me había dicho que esa unificación lleva años lograrla, y que le habían contado casos de naguales que nunca alcanzaron el alcance total de sus actividades de manera consciente y vivieron fragmentados.
Lo que experimenté esa mañana en Ship’s fue más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado en mis fantasías más salvajes. Don Juan me había dicho una y otra vez que el mundo de los hechiceros no era un mundo inmutable, donde la palabra es final, inmutable, sino que es un mundo de fluctuación eterna donde nada debe darse por sentado. El salto al abismo había modificado mi cognición tan drásticamente que ahora permitía la entrada de posibilidades tanto portentosas como indescriptibles. Pero cualquier cosa que hubiera podido decir sobre la unificación de mis fragmentos cognitivos habría palidecido en comparación con la realidad de ello. Esa fatídica mañana en Ship’s experimenté algo infinitamente más potente que el día en que vi la energía tal como fluye en el universo por primera vez, el día en que terminé en la cama de mi oficina/apartamento después de haber estado en el campus de la UCLA sin volver realmente a casa de la manera que mi sistema cognitivo exigía para que todo el evento fuera real. En Ship’s, integré todos los fragmentos de mi ser. Había actuado en cada uno de ellos con perfecta certeza y consistencia, y sin embargo no tenía idea de que lo había hecho. Era, en esencia, un rompecabezas gigantesco, y encajar cada pieza de ese rompecabezas en su lugar producía un efecto que no tenía nombre.
Me senté en el mostrador de Ship’s, sudando profusamente, reflexionando inútilmente y haciendo obsesivamente preguntas que no podían ser respondidas: ¿Cómo podía ser posible todo esto? ¿Cómo podía haber estado fragmentado de tal manera? ¿Quiénes somos realmente? Ciertamente no las personas que todos hemos sido llevados a creer que somos. Tenía recuerdos de eventos que nunca habían sucedido, en lo que respecta a algún núcleo de mí mismo. Ni siquiera podía llorar.
«Un hechicero llora cuando está fragmentado», me había dicho una vez don Juan. «Cuando está completo, lo invade un escalofrío que tiene el potencial, por ser tan intenso, de acabar con su vida».
¡Estaba experimentando tal escalofrío! Dudaba de volver a encontrarme con mis cohortes. Me parecía que todos se habían ido con don Juan. Estaba solo. Quería pensar en ello, llorar mi pérdida, sumergirme en una tristeza satisfactoria como siempre lo había hecho. No pude. No había nada que llorar, nada por lo que estar triste. Nada importaba. Todos éramos guerreros-viajeros, y todos habíamos sido tragados por el infinito.
Desde el principio, había escuchado a don Juan hablar del guerrero-viajero. Me había gustado inmensamente la descripción, y me había identificado con ella sobre una base puramente emocional. Sin embargo, nunca había sentido lo que realmente quería decir con eso, sin importar cuántas veces me hubiera explicado su significado. Esa noche, en el mostrador de Ship’s, supe de lo que don Juan había estado hablando. Yo era un guerrero-viajero. Solo los hechos energéticos eran significativos для mí. Todo lo demás eran adornos que no tenían ninguna importancia.
Esa noche, mientras estaba sentado esperando mi comida, otro pensamiento vívido irrumpió en mi mente. Sentí una oleada de empatía, una oleada de identificación con las premisas de don Juan. Finalmente había alcanzado el objetivo de sus enseñanzas: era uno con él como nunca antes lo había sido. Nunca había sido el caso de que simplemente estuviera luchando contra don Juan o sus conceptos, que eran revolucionarios para mí porque no cumplían con la linealidad de mis pensamientos como hombre occidental. Más bien, era que la precisión de don Juan al presentar sus conceptos siempre me había aterrorizado. Su eficiencia había parecido ser dogmatismo. Fue esa apariencia la que me había obligado a buscar elucidaciones, y me había hecho actuar, desde el principio, como si hubiera sido un creyente reacio.
Sí, había saltado a un abismo, me dije a mí mismo, y no morí porque antes de llegar al fondo de ese barranco dejé que el mar oscuro de la conciencia me tragara. Me rendí a él, sin miedos ni remordimientos. Y ese mar oscuro me había provisto de lo que fuera necesario para que no muriera, sino que terminara en mi cama en L.A. Esta explicación no me habría explicado nada dos días antes. A las tres de la mañana, en Ship’s, significaba todo para mí.
Golpeé la mano sobre la mesa como si estuviera solo en la habitación. La gente me miró y sonrió con complicidad. No me importó. Mi mente estaba centrada en un dilema insoluble: estaba vivo a pesar de haber saltado a un abismo para morir diez horas antes. Sabía que tal dilema nunca podría resolverse. Mi cognición normal requería una explicación lineal para satisfacerse, y las explicaciones lineales no eran posibles. Ese era el meollo de la interrupción de la continuidad. Don Juan había dicho que esa interrupción era hechicería. Lo sabía ahora, tan claramente como era capaz. ¡Qué razón tenía don Juan cuando había dicho que para que me quedara atrás, necesitaba toda mi fuerza, toda mi paciencia y, sobre todo, las agallas de acero de un guerrero-viajero!
Quería pensar en don Juan, pero no podía. Además, no me importaba don Juan. Parecía haber una barrera gigante entre nosotros. Realmente creí en ese momento que el pensamiento ajeno que se había estado insinuando en mí desde que me desperté era cierto: yo era otra persona. Se había producido un intercambio en el momento de mi salto. De lo contrario, habría saboreado el pensamiento de don Juan; lo habría anhelado. Incluso habría sentido una punzada de resentimiento porque no me había llevado con él. Ese habría sido mi yo normal. Sinceramente, no era el mismo. Este pensamiento cobró impulso hasta que invadió todo mi ser. Cualquier residuo de mi antiguo yo que pudiera haber conservado se desvaneció entonces.
Un nuevo estado de ánimo se apoderó de mí. ¡Estaba solo! Don Juan me había dejado dentro de un sueño como su agente provocador. Sentí que mi cuerpo comenzaba a perder su rigidez; se volvió flexible, por grados, hasta que pude respirar profunda y libremente. Me reí a carcajadas. No me importó que la gente me mirara fijamente y no sonriera esta vez. ¡Estaba solo, y no había nada que pudiera hacer al respecto!
Tuve la sensación física de entrar realmente en un pasadizo, un pasadizo que tenía una fuerza propia. Me atrajo hacia adentro. Era un pasadizo silencioso. Don Juan era ese pasadizo, silencioso e inmenso. Esta fue la primera vez que sentí que don Juan estaba desprovisto de fisicalidad. No había lugar para el sentimentalismo o la nostalgia. No podía extrañarlo porque él estaba allí como una emoción despersonalizada que me atraía.
El pasadizo me desafió. Tuve una sensación de ebullición, de facilidad. Sí, podía viajar por ese pasadizo, solo o en compañía, quizás para siempre. Y hacer esto no era una imposición para mí, ni era un placer. Era más que el comienzo del viaje definitivo, el destino inevitable de un guerrero-viajero, era el comienzo de una nueva era. Debería haber estado llorando al darme cuenta de que había encontrado ese pasadizo, pero no lo estaba. ¡Estaba frente al infinito en Ship’s! ¡Qué extraordinario! Sentí un escalofrío en la espalda. Oí la voz de don Juan diciendo que el universo era ciertamente insondable.
En ese momento, la puerta trasera del restaurante, la que daba al aparcamiento, se abrió y entró un personaje extraño: un hombre quizás de unos cuarenta años, desaliñado y demacrado, pero con rasgos bastante apuestos. Lo había visto durante años deambulando por la UCLA, mezclándose con los estudiantes. Alguien me había dicho que era un paciente externo del cercano Hospital de Veteranos. Parecía estar mentalmente desequilibrado. Lo había visto una y otra vez en Ship’s, acurrucado sobre una taza de café, siempre en el mismo extremo de la barra. También lo había visto esperar afuera, mirando por la ventana, esperando que su taburete favorito quedara vacante si alguien estaba sentado allí.
Cuando entró en el restaurante, se sentó en su lugar habitual y luego me miró. Nuestros ojos se encontraron. Lo siguiente que supe fue que había soltado un grito formidable que me heló, y a todos los presentes, hasta los huesos. Todos me miraron, con los ojos muy abiertos, algunos con comida sin masticar en la boca. Obviamente, pensaron que yo había gritado. Había sentado los precedentes golpeando la barra y luego riendo a carcajadas. El hombre saltó de su taburete y salió corriendo del restaurante, volviéndose para mirarme fijamente mientras, con las manos, hacía gestos agitados sobre su cabeza.
Sucumbí a un impulso impulsivo y corrí tras el hombre. Quería que me dijera qué había visto en mí que lo había hecho gritar. Lo alcancé en el aparcamiento y le pedí que me dijera por qué había gritado. Se cubrió los ojos y gritó de nuevo, aún más fuerte. Era como un niño, asustado por una pesadilla, gritando a pleno pulmón. Lo dejé y volví al restaurante.
«¿Qué te pasó, querido?», preguntó la camarera con una mirada preocupada. «Pensé que te habías ido sin pagar».
«Solo fui a ver a un amigo», dije.
La camarera me miró e hizo un gesto de fingida molestia y sorpresa.
«¿Ese tipo es tu amigo?», preguntó.
«El único amigo que tengo en el mundo», dije, y esa era la verdad, si pudiera definir «amigo» como alguien que ve a través de la apariencia que te cubre y sabe de dónde vienes realmente.
(Carlos Castaneda, El Lado Activo del Infinito)