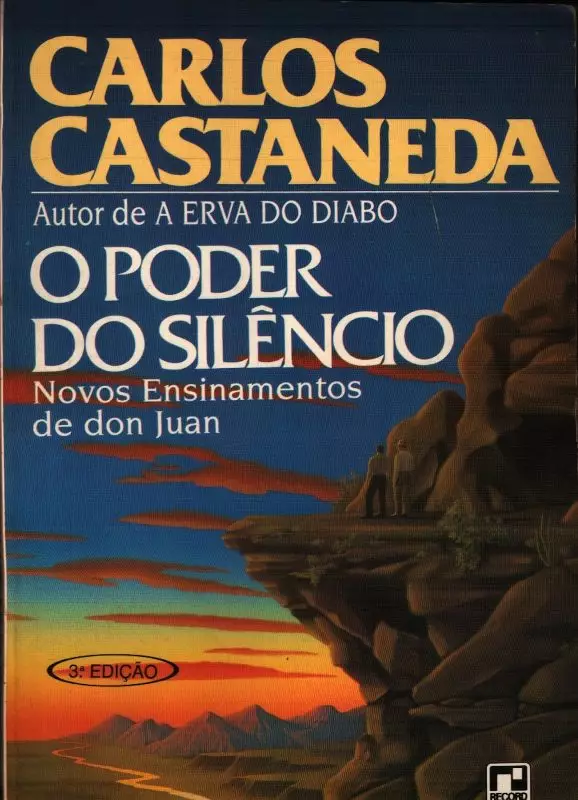Don Juan definió el silencio interno como un peculiar estado del ser en el que los pensamientos se cancelaban y uno podía funcionar desde un nivel distinto al de la conciencia diaria. Hizo hincapié en que el silencio interno significaba la suspensión del diálogo interno —el compañero perenne de los pensamientos— y, por lo tanto, era un estado de profunda quietud.
«Los antiguos hechiceros», dijo don Juan, «lo llamaban silencio interno porque es un estado en el que la percepción no depende de los sentidos. Lo que está en funcionamiento durante el silencio interno es otra facultad que el hombre tiene, la facultad que lo convierte en un ser mágico, la misma facultad que ha sido restringida, no por el hombre mismo, sino por alguna influencia externa».
«¿Cuál es esta influencia externa que restringe la facultad mágica del hombre?», pregunté.
«Ese es el tema para una explicación futura», respondió don Juan, «no el tema de nuestra discusión actual, aunque de hecho es el aspecto más serio de la hechicería de los chamanes del México antiguo».
«El silencio interno», continuó, «es la base de la que todo surge en la hechicería. En otras palabras, todo lo que hacemos conduce a esa base, la cual, como todo lo demás en el mundo de los hechiceros, no se revela a menos que algo gigantesco nos sacuda».
Don Juan dijo que los hechiceros del México antiguo idearon innumerables formas de sacudirse a sí mismos o a otros practicantes de la hechicería en sus cimientos para alcanzar ese codiciado estado de silencio interno. Consideraban los actos más inverosímiles, que pueden parecer totalmente ajenos a la búsqueda del silencio interno, como, por ejemplo, saltar a cascadas o pasar noches colgados boca abajo de la rama más alta de un árbol, como los puntos clave que lo originaban.
Siguiendo los razonamientos de los hechiceros del México antiguo, don Juan afirmó categóricamente que el silencio interno se acumulaba, se acrecentaba. En mi caso, se esforzó por guiarme para construir un núcleo de silencio interno en mí mismo, y luego añadirle, segundo a segundo, en cada ocasión que lo practicaba. Explicó que los hechiceros del México antiguo descubrieron que cada individuo tenía un umbral diferente de silencio interno en términos de tiempo, lo que significa que el silencio interno debe ser mantenido por cada uno de nosotros durante el tiempo de nuestro umbral específico antes de que pueda funcionar.
«¿Qué consideraban esos hechiceros la señal de que el silencio interno está funcionando, don Juan?», pregunté.
«El silencio interno funciona desde el momento en que empiezas a acumularlo», respondió. «Lo que los antiguos hechiceros buscaban era el resultado final, dramático, de alcanzar ese umbral individual de silencio. Algunos practicantes muy talentosos necesitan solo unos minutos de silencio para alcanzar esa codiciada meta. Otros, menos talentosos, necesitan largos períodos de silencio, quizás más de una hora de quietud completa, antes de alcanzar el resultado deseado. El resultado deseado es lo que los antiguos hechiceros llamaban parar el mundo, el momento en que todo a nuestro alrededor deja de ser lo que siempre ha sido.»
«Este es el momento en que los hechiceros regresan a la verdadera naturaleza del hombre», continuó don Juan. «Los antiguos hechiceros también lo llamaban libertad total. Es el momento en que el hombre esclavo se convierte en el hombre ser libre, capaz de hazañas de percepción que desafían nuestra imaginación lineal».
Don Juan me aseguró que el silencio interno es la avenida que conduce a una verdadera suspensión del juicio —a un momento en que los datos sensoriales que emanan del universo en general dejan de ser interpretados por los sentidos; un momento en que la cognición deja de ser la fuerza que, a través del uso y la repetición, decide la naturaleza del mundo.
«Los hechiceros necesitan un punto de quiebre para que el funcionamiento del silencio interno se establezca», dijo don Juan. «El punto de quiebre es como el mortero que un albañil pone entre los ladrillos. Solo cuando el mortero se endurece, los ladrillos sueltos se convierten en una estructura».
Desde el comienzo de nuestra asociación, don Juan me había inculcado el valor, la necesidad, del silencio interno. Hice todo lo posible por seguir sus sugerencias acumulando silencio interno segundo a segundo. No tenía medios para medir el efecto de esta acumulación, ni tenía medios para juzgar si había alcanzado o no algún umbral. Simplemente apunté obstinadamente a acumularlo, no solo para complacer a don Juan, sino porque el acto de acumularlo se había convertido en un desafío en sí mismo.
Un día, don Juan y yo dábamos un paseo tranquilo por la plaza principal de Hermosillo. Era primera hora de la tarde de un día nublado. El calor era seco y, de hecho, muy agradable. Había mucha gente paseando. Había tiendas alrededor de la plaza. Había estado en Hermosillo muchas veces y, sin embargo, nunca había notado las tiendas. Sabía que estaban allí, pero su presencia no era algo de lo que hubiera sido conscientemente consciente. No podría haber hecho un mapa de esa plaza aunque mi vida dependiera de ello. Ese día, mientras caminaba con don Juan, intentaba localizar e identificar las tiendas. Busqué algo que usar como un dispositivo mnemotécnico que estimulara mi recuerdo para un uso posterior.
«Como te he dicho antes, muchas veces», dijo don Juan, sacándome de mi concentración, «todo hechicero que conozco, hombre o mujer, tarde o temprano llega a un punto de quiebre en sus vidas».
«¿Quieres decir que tienen un colapso mental o algo así?», pregunté.
«No, no», dijo, riendo. «Los colapsos mentales son para las personas que se entregan a sí mismas. Los hechiceros no son personas. Lo que quiero decir es que en un momento dado la continuidad de sus vidas tiene que romperse para que el silencio interno se establezca y se convierta en una parte activa de sus estructuras.»
«Es muy, muy importante», continuó don Juan, «que tú mismo llegues deliberadamente a ese punto de quiebre, o que lo crees artificialmente, e inteligentemente».
«¿Qué quieres decir con eso, don Juan?», pregunté, atrapado en su intrigante razonamiento.
«Tu punto de quiebre», dijo, «es discontinuar tu vida tal como la conoces. Has hecho todo lo que te dije, obedientemente y con precisión. Si eres talentoso, nunca lo demuestras. Ese parece ser tu estilo. No eres lento, pero actúas como si lo fueras. Estás muy seguro de ti mismo, pero actúas como si fueras inseguro. No eres tímido, y sin embargo actúas como si tuvieras miedo de la gente. Todo lo que haces apunta a un solo punto: tu necesidad de romper todo eso, sin piedad».
«¿Pero de qué manera, don Juan? ¿Qué tienes en mente?», pregunté, genuinamente frenético.
«Creo que todo se reduce a un solo acto», dijo. «Debes dejar a tus amigos. Debes despedirte de ellos, para siempre. No es posible que continúes en el camino del guerrero llevando tu historia personal contigo, y a menos que discontinúes tu forma de vida, no podré seguir adelante con mi instrucción».
«Espera, espera, don Juan», dije, «tengo que poner un alto. Me estás pidiendo demasiado. Para serte franco, no creo que pueda hacerlo. Mis amigos son mi familia, mis puntos de referencia».
«Precisamente, precisamente», comentó. «Son tus puntos de referencia. Por lo tanto, tienen que irse. Los hechiceros solo tienen un punto de referencia: el infinito».
«¿Pero cómo quieres que proceda, don Juan?», pregunté con voz lastimera. Su petición me estaba volviendo loco.
«Simplemente debes irte», dijo con naturalidad. «Vete de la manera que puedas».
«¿Pero a dónde iría?», pregunté.
«Mi recomendación es que alquiles una habitación en uno de esos hoteles baratos que conoces», dijo. «Cuanto más feo sea el lugar, mejor. Si la habitación tiene una alfombra verde monótona, cortinas verdes monótonas y paredes verdes monótonas, mucho mejor; un lugar comparable a ese hotel que te mostré una vez en Los Ángeles».
Me reí nerviosamente al recordar una vez que conducía con don Juan por la zona industrial de Los Ángeles, donde solo había almacenes y hoteles destartalados para transeúntes. Un hotel en particular atrajo la atención de don Juan por su nombre grandilocuente: Eduardo VII. Nos detuvimos al otro lado de la calle por un momento para mirarlo.
«Ese hotel de allí», dijo don Juan, señalándolo, «es para mí la verdadera representación de la vida en la Tierra para la persona promedio. Si tienes suerte, o eres despiadado, conseguirás una habitación con vistas a la calle, donde verás este desfile interminable de miseria humana. Si no tienes tanta suerte, o no eres tan despiadado, conseguirás una habitación en el interior, con ventanas a la pared del edificio de al lado. Piensa en pasar toda una vida dividido entre esas dos vistas, envidiando la vista de la calle si estás dentro, y envidiando la vista de la pared si estás fuera, cansado de mirar».
La metáfora de don Juan me molestó muchísimo, porque la había asimilado por completo.
Ahora, ante la posibilidad de tener que alquilar una habitación en un hotel comparable al Eduardo VII, no sabía qué decir ni qué camino tomar.
«¿Qué quieres que haga allí, don Juan?», pregunté.
«Un hechicero usa un lugar así para morir», dijo, mirándome con una mirada fija. «Nunca has estado solo en tu vida. Este es el momento de hacerlo. Te quedarás en esa habitación hasta que mueras».
Su petición me asustó, pero al mismo tiempo, me hizo reír.
«No es que lo vaya a hacer, don Juan», dije, «pero, ¿cuál sería el criterio para saber que estoy muerto? A menos que quieras que muera físicamente».
«No», dijo, «no quiero que tu cuerpo muera físicamente. Quiero que tu persona muera. Son dos asuntos muy diferentes. En esencia, tu persona tiene muy poco que ver con tu cuerpo. Tu persona es tu mente, y créeme, tu mente no es tuya».
«¿Qué es esta tontería, don Juan, de que mi mente no es mía?», me oí preguntar con un deje nervioso en la voz.
«Te hablaré de ese tema algún día», dijo, «pero no mientras estés arropado por tus amigos».
«El criterio que indica que un hechicero está muerto», continuó, «es cuando no le importa si tiene compañía o si está solo. El día que no codicies la compañía de tus amigos, a quienes usas como escudos, ese es el día en que tu persona ha muerto. ¿Qué dices? ¿Te apuntas?».
«No puedo hacerlo, don Juan», dije. «Es inútil que intente mentirte. No puedo dejar a mis amigos».
«Está perfectamente bien», dijo, imperturbable. Mi declaración no pareció afectarle en lo más mínimo. «No podré hablar más contigo, pero digamos que durante nuestro tiempo juntos has aprendido mucho. Has aprendido cosas que te harán muy fuerte, independientemente de que vuelvas o te alejes».
Me dio una palmada en la espalda y se despidió de mí. Se dio la vuelta y simplemente desapareció entre la gente de la plaza, como si se hubiera fusionado con ella. Por un instante, tuve la extraña sensación de que la gente de la plaza era como una cortina que él había abierto y luego había desaparecido detrás. El final había llegado, como todo lo demás en el mundo de don Juan: rápida e impredeciblemente. De repente, estaba sobre mí, estaba en medio de ello, y ni siquiera sabía cómo me había metido allí.
Debería haber estado destrozado. Sin embargo, no lo estaba. No sé por qué estaba eufórico. Me maravillé de la facilidad con la que todo había terminado. Don Juan era, en efecto, un ser elegante. No hubo recriminaciones ni enfado ni nada por el estilo, en absoluto. Me subí a mi coche y conduje, feliz como una perdiz. Estaba exultante. Qué extraordinario que todo hubiera terminado tan rápidamente, pensé, tan sin dolor.
Mi viaje de vuelta a casa transcurrió sin incidentes. En Los Ángeles, al estar en mi entorno familiar, noté que había obtenido una enorme cantidad de energía de mi último intercambio con don Juan. Estaba realmente muy feliz, muy relajado, y reanudé lo que consideraba mi vida normal con renovado entusiasmo. Todas mis tribulaciones con mis amigos, y mis descubrimientos sobre ellos, todo lo que le había dicho a don Juan en referencia a esto, estaba completamente olvidado. Era como si algo lo hubiera borrado todo de mi mente. Me maravillé un par de veces de la facilidad que tenía para olvidar algo que había sido tan significativo, y de olvidarlo tan a fondo.
Todo fue como se esperaba. Había una única inconsistencia en el paradigma por lo demás ordenado de mi nueva vida antigua: recordaba claramente a don Juan diciéndome que mi partida del mundo de los hechiceros era puramente académica, y que volvería. Había recordado y anotado cada palabra de nuestro intercambio. Según mi razonamiento lineal normal y mi memoria, don Juan nunca había hecho esas declaraciones. ¿Cómo podía recordar cosas que nunca habían tenido lugar? Reflexioné inútilmente. Mi pseudo-recuerdo era lo suficientemente extraño como para defenderlo, pero luego decidí que no tenía sentido. En lo que a mí respectaba, estaba fuera del entorno de don Juan.
Siguiendo las sugerencias de don Juan en referencia a mi comportamiento con aquellos que me habían favorecido de alguna manera, había llegado a una decisión trascendental para mí: la de honrar y agradecer a mis amigos antes de que fuera demasiado tarde. Un caso concreto fue mi amigo Rodrigo Cummings. Un incidente que involucró a mi amigo Rodrigo, sin embargo, derribó mi nuevo paradigma y lo hizo caer hasta su destrucción total.
Mi actitud hacia él cambió radicalmente cuando vencí cualquier competitividad con él. Descubrí que era lo más fácil del mundo para mí proyectarme al 100 por ciento en todo lo que Rodrigo hacía. De hecho, era exactamente como él, pero no lo supe hasta que dejé de competir con él. Entonces la verdad emergió para mí con una viveza enloquecedora. Uno de los mayores deseos de Rodrigo era terminar la universidad. Cada semestre, se matriculaba en la escuela y tomaba tantos cursos como se le permitía. Luego, a medida que avanzaba el semestre, los abandonaba uno por uno. A veces se retiraba de la escuela por completo. Otras veces mantenía un curso de tres unidades hasta el amargo final.
Durante su último semestre, mantuvo un curso de sociología porque le gustaba. El examen final se acercaba. Me dijo que tenía tres semanas para estudiar, para leer el libro de texto del curso. Pensó que era una cantidad de tiempo exorbitante para leer simplemente seiscientas páginas. Se consideraba una especie de lector veloz, con un alto nivel de retención; en su opinión, tenía una memoria fotográfica de casi el 100 por ciento.
Pensó que tenía mucho tiempo antes del examen, así que me preguntó si le ayudaría a reacondicionar su coche para su ruta de periódicos. Quería quitar la puerta derecha para poder tirar el periódico por esa abertura con la mano derecha en lugar de por encima del techo con la izquierda. Le señalé que era zurdo, a lo que replicó que entre sus muchas habilidades, que ninguno de sus amigos notaba, estaba la de ser ambidiestro. Tenía razón en eso; yo mismo nunca lo había notado. Después de que le ayudé a quitar la puerta, decidió arrancar el forro del techo, que estaba muy roto. Dijo que su coche estaba en óptimas condiciones mecánicas, y que lo llevaría a Tijuana, México, a la que, como buen angelino de la época, llamaba «TJ», para que le pusieran un forro nuevo por unos pocos dólares.
«Un viaje nos vendría bien», dijo con alegría. Incluso seleccionó a los amigos que le gustaría llevar. «En TJ, estoy seguro de que irás a buscar libros usados, porque eres un gilipollas. El resto de nosotros iremos a un burdel. Conozco unos cuantos».
Nos llevó una semana arrancar todo el forro y lijar la superficie metálica para prepararla para su nuevo forro. A Rodrigo le quedaban dos semanas para estudiar entonces, y todavía consideraba que era demasiado tiempo. Entonces me involucró para que le ayudara a pintar su apartamento y a rehacer los suelos. Nos llevó más de una semana pintarlo y lijar los suelos de madera. No quería pintar sobre el papel pintado de una habitación. Tuvimos que alquilar una máquina que quitaba el papel pintado aplicándole vapor. Naturalmente, ni Rodrigo ni yo sabíamos cómo usar la máquina correctamente, y estropeamos el trabajo horriblemente. Acabamos teniendo que usar Topping, una mezcla muy fina de yeso de París y otras sustancias que da a una pared una superficie lisa.
Después de todos estos esfuerzos, a Rodrigo solo le quedaban dos días para meterse seiscientas páginas en la cabeza. Se lanzó frenéticamente a una maratón de lectura de día y noche, con la ayuda de anfetaminas. Rodrigo fue a la escuela el día del examen, se sentó en su pupitre y recibió la hoja de examen de opción múltiple.
Lo que no hizo fue quedarse despierto para hacer el examen. Su cuerpo se desplomó hacia adelante y su cabeza golpeó el pupitre con un ruido aterrador. El examen tuvo que suspenderse por un tiempo. El profesor de sociología se puso histérico, al igual que los estudiantes sentados alrededor de Rodrigo. Su cuerpo estaba rígido y helado. Toda la clase sospechó lo peor; pensaron que había muerto de un ataque al corazón.
Se llamó a los paramédicos para que lo retiraran. Tras un examen superficial, declararon que Rodrigo estaba profundamente dormido y lo llevaron a un hospital para que durmiera el efecto de las anfetaminas.
Mi proyección en Rodrigo Cummings fue tan total que me asustó. Era exactamente como él. La similitud se me hizo insostenible. En un acto de lo que consideré un nihilismo total y suicida, alquilé una habitación en un hotel destartalado de Hollywood.
Las alfombras eran verdes y tenían terribles quemaduras de cigarrillos que obviamente habían sido apagadas antes de que se convirtieran en incendios en toda regla. Tenía cortinas verdes y paredes de un monótono color verde. El letrero parpadeante del hotel brillaba toda la noche a través de la ventana.
Acabé haciendo exactamente lo que don Juan había pedido, pero de forma indirecta. No lo hice para cumplir ninguno de los requisitos de don Juan ni con la intención de arreglar nuestras diferencias. Me quedé en esa habitación de hotel durante meses, hasta que mi persona, como había propuesto don Juan, murió, hasta que sinceramente no me importó si tenía compañía o si estaba solo.
Después de dejar el hotel, fui a vivir solo, más cerca de la escuela. Continué mis estudios de antropología, que nunca se habían interrumpido, y comencé un negocio muy rentable con una socia. Todo parecía perfectamente en orden hasta que un día la comprensión me golpeó como una patada en la cabeza: iba a pasar el resto de mi vida preocupándome por mi negocio, o preocupándome por la elección fantasma entre ser académico o empresario, o preocupándome por las manías y travesuras de mi socia. La verdadera desesperación atravesó las profundidades de mi ser. Por primera vez en mi vida, a pesar de todas las cosas que había hecho y visto, no tenía salida. Estaba completamente perdido. Comencé a jugar seriamente con la idea de la forma más pragmática e indolora de acabar con mis días.
Una mañana, un golpe fuerte e insistente me despertó. Pensé que era la casera, y estaba seguro de que si no respondía, entraría con su llave maestra. Abrí la puerta, ¡y allí estaba don Juan! Me sorprendió tanto que me quedé paralizado. Tartamudeé y balbuceé, incapaz de decir una palabra. Quise besarle la mano, arrodillarme ante él. Don Juan entró y se sentó con gran facilidad en el borde de mi cama.
«Hice el viaje a Los Ángeles», dijo, «solo para verte».
Quería llevarlo a desayunar, pero dijo que tenía otras cosas que atender, y que solo tenía un momento para hablar conmigo. Le conté apresuradamente mi experiencia en el hotel. Su presencia había creado tal caos que ni por un segundo se me ocurrió preguntarle cómo había descubierto dónde vivía. Le dije a don Juan lo intensamente que lamentaba haber dicho lo que dije en Hermosillo.
«No tienes que disculparte», me aseguró. «Todos hacemos lo mismo. Una vez, yo mismo huí del mundo de los hechiceros, y tuve que casi morir para darme cuenta de mi estupidez. La cuestión importante es llegar a un punto de quiebre, de cualquier manera, y eso es exactamente lo que has hecho. El silencio interno se está volviendo real para ti. Esta es la razón por la que estoy aquí frente a ti, hablándote. ¿Ves lo que quiero decir?».
Pensé que entendía lo que quería decir. Pensé que había intuido o leído, de la manera en que leía las cosas en el aire, que estaba al límite y que había venido a rescatarme.
«No tienes tiempo que perder», dijo. «Debes disolver tu empresa en una hora, porque una hora es todo lo que puedo permitirme esperar, no porque no quiera esperar, sino porque el infinito me presiona sin piedad. Digamos que el infinito te da una hora para anularte. Para el infinito, la única empresa que vale la pena para un guerrero es la libertad. Cualquier otra empresa es fraudulenta. ¿Puedes disolver todo en una hora?».
No tuve que asegurarle que podía. Sabía que tenía que hacerlo. Don Juan me dijo entonces que una vez que hubiera logrado disolver todo, me esperaría en el mercado de un pueblo en México. En mi esfuerzo por pensar en la disolución de mi negocio, pasé por alto lo que decía. Lo repitió y, por supuesto, pensé que estaba bromeando.
«¿Cómo puedo llegar a ese pueblo, don Juan? ¿Quieres que conduzca, que tome un avión?», pregunté.
«Disuelve primero tu negocio», ordenó. «Entonces vendrá la solución. Pero recuerda, solo te esperaré una hora».
Salió del apartamento, y yo me esforcé febrilmente por disolver todo lo que tenía. Naturalmente, me llevó más de una hora, pero no me detuve a considerarlo porque una vez que puse en marcha la disolución del negocio, su impulso me llevó. Fue solo cuando terminé que me enfrenté al verdadero dilema. Supe entonces que había fracasado irremediablemente. Me quedé sin negocio y sin posibilidades de llegar nunca a don Juan.
Fui a mi cama y busqué el único consuelo que se me ocurrió: la quietud, el silencio. Para facilitar el advenimiento del silencio interno, don Juan me había enseñado una forma de sentarme en mi cama, con las rodillas dobladas y las plantas de los pies tocándose, las manos empujando los pies juntos sujetando los tobillos. Me había dado una clavija gruesa que siempre tenía a mano dondequiera que fuera. Estaba cortada a una longitud de catorce pulgadas para soportar el peso de mi cabeza si me inclinaba y ponía la clavija en el suelo entre mis pies, y luego colocaba el otro extremo, que estaba acolchado, en el punto en el medio de mi frente. Cada vez que adoptaba esta posición, me quedaba profundamente dormido en cuestión de segundos.
Debo haberme dormido con mi facilidad habitual, porque soñé que estaba en el pueblo mexicano donde don Juan había dicho que me encontraría. Siempre me había intrigado este pueblo. El mercado estaba abierto un día a la semana, y los agricultores que vivían en la zona traían sus productos allí para venderlos. Lo que más me fascinaba de ese pueblo era la carretera pavimentada que conducía a él. A la misma entrada del pueblo, pasaba por una colina empinada. Me había sentado muchas veces en un banco junto a un puesto que vendía queso, y había mirado esa colina. Veía a la gente que llegaba al pueblo con sus burros y sus cargas, pero primero veía sus cabezas; a medida que se acercaban, veía más de sus cuerpos, hasta el momento en que estaban en la cima de la colina, cuando veía sus cuerpos enteros. Siempre me parecía que emergían de la tierra, ya sea lentamente o muy rápido, dependiendo de su velocidad. En mi sueño, don Juan me esperaba junto al puesto de queso. Me acerqué a él.
«Lo lograste desde tu silencio interno», dijo, dándome una palmada en la espalda. «Alcanzaste tu punto de quiebre. Por un momento, había empezado a perder la esperanza. Pero me quedé, sabiendo que lo lograrías».
En ese sueño, dimos un paseo. Estaba más feliz que nunca. El sueño fue tan vívido, tan terriblemente real, que no me dejó dudas de que había resuelto el problema, incluso si mi resolución fue solo una fantasía de sueño.
Don Juan se rió, sacudiendo la cabeza. Definitivamente había leído mis pensamientos. «No estás en un simple sueño», dijo, «pero ¿quién soy yo para decírtelo? Lo sabrás tú mismo algún día, que no hay sueños desde el silencio interno, porque elegirás saberlo».
(Carlos Castaneda, El Lado Activo del Infinito)