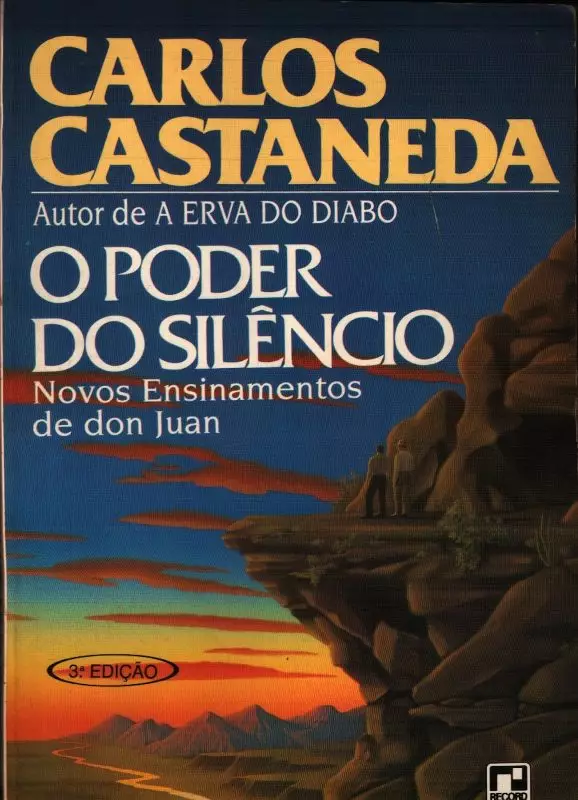Este libro es una colección de los eventos memorables de mi vida. Don Juan me reveló con el tiempo que los chamanes del México antiguo habían concebido esta colección de eventos memorables como un dispositivo genuino para remover depósitos de energía que existen dentro del ser. Explicaron que estos depósitos estaban compuestos de energía que se origina en el propio cuerpo y que resulta desplazada, empujada fuera de nuestro alcance por las circunstancias de nuestra vida diaria. En este sentido, la colección de eventos memorables era, para don Juan y los chamanes de su linaje, el medio para redistribuir su energía no utilizada.
Los reuní siguiendo la recomendación de don Juan Matus, un chamán indio yaqui de México que, como maestro, se esforzó durante trece años para ponerme al alcance el mundo cognitivo de los chamanes que vivieron en México en tiempos antiguos. La sugerencia de don Juan Matus de que reuniera esta colección de eventos memorables fue hecha como si fuera algo casual, algo que se le ocurrió en el impulso del momento. Ese era el estilo de enseñanza de don Juan. Velaba la importancia de ciertas maniobras detrás de lo mundano. Ocultaba, de esta manera, el aguijón de la finalidad, presentándolo como algo no diferente de cualquiera de las preocupaciones de la vida cotidiana.
Don Juan me reveló con el tiempo que los chamanes del México antiguo habían concebido esta colección de eventos memorables como un dispositivo genuino para remover depósitos de energía que existen dentro del ser. Explicaron que estos depósitos estaban compuestos de energía que se origina en el propio cuerpo y que resulta desplazada, empujada fuera de nuestro alcance por las circunstancias de nuestra vida diaria. En este sentido, la colección de eventos memorables era, para don Juan y los chamanes de su linaje, el medio para redistribuir su energía no utilizada.
El prerrequisito para esta colección era el acto genuino y absorbente de reunir la suma total de las emociones y realizaciones de uno, sin escatimar nada. Según don Juan, los chamanes de su linaje estaban convencidos de que la colección de eventos memorables era el vehículo para el ajuste emocional y energético necesario para aventurarse, en términos de percepción, hacia lo desconocido.
Don Juan describió el objetivo total del conocimiento chamánico que él manejaba como la preparación para enfrentar el viaje definitivo: el viaje que todo ser humano tiene que emprender al final de su vida. Dijo que a través de su disciplina y resolución, los chamanes eran capaces de retener su conciencia y propósito individuales después de la muerte. Para ellos, el estado vago e idealista que el hombre moderno llama «vida después de la muerte» era una región concreta llena a rebosar de asuntos prácticos de un orden diferente a los asuntos prácticos de la vida diaria, pero que poseía una practicidad funcional similar. Don Juan consideraba que recopilar los eventos memorables de sus vidas era, para los chamanes, la preparación para su entrada en esa región concreta que llamaban el lado activo del infinito.
Una tarde, don Juan y yo estábamos hablando bajo su ramada, una estructura ligera hecha de delgados postes de bambú. Parecía un porche techado que estaba parcialmente a la sombra del sol pero que no proporcionaría ninguna protección contra la lluvia. Había allí algunas cajas de carga pequeñas y robustas que servían de bancos. Sus marcas de flete estaban desvaídas y parecían más un adorno que una identificación. Yo estaba sentado en una de ellas. Mi espalda estaba contra la pared frontal de la casa. Don Juan estaba sentado en otra caja, apoyado en un poste que sostenía la ramada. Yo acababa de llegar en coche hacía unos minutos. Había sido un viaje de todo el día con un clima cálido y húmedo. Estaba nervioso, inquieto y sudoroso.
Don Juan comenzó a hablarme tan pronto como me acomodé en la caja. Con una amplia sonrisa, comentó que las personas con sobrepeso casi nunca sabían cómo combatir la gordura. La sonrisa que jugaba en sus labios me dio a entender que no estaba siendo jocoso. Simplemente me estaba señalando, de la manera más directa y al mismo tiempo indirecta, que tenía sobrepeso. Me puse tan nervioso que volqué la caja de carga en la que estaba sentado y mi espalda golpeó muy fuerte contra la delgada pared de la casa. El impacto sacudió la casa hasta sus cimientos. Don Juan me miró inquisitivamente, pero en lugar de preguntarme si estaba bien, me aseguró que no había agrietado la casa. Luego me explicó expansivamente que su casa era una vivienda temporal para él, que en realidad vivía en otro lugar. Cuando le pregunté dónde vivía realmente, me miró fijamente. Su mirada no era beligerante; era, más bien, un firme disuasivo para preguntas impropias. No comprendí lo que quería. Estaba a punto de hacer la misma pregunta de nuevo, pero me detuvo.
«Ese tipo de preguntas no se hacen por aquí», dijo con firmeza. «Pregunta lo que quieras sobre procedimientos o ideas. Cuando esté listo para decirte dónde vivo, si es que alguna vez lo estoy, te lo diré, sin que tengas que preguntármelo».
Instantáneamente me sentí rechazado. Mi cara se puso roja involuntariamente. Estaba definitivamente ofendido. La carcajada de don Juan aumentó inmensamente mi disgusto. No solo me había rechazado, me había insultado y luego se había reído de mí.
«Vivo aquí temporalmente», continuó, sin preocuparse por mi mal humor, «porque este es un centro mágico. De hecho, vivo aquí por ti».
Esa declaración me desarmó. No podía creerlo. Pensé que probablemente lo decía para aliviar mi irritación por haber sido insultado. «¿De verdad vives aquí por mí?», le pregunté finalmente, incapaz de contener mi curiosidad.
«Sí», dijo con calma. «Tengo que prepararte. Eres como yo. Te repetiré ahora lo que ya te he dicho: la búsqueda de todo nagual, o líder, en cada generación de chamanes, o hechiceros, es encontrar a un nuevo hombre o mujer que, como él, muestre una doble estructura energética; vi esta característica en ti cuando estábamos en la terminal de autobuses en Nogales. Cuando veo tu energía, veo dos bolas de luminosidad superpuestas, una encima de la otra, y esa característica nos une. No puedo rechazarte más de lo que tú puedes rechazarme a mí».
Sus palabras causaron en mí una agitación de lo más extraña. Un instante antes estaba enojado, ahora quería llorar. Continuó, diciendo que quería iniciarme en algo que los chamanes llamaban el camino del guerrero, respaldado por la fuerza del área donde vivía, que era el centro de emociones y reacciones muy fuertes. Gente guerrera había vivido allí durante miles de años, empapando la tierra con su preocupación por la guerra.
Vivía en ese momento en el estado de Sonora, en el norte de México, a unas cien millas al sur de la ciudad de Guaymas. Siempre iba a visitarlo allí bajo el auspicio de realizar mi trabajo de campo.
«¿Necesito entrar en guerra, don Juan?», pregunté, genuinamente preocupado después de que declarara que la preocupación por la guerra era algo que necesitaría algún día. Ya había aprendido a tomar todo lo que decía con la máxima seriedad.
«Puedes apostarlo», respondió, sonriendo. «Cuando hayas absorbido todo lo que hay que absorber en esta área, me mudaré».
No tenía motivos para dudar de lo que decía, pero no podía concebirlo viviendo en ningún otro lugar. Él era absolutamente parte de todo lo que lo rodeaba. Su casa, sin embargo, parecía en efecto ser una vivienda temporal. Era una choza típica de los granjeros yaquis; estaba hecha de adobe y bahareque con un techo plano de paja; tenía una gran habitación para comer y dormir y una cocina sin techo.
«Es muy difícil tratar con gente con sobrepeso», dijo.
Parecía un non sequitur, pero no lo era. Don Juan simplemente estaba volviendo al tema que había introducido antes de que yo lo interrumpiera al golpear mi espalda contra la pared de su casa.
«Hace un minuto, golpeaste mi casa como una bola de demolición», dijo, sacudiendo la cabeza lentamente de lado a lado. «¡Qué impacto! Un impacto digno de un hombre corpulento».
Tuve la incómoda sensación de que me hablaba desde el punto de vista de alguien que se había rendido conmigo. Inmediatamente adopté una actitud defensiva. Escuchó, sonriendo con suficiencia, mis frenéticas explicaciones de que mi peso era normal para mi estructura ósea.
«Así es», concedió socarronamente. «Tienes huesos grandes. Probablemente podrías cargar treinta libras más con gran facilidad y nadie, te lo aseguro, nadie, lo notaría. Yo no lo notaría».
Su sonrisa burlona me dijo que definitivamente estaba regordete. Luego me preguntó sobre mi salud en general, y seguí hablando, tratando desesperadamente de evitar cualquier otro comentario sobre mi peso. Él mismo cambió de tema.
«¿Qué hay de nuevo con tus excentricidades y aberraciones?», preguntó con una expresión impávida.
Idióticamente respondí que estaban bien. «Excentricidades y aberraciones» era como él etiquetaba mi interés por ser coleccionista. En ese momento, había retomado, con renovado celo, algo que había disfrutado haciendo toda mi vida: coleccionar cualquier cosa coleccionable. Coleccionaba revistas, sellos, discos, parafernalia de la Segunda Guerra Mundial como dagas, cascos militares, banderas, etc.
«Todo lo que puedo decirte, don Juan, sobre mis aberraciones, es que estoy tratando de vender mis colecciones», dije con el aire de un mártir que se ve obligado a hacer algo odioso.
«Ser coleccionista no es una mala idea», dijo como si realmente lo creyera. «El meollo del asunto no es que colecciones, sino qué coleccionas. Coleccionas basura, objetos sin valor que te aprisionan tan seguramente como lo hace tu perro. No puedes simplemente levantarte e irte si tienes que cuidar de tu mascota, o si tienes que preocuparte por lo que pasaría con tus colecciones si no estuvieras cerca».
«Estoy buscando compradores seriamente, don Juan, créeme», protesté.
«No, no, no, no sientas que te estoy acusando de nada», replicó. «De hecho, me gusta tu espíritu de coleccionista. Simplemente no me gustan tus colecciones, eso es todo. Me gustaría, sin embargo, comprometer tu ojo de coleccionista. Me gustaría proponerte una colección que valga la pena».
Don Juan hizo una larga pausa. Parecía estar buscando palabras; o quizás era solo una vacilación dramática y bien ubicada. Me miró con una mirada profunda y penetrante. «Todo guerrero, como una cuestión de deber, colecciona un álbum especial», continuó don Juan, «un álbum que revela la personalidad del guerrero, un álbum que atestigua las circunstancias de su vida».
«¿Por qué llamas a esto una colección, don Juan?», pregunté en tono argumentativo. «¿O un álbum, para el caso?»
«Porque es ambas cosas», replicó. «Pero sobre todo, es como un álbum de fotos hechas de recuerdos, fotos hechas del recuerdo de eventos memorables».
«¿Son esos eventos memorables de alguna manera específica?», pregunté.
«Son memorables porque tienen un significado especial en la vida de uno», dijo. «Mi propuesta es que armes este álbum poniendo en él el relato completo de varios eventos que han tenido un profundo significado para ti».
«¡Cada evento en mi vida ha tenido un profundo significado para mí, don Juan!», dije enérgicamente, y sentí al instante el impacto de mi propia pomposidad.
«No realmente», respondió, sonriendo, aparentemente disfrutando inmensamente de mis reacciones. «No todos los eventos en tu vida han tenido un profundo significado para ti. Hay algunos, sin embargo, que consideraría probables de haber cambiado las cosas para ti, de haber iluminado tu camino. Ordinariamente, los eventos que cambian nuestro camino son asuntos impersonales, y sin embargo extremadamente personales».
«No estoy tratando de ser difícil, don Juan, pero créeme, todo lo que me ha pasado cumple con esas calificaciones», dije, sabiendo que estaba mintiendo.
Inmediatamente después de expresar esta declaración, quise disculparme, pero don Juan no me prestó atención. Fue como si no hubiera dicho nada.
«No pienses en este álbum en términos de banalidades, o en términos de un recocido trivial de tus experiencias de vida», dijo.
Respiré hondo, cerré los ojos y traté de aquietar mi mente. Me hablaba frenéticamente sobre mi problema insoluble: ciertamente no me gustaba en absoluto visitar a don Juan. En su presencia, me sentía amenazado. Me abordaba verbalmente y no me dejaba ningún espacio para mostrar mi valía. Detestaba perder la cara cada vez que abría la boca; detestaba ser el tonto. Pero había otra voz dentro de mí, una voz que venía de una profundidad mayor, más distante, casi débil. En medio de mis andanadas de diálogo conocido, me oí decir que era demasiado tarde para dar marcha atrás. Pero no era realmente mi voz o mis pensamientos lo que estaba experimentando; era, más bien, como una voz desconocida que decía que estaba demasiado adentrado en el mundo de don Juan, y que lo necesitaba más que al aire.
«Di lo que quieras», parecía decirme la voz, «pero si no fueras el ególatra que eres, no estarías tan disgustado».
«Esa es la voz de tu otra mente», dijo don Juan, como si hubiera estado escuchando o leyendo mis pensamientos.
Mi cuerpo saltó involuntariamente. Mi susto fue tan intenso que se me llenaron los ojos de lágrimas. Le confesé a don Juan toda la naturaleza de mi agitación.
«Tu conflicto es muy natural», dijo. «Y créeme, no lo exacerbo tanto. No soy de ese tipo. Tengo algunas historias que contarte sobre lo que mi maestro, el nagual Julián, solía hacerme. Lo detestaba con todo mi ser. Era muy joven, y veía cómo las mujeres lo adoraban, se entregaban a él como si nada, y cuando intentaba saludarlas, se volvían contra mí como leonas, listas para arrancarme la cabeza. Me odiaban a muerte y lo amaban a él. ¿Cómo crees que me sentía?»
«¿Cómo resolviste este conflicto, don Juan?», pregunté con más que genuino interés.
«No resolví nada», declaró. «El conflicto, o lo que fuera, era el resultado de la batalla entre mis dos mentes. Cada uno de nosotros, los seres humanos, tiene dos mentes. Una es totalmente nuestra, y es como una voz débil que siempre nos trae orden, franqueza, propósito. La otra mente es una instalación ajena. Nos trae conflicto, autoafirmación, dudas, desesperanza».
Mi fijación en mis propias concatenaciones mentales era tan intensa que me perdí por completo lo que don Juan había dicho. Podía recordar claramente cada una de sus palabras, pero no tenían ningún significado para mí. Don Juan, muy tranquilamente y mirándome directamente a los ojos, repitió lo que acababa de decir. Todavía era incapaz de captar lo que quería decir. No podía enfocar mi atención en sus palabras.
«Por alguna extraña razón, don Juan, no puedo concentrarme en lo que me estás diciendo», dije.
«Entiendo perfectamente por qué no puedes», dijo, sonriendo expansivamente, «y tú también lo harás, algún día, al mismo tiempo que resuelvas el conflicto de si te gusto o no, el día que dejes de ser el centro del mundo yo-yo».
«Mientras tanto», continuó, «dejemos de lado el tema de nuestras dos mentes y volvamos a la idea de preparar tu álbum de eventos memorables. Debo agregar que tal álbum es un ejercicio de disciplina e imparcialidad. Considera este álbum como un acto de guerra».
La afirmación de don Juan —de que mi conflicto de que me gustara y no me gustara verlo iba a terminar cuando abandonara mi egocentrismo— no fue una solución para mí. De hecho, esa afirmación me enfureció más; me frustró aún más. Y cuando oí a don Juan hablar del álbum como un acto de guerra, me desaté contra él con todo mi veneno.
«La idea de que esto es una colección de eventos ya es difícil de entender», dije en tono de protesta. «Pero que encima de todo esto, lo llames un álbum y digas que tal álbum es un acto de guerra es demasiado para mí. Es demasiado oscuro. Ser oscuro hace que la metáfora pierda su significado».
«¡Qué extraño! Para mí es todo lo contrario», respondió don Juan con calma. «Que tal álbum sea un acto de guerra tiene todo el significado del mundo para mí. No me gustaría que mi álbum de eventos memorables fuera otra cosa que un acto de guerra».
Quería argumentar mi punto más a fondo y explicarle que sí entendía la idea de un álbum de eventos memorables. Me oponía a la forma desconcertante en que lo describía. En aquellos días me consideraba un defensor de la claridad y el funcionalismo en el uso del lenguaje.
Don Juan no comentó mi estado de ánimo beligerante. Solo sacudió la cabeza como si estuviera totalmente de acuerdo conmigo. Después de un rato, o se me acabó por completo la energía, o recibí una oleada gigantesca de ella. De repente, sin ningún esfuerzo por mi parte, me di cuenta de la futilidad de mis arrebatos. Me sentí avergonzado hasta el extremo.
«¿Qué me posee para actuar como lo hago?», le pregunté a don Juan con seriedad. En ese instante, estaba completamente desconcertado. Estaba tan conmovido por mi comprensión que, sin ninguna volición por mi parte, comencé a llorar.
«No te preocupes por detalles estúpidos», dijo don Juan de manera tranquilizadora. «Cada uno de nosotros, hombre y mujer, es así».
«¿Quieres decir, don Juan, que somos naturalmente mezquinos y contradictorios?»
«No, no somos naturalmente mezquinos y contradictorios», respondió. «Nuestra mezquindad y contradicciones son, más bien, el resultado de un conflicto trascendental que nos aflige a cada uno de nosotros, pero del cual solo los hechiceros son dolorosa e irremediablemente conscientes: el conflicto de nuestras dos mentes».
Don Juan me escudriñó; sus ojos eran como dos carbones negros.
«Me has estado hablando una y otra vez sobre nuestras dos mentes», dije, «pero mi cerebro no puede registrar lo que estás diciendo. ¿Por qué?»
«Ya sabrás por qué a su debido tiempo», dijo. «Por el momento, será suficiente que te repita lo que he dicho antes sobre nuestras dos mentes. Una es nuestra mente verdadera, el producto de todas nuestras experiencias de vida, la que rara vez habla porque ha sido derrotada y relegada a la oscuridad. La otra, la mente que usamos a diario para todo lo que hacemos, es una instalación ajena».
«Creo que el meollo del asunto es que el concepto de que la mente es una instalación ajena es tan extravagante que mi mente se niega a tomarlo en serio», dije, sintiendo que había hecho un verdadero descubrimiento.
Don Juan no comentó lo que había dicho. Continuó explicando el tema de las dos mentes como si yo no hubiera dicho una palabra.
«Resolver el conflicto de las dos mentes es una cuestión de intentarlo», dijo. «Los hechiceros convocan al intento pronunciando la palabra intento en voz alta y clara. El intento es una fuerza que existe en el universo. Cuando los hechiceros convocan al intento, este viene a ellos y establece el camino para el logro, lo que significa que los hechiceros siempre logran lo que se proponen».
«¿Quieres decir, don Juan, que los hechiceros consiguen todo lo que quieren, incluso si es algo mezquino y arbitrario?», pregunté.
«No, no quise decir eso. El intento puede ser llamado, por supuesto, para cualquier cosa», respondió, «pero los hechiceros han descubierto, por las malas, que el intento solo viene a ellos para algo que es abstracto. Esa es la válvula de seguridad para los hechiceros; de lo contrario serían insoportables. En tu caso, convocar al intento para resolver el conflicto de tus dos mentes, o para escuchar la voz de tu mente verdadera, no es un asunto mezquino o arbitrario. Todo lo contrario; es etéreo y abstracto, y sin embargo tan vital para ti como cualquier cosa puede ser».
Don Juan hizo una pausa por un momento; luego comenzó a hablar de nuevo sobre el álbum.
«Mi propio álbum, al ser un acto de guerra, exigió una selección súper cuidadosa», dijo. «Ahora es una colección precisa de los momentos inolvidables de mi vida, y de todo lo que me llevó a ellos. He concentrado en él lo que ha sido y será significativo para mí. En mi opinión, el álbum de un guerrero es algo muy concreto, algo tan al punto que es demoledor».
No tenía ni idea de lo que don Juan quería, y sin embargo lo entendía a la perfección. Me aconsejó que me sentara, solo, y dejara que mis pensamientos, recuerdos e ideas vinieran a mí libremente. Me recomendó que hiciera un esfuerzo para dejar que la voz de mis profundidades hablara y me dijera qué seleccionar. Don Juan me dijo entonces que entrara en la casa y me acostara en una cama que tenía allí. Estaba hecha de cajas de madera y docenas de sacos de arpillera vacíos que servían de colchón. Me dolía todo el cuerpo, y cuando me acosté en la cama fue en realidad extremadamente cómodo.
Tomé sus sugerencias en serio y comencé a pensar en mi pasado, buscando eventos que me hubieran dejado una marca. Pronto me di cuenta de que mi afirmación de que cada evento en mi vida había sido significativo era una tontería. A medida que me presionaba para recordar, descubrí que ni siquiera sabía por dónde empezar. Por mi mente corrían interminables pensamientos y recuerdos desasociados de eventos que me habían sucedido, pero no podía decidir si habían tenido algún significado para mí o no. La impresión que tuve fue que nada había tenido la menor importancia. Parecía como si hubiera pasado por la vida como un cadáver con el poder de caminar y hablar, pero no de sentir nada. Sin tener la menor concentración para seguir el tema más allá de un intento superficial, me rendí y me quedé dormido.
«¿Tuviste algún éxito?», me preguntó don Juan cuando desperté horas más tarde.
En lugar de estar a gusto después de dormir y descansar, estaba de nuevo de mal humor y beligerante.
«¡No, no tuve ningún éxito!», ladré.
«¿Oíste esa voz de tus profundidades?», preguntó.
«Creo que sí», mentí.
«¿Qué te dijo?», inquirió en tono urgente.
«No puedo recordarlo, don Juan», murmuré.
«Ah, has vuelto a tu mente diaria», dijo y me dio una palmada enérgica en la espalda. «Tu mente diaria ha tomado el control de nuevo. Relajémosla hablando de tu colección de eventos memorables. Debo decirte que la selección de qué poner en tu álbum no es un asunto fácil. Esta es la razón por la que digo que hacer este álbum es un acto de guerra. Tienes que rehacerte diez veces para saber qué seleccionar».
Entonces comprendí claramente, aunque solo fuera por un segundo, que tenía dos mentes; sin embargo, el pensamiento fue tan vago que lo perdí al instante. Lo que quedó fue solo la sensación de una incapacidad para cumplir con el requisito de don Juan. Sin embargo, en lugar de aceptar graciosamente mi incapacidad, permití que se convirtiera en un asunto amenazante. La fuerza motriz de mi vida, en aquellos días, era aparecer siempre bajo una buena luz. Ser incompetente era el equivalente a ser un perdedor, algo que me resultaba totalmente intolerable. Como no sabía cómo responder al desafío que don Juan me planteaba, hice lo único que sabía hacer: me enojé.
«Tengo que pensar mucho más en esto, don Juan», dije. «Tengo que darle a mi mente algo de tiempo para asimilar la idea».
«Por supuesto, por supuesto», me aseguró don Juan. «Tómate todo el tiempo del mundo, pero date prisa».
No se dijo nada más sobre el tema en ese momento. En casa, lo olvidé por completo hasta que un día, de forma bastante abrupta, en medio de una conferencia a la que asistía, la orden imperiosa de buscar los eventos memorables de mi vida me golpeó como una sacudida corporal, un espasmo nervioso que sacudió todo mi cuerpo de la cabeza a los pies.
Comencé a trabajar en serio. Me llevó meses repasar experiencias de mi vida que creía que eran significativas para mí. Sin embargo, al examinar mi colección, me di cuenta de que solo trataba con ideas que no tenían sustancia alguna. Los eventos que recordaba eran solo vagos puntos de referencia que recordaba abstractamente. Una vez más, tuve la sospecha más inquietante de que me habían criado solo para actuar sin detenerme nunca a sentir nada.
Uno de los eventos más vagos que recordé, que quería hacer memorable a toda costa, fue el día en que descubrí que había sido admitido en la escuela de posgrado en UCLA. Por mucho que lo intenté, no pude recordar qué había estado haciendo ese día. No había nada interesante o único en ese día, excepto la idea de que tenía que ser memorable. Entrar en la escuela de posgrado debería haberme hecho feliz o sentirme orgulloso de mí mismo, pero no fue así.
Otra muestra en mi colección fue el día en que casi me caso con Kay Condor. Su apellido no era realmente Condor, pero lo había cambiado porque quería ser actriz. Su boleto a la fama era que en realidad se parecía a Carole Lombard. Ese día fue memorable en mi mente, no tanto por los eventos que tuvieron lugar sino porque era hermosa y quería casarse conmigo. Era una cabeza más alta que yo, lo que la hacía aún más interesante para mí.
Estaba encantado con la idea de casarme con una mujer alta, en una ceremonia en la iglesia. Alquilé un esmoquin gris. Los pantalones eran bastante anchos para mi altura. No eran acampanados; eran simplemente anchos, y eso me molestaba muchísimo. Otra cosa que me molestó inmensamente fue que las mangas de la camisa rosa que había comprado para la ocasión eran unas tres pulgadas demasiado largas; tuve que usar gomas elásticas para sujetarlas. Aparte de eso, todo fue perfecto hasta el momento en que los invitados y yo descubrimos que a Kay Condor le había entrado el pánico y no iba a aparecer. Siendo una joven muy correcta, me había enviado una nota de disculpa por un mensajero en motocicleta. Escribió que no creía en el divorcio y no podía comprometerse por el resto de sus días con alguien que no compartía del todo sus puntos de vista sobre la vida. Me recordó que me reía disimuladamente cada vez que decía el nombre «Condor», algo que demostraba una total falta de respeto por su persona. Dijo que había discutido el asunto con su madre. Ambas me querían mucho, pero no lo suficiente como para hacerme parte de su familia. Añadió que, valiente y sabiamente, todos teníamos que reducir nuestras pérdidas.
Mi estado de ánimo era de total entumecimiento. Cuando intenté recordar ese día, no pude recordar si me sentí horriblemente humillado al quedarme plantado frente a un montón de gente con mi esmoquin gris alquilado de pantalones anchos, o si estaba destrozado porque Kay Condor no se casó conmigo.
Estos fueron los únicos dos eventos que fui capaz de aislar con claridad. Eran ejemplos escasos, pero después de repasarlos, había logrado revestirlos como cuentos de aceptación filosófica. Pensaba en mí mismo como un ser que va por la vida sin sentimientos reales, que solo tiene visiones intelectuales de todo. Tomando las metáforas de don Juan como modelos, incluso construí una propia: un ser que vive su vida vicariamente en términos de lo que debería ser.
Creía, por ejemplo, que el día que fui admitido en la escuela de posgrado en UCLA debería haber sido un día memorable. Como no lo fue, hice todo lo posible por imbuirlo de una importancia que estaba lejos de sentir. Algo similar sucedió con el día en que casi me caso con Kay Condor. Debería haber sido un día devastador para mí, pero no lo fue. En el momento de recordarlo, supe que no había nada allí y comencé a trabajar tan duro como pude para construir lo que debería haber sentido.
La siguiente vez que fui a casa de don Juan le presenté mis dos muestras de eventos memorables tan pronto como llegué.
«Esto es un montón de tonterías», declaró. «Nada de esto servirá. Las historias se relacionan exclusivamente contigo como persona que piensa, siente, llora o no siente nada en absoluto. Los eventos memorables del álbum de un chamán son asuntos que resistirán la prueba del tiempo porque no tienen nada que ver con él, y sin embargo él está en el meollo de ellos. Siempre estará en el meollo de ellos, durante toda su vida, y quizás más allá, pero no de forma personal».
Sus palabras me dejaron abatido, totalmente derrotado. Sinceramente creía en aquellos días que don Juan era un anciano intransigente que encontraba un placer especial en hacerme sentir estúpido. Me recordaba a un maestro artesano que conocí en la fundición de un escultor donde trabajé mientras iba a la escuela de arte. El maestro artesano solía criticar y encontrar fallas en todo lo que hacían sus aprendices avanzados, y exigía que corrigieran su trabajo de acuerdo con sus recomendaciones. Sus aprendices se daban la vuelta y fingían corregir su trabajo. Recordaba la alegría del maestro cuando decía, al serle presentado el mismo trabajo: «¡Ahora sí que tienes algo de verdad!».
«No te sientas mal», dijo don Juan, sacándome de mi recuerdo. «En mi tiempo, estuve en la misma situación. Durante años, no solo no sabía qué elegir, sino que pensaba que no tenía experiencias de las que elegir. Parecía que nunca me había pasado nada. Por supuesto, todo me había pasado, pero en mi esfuerzo por defender la idea de mí mismo, no tenía tiempo ni inclinación para darme cuenta de nada».
«¿Puedes decirme, don Juan, específicamente, qué está mal con mis historias? Sé que no son nada, pero el resto de mi vida es así».
«Te repetiré esto», dijo. «Las historias del álbum de un guerrero no son personales. Tu historia del día en que fuiste admitido en la escuela no es más que tu afirmación sobre ti como el centro de todo. Sientes, no sientes; te das cuenta, no te das cuenta. ¿Ves lo que quiero decir? Toda la historia eres solo tú».
«Pero, ¿cómo puede ser de otra manera, don Juan?», pregunté.
«En tu otra historia, casi tocas lo que quiero, pero la conviertes de nuevo en algo extremadamente personal. Sé que podrías añadir más detalles, pero todos esos detalles serían una extensión de tu persona y nada más».
«Sinceramente no puedo ver tu punto, don Juan», protesté. «Toda historia vista a través de los ojos del testigo tiene que ser, por fuerza, personal».
«Sí, sí, por supuesto», dijo, sonriendo, encantado como de costumbre por mi confusión. «Pero entonces no son historias para el álbum de un guerrero. Son historias para otros propósitos. Los eventos memorables que buscamos tienen el toque oscuro de lo impersonal. Ese toque los impregna. No sé de qué otra manera explicar esto».
Entonces creí tener un momento de inspiración y que entendí lo que quería decir con el toque oscuro de lo impersonal. Pensé que se refería a algo un poco morboso. La oscuridad significaba eso para mí. Y le conté una historia de mi infancia.
Uno de mis primos mayores estaba en la escuela de medicina. Era interno, y un día me llevó a la morgue. Me aseguró que un joven se debía a sí mismo ver a los muertos porque esa visión era muy educativa; demostraba la transitoriedad de la vida. Me arengó, una y otra vez, para convencerme de ir. Cuanto más hablaba de lo poco importantes que éramos en la muerte, más curioso me volvía. Nunca había visto un cadáver. Mi curiosidad, al final, por ver uno me abrumó y fui con él.
Me mostró varios cadáveres y logró asustarme de muerte. No encontré nada educativo o esclarecedor en ellos. Eran, sin rodeos, las cosas más aterradoras que había visto en mi vida. Mientras me hablaba, no dejaba de mirar su reloj como si estuviera esperando a alguien que iba a aparecer en cualquier momento. Obviamente quería mantenerme en la morgue más tiempo de lo que mi fuerza permitía. Siendo la criatura competitiva que era, creí que estaba probando mi resistencia, mi hombría. Apreté los dientes y decidí quedarme hasta el amargo final.
El amargo final llegó de maneras que no había soñado. Un cadáver que estaba cubierto con una sábana se movió hacia arriba con un estertor en la mesa de mármol donde yacían todos los cadáveres, como si se estuviera preparando para sentarse. Hizo un sonido de eructo que fue tan horrible que me quemó por dentro y permanecerá en mi memoria por el resto de mi vida. Mi primo, el doctor, el científico, explicó que era el cadáver de un hombre que había muerto de tuberculosis, y que sus pulmones habían sido devorados por bacilos que habían dejado enormes agujeros llenos de aire, y que en casos como este, cuando el aire cambiaba de temperatura, a veces obligaba al cuerpo a sentarse o al menos a convulsionar.
«No, todavía no lo has entendido», dijo don Juan, sacudiendo la cabeza de lado a lado. «Es simplemente una historia sobre tu miedo. Yo mismo me habría muerto de miedo; sin embargo, asustarse así no ilumina el camino de nadie. Pero tengo curiosidad por saber qué te pasó».
«Grité como una banshee», dije. «Mi primo me llamó cobarde, un gallina, por esconder mi cara contra su pecho y por vomitar sobre él».
Definitivamente me había enganchado a una hebra morbosa de mi vida. Se me ocurrió otra historia sobre un chico de dieciséis años que conocí en la secundaria que tenía una enfermedad glandular y creció a una altura gigantesca. Su corazón no creció al mismo ritmo que el resto de su cuerpo y un día murió de insuficiencia cardíaca. Fui con otro chico a la funeraria por curiosidad morbosa. El funerario, que quizás era más morboso que nosotros dos, abrió la puerta de atrás y nos dejó entrar. Nos mostró su obra maestra. Había puesto al chico gigantesco, que medía más de siete pies y siete pulgadas, en un ataúd para una persona normal serrándole las piernas. Nos mostró cómo había dispuesto sus piernas como si el muerto las sostuviera con sus brazos como dos trofeos.
El susto que experimenté fue comparable al que había experimentado en la morgue de niño, pero este nuevo susto no fue una reacción física; fue una reacción de repulsión psicológica.
«Casi lo tienes», dijo don Juan. «Sin embargo, tu historia sigue siendo demasiado personal. Es repugnante. Me enferma, pero veo un gran potencial».
Don Juan y yo nos reímos del horror que se encuentra en las situaciones de la vida cotidiana. Para entonces yo estaba irremediablemente perdido en las hebras morbosas que había atrapado y soltado. Le conté entonces la historia de mi mejor amigo, Roy Goldpiss. En realidad tenía un apellido polaco, pero sus amigos lo llamaban Goldpiss porque todo lo que tocaba, lo convertía en oro; era un gran hombre de negocios.
Su talento para los negocios lo convirtió en un ser súper ambicioso. Quería ser el hombre más rico del mundo. Sin embargo, descubrió que la competencia era demasiado dura. Según él, haciendo negocios solo no podía competir, por ejemplo, con el jefe de una secta islámica que, en ese momento, cobraba su peso en oro cada año. El jefe de la secta se engordaba todo lo que su cuerpo le permitía antes de ser pesado.
Entonces mi amigo Roy bajó sus miras a ser el hombre más rico de los Estados Unidos. La competencia en este sector era feroz. Bajó un peldaño: tal vez podría ser el hombre más rico de California. También era demasiado tarde para eso. Perdió la esperanza de que, con sus cadenas de pizzerías y heladerías, pudiera alguna vez ascender en el mundo de los negocios para competir con las familias establecidas que poseían California. Se conformó con ser el hombre más rico de Woodland Hills, el suburbio de Los Ángeles donde vivía. Desafortunadamente para él, al final de la calle de su casa vivía el Sr. Marsh, que poseía fábricas que producían colchones de primera calidad en todos los Estados Unidos, y era rico más allá de toda creencia. La frustración de Roy no conocía límites. Su impulso por lograr era tan intenso que finalmente afectó su salud. Un día murió de un aneurisma en el cerebro.
Su muerte trajo, como consecuencia, mi tercera visita a una morgue o una funeraria. La esposa de Roy me rogó, como su mejor amigo, que me asegurara de que el cadáver estuviera vestido apropiadamente. Fui a la funeraria, donde un secretario me condujo a las cámaras interiores. En el momento preciso en que llegué, el funerario, trabajando en una alta mesa con cubierta de mármol, estaba empujando con fuerza las comisuras del labio superior del cadáver, que ya había entrado en rigor mortis, con el índice y el meñique de su mano derecha mientras sostenía su dedo medio contra la palma. Mientras una sonrisa grotesca aparecía en el rostro muerto de Roy, el funerario se volvió a medias hacia mí y dijo en tono servil: «Espero que todo esto sea de su agrado, señor».
La esposa de Roy —nunca se sabrá si le gustaba o no— decidió enterrarlo con toda la ostentación que, en su opinión, su vida merecía. Había comprado un ataúd muy caro, un asunto hecho a medida que parecía una cabina telefónica; había sacado la idea de una película. Roy iba a ser enterrado sentado, como si estuviera haciendo una llamada de negocios por teléfono.
No me quedé para la ceremonia. Me fui en medio de una reacción de lo más violenta, una mezcla de impotencia y rabia, el tipo de rabia que no se podía desahogar con nadie.
«Ciertamente estás morboso hoy», comentó don Juan, riendo. «Pero a pesar de eso, o quizás por eso, casi lo tienes. Lo estás tocando».
Nunca dejé de maravillarme de la forma en que cambiaba mi humor cada vez que iba a ver a don Juan. Siempre llegaba de mal humor, gruñón, lleno de autoafirmaciones y dudas. Después de un rato, mi humor cambiaba misteriosamente y me volvía más expansivo, por grados, hasta que estaba tan tranquilo como nunca lo había estado. Sin embargo, mi nuevo humor se expresaba en mi antiguo vocabulario. Mi forma habitual de hablar era la de una persona totalmente insatisfecha que se contiene de quejarse en voz alta, pero cuyas interminables quejas están implícitas en cada giro de la conversación.
«¿Puedes darme un ejemplo de un evento memorable de tu álbum, don Juan?», pregunté en mi tono habitual de queja velada. «Si supiera el patrón que buscas, podría encontrar algo. Tal como está, estoy silbando desesperadamente en la oscuridad».
«No te expliques tanto», dijo don Juan con una mirada severa en sus ojos. «Los hechiceros dicen que en cada explicación hay una disculpa oculta. Así que, cuando explicas por qué no puedes hacer esto o aquello, en realidad te estás disculpando por tus deficiencias, esperando que quien te escuche tenga la amabilidad de entenderlas».
Mi maniobra más útil, cuando era atacado, siempre había sido desconectar a mis atacantes no escuchándolos. Don Juan, sin embargo, tenía la desagradable habilidad de atrapar cada pizca de mi atención. No importaba cómo me atacara, no importaba lo que dijera, siempre lograba mantenerme clavado en cada una de sus palabras. En esta ocasión, lo que decía sobre mí no me complació en absoluto porque era la pura verdad.
Evité sus ojos. Me sentí, como de costumbre, derrotado, pero esta vez fue una derrota peculiar. No me molestó como lo habría hecho si hubiera ocurrido en el mundo de la vida cotidiana, o justo después de haber llegado a su casa.
Después de un silencio muy largo, don Juan me habló de nuevo. «Haré algo mejor que darte un ejemplo de un evento memorable de mi álbum», dijo. «Te daré un evento memorable de tu propia vida, uno que debería ir seguro en tu colección. O, debería decir, si yo fuera tú, ciertamente lo pondría en mi colección de eventos memorables».
Pensé que don Juan estaba bromeando y me reí estúpidamente. «No es asunto de risa», dijo cortante. «Hablo en serio. Una vez me contaste una historia que encaja perfectamente».
«¿Qué historia es esa, don Juan?»
«La historia de las ‘figuras frente a un espejo'», dijo. «Cuéntame esa historia de nuevo. Pero cuéntamela con todos los detalles que puedas recordar».
Comencé a volver a contar la historia de manera somera. Me detuvo y exigió una narración cuidadosa y detallada, comenzando por el principio. Lo intenté de nuevo, pero mi interpretación no lo satisfizo.
«Vamos a dar un paseo», propuso. «Cuando caminas, eres mucho más preciso que cuando estás sentado. No es una idea ociosa que debas caminar de un lado a otro cuando intentas relatar algo».
Habíamos estado sentados, como solíamos hacer durante el día, bajo la ramada de la casa. Yo había desarrollado un patrón: cada vez que me sentaba allí, siempre lo hacía en el mismo lugar, con la espalda contra la pared. Don Juan se sentaba en varios lugares bajo la ramada, pero nunca en el mismo lugar.
Fuimos a dar una caminata en el peor momento del día, el mediodía. Me equipó con un viejo sombrero de paja, como siempre hacía cada vez que salíamos al calor del sol. Caminamos durante mucho tiempo en completo silencio. Hice todo lo posible por forzarme a recordar todos los detalles de la historia. Era media tarde cuando nos sentamos a la sombra de unos altos arbustos, y volví a contar la historia completa.
Años antes, mientras estudiaba escultura en una escuela de bellas artes en Italia, tuve un amigo cercano, un escocés que estudiaba arte para convertirse en crítico de arte. Lo que más destacaba en mi mente sobre él, y tenía que ver con la historia que le estaba contando a don Juan, era la idea pomposa que tenía de sí mismo; se creía el erudito y artesano más licencioso, lujurioso y completo, un hombre del Renacimiento. Licencioso era, pero la lujuria estaba en completa contradicción con su persona huesuda, seca y seria. Era un seguidor vicario del filósofo inglés Bertrand Russell y soñaba con aplicar los principios del positivismo lógico a la crítica de arte. Ser un erudito y artesano completo era quizás su fantasía más salvaje porque era un procrastinador; el trabajo era su némesis.
Su dudosa especialidad no era la crítica de arte, sino su conocimiento personal de todas las prostitutas de los burdeles locales, de los cuales había muchos. Los coloridos y largos relatos que solía darme —para mantenerme, según él, al día sobre todas las cosas maravillosas que hacía en el mundo de su especialidad— eran deliciosos. No fue sorprendente para mí, por lo tanto, que un día viniera a mi apartamento, todo excitado, casi sin aliento, y me dijera que le había sucedido algo extraordinario y que quería compartirlo conmigo.
«¡Oye, viejo, tienes que ver esto por ti mismo!», dijo excitado con el acento de Oxford que afectaba cada vez que me hablaba. Caminaba nerviosamente por la habitación. «Es difícil de describir, pero sé que es algo que apreciarás. Algo, cuya impresión te durará toda la vida. Te voy a dar un regalo maravilloso para toda la vida. ¿Entiendes?»
Entendí que era un escocés histérico. Siempre fue un placer para mí complacerlo y seguirlo. Nunca me había arrepentido. «Cálmate, cálmate, Eddie», dije. «¿Qué intentas decirme?»
Me relató que había estado en un burdel, donde había encontrado a una mujer increíble que hacía una cosa increíble que ella llamaba «figuras frente a un espejo». Me aseguró repetidamente, casi tartamudeando, que me debía a mí mismo experimentar este increíble evento personalmente.
«¡Oye, no te preocupes por el dinero!», dijo, ya que sabía que no tenía nada. «Ya he pagado el precio. Todo lo que tienes que hacer es ir conmigo. Madame Ludmilla te mostrará sus ‘figuras frente a un espejo’. ¡Es una pasada!»
En un ataque de alegría incontrolable, Eddie se rió a carcajadas, olvidándose de sus malos dientes, que normalmente ocultaba detrás de una sonrisa o risa de labios apretados. «¡Digo que es absolutamente genial!»
Mi curiosidad aumentaba por momentos. Estaba más que dispuesto a participar en su nuevo deleite. Eddie me llevó a las afueras de la ciudad. Nos detuvimos frente a un edificio polvoriento y mal cuidado; la pintura se estaba desprendiendo de las paredes. Tenía el aire de haber sido un hotel en algún momento, un hotel que se había convertido en un edificio de apartamentos. Podía ver los restos de un letrero de hotel que parecía haber sido arrancado en pedazos. En la fachada del edificio había hileras de balcones individuales sucios llenos de macetas o cubiertos con alfombras puestas a secar.
En la entrada del edificio había dos hombres oscuros y de aspecto sospechoso que llevaban zapatos negros puntiagudos que parecían demasiado apretados en sus pies; saludaron a Eddie efusivamente. Tenían ojos negros, huidizos y amenazantes. Ambos llevaban trajes de color azul claro brillante, también demasiado ajustados para sus voluminosos cuerpos. Uno de ellos le abrió la puerta a Eddie. Ni siquiera me miraron.
Subimos dos tramos de escaleras por una escalera destartalada que en algún momento debió de ser lujosa. Eddie abrió el camino y recorrió un pasillo vacío, parecido a un hotel, con puertas a ambos lados. Todas las puertas estaban pintadas del mismo verde oliva, apagado y oscuro. Cada puerta tenía un número de latón, empañado por el tiempo, apenas visible contra la madera pintada.
Eddie se detuvo frente a una puerta. Noté el número 112 en ella. Golpeó repetidamente. La puerta se abrió, y una mujer redonda y baja con el pelo rubio teñido nos hizo señas para que entráramos sin decir una palabra. Llevaba una bata de seda roja con mangas de plumas y volantes y zapatillas rojas con pompones de pelo en la parte superior. Una vez que estuvimos dentro de un pequeño vestíbulo y ella hubo cerrado la puerta detrás de nosotros, saludó a Eddie en un inglés terriblemente acentuado. «Hola, Eddie. Trajiste un amigo, ¿eh?»
Eddie le estrechó la mano y luego se la besó, galantemente. Actuaba como si estuviera de lo más tranquilo, pero noté sus gestos inconscientes de estar incómodo.
«¿Cómo está hoy, Madame Ludmilla?», dijo, tratando de sonar como un americano y fracasando.
Nunca descubrí por qué Eddie siempre quería sonar como un americano cada vez que hacía negocios en esas casas de mala reputación. Tenía la sospecha de que lo hacía porque los americanos eran conocidos por ser ricos, y quería establecer sus credenciales de hombre rico con ellas.
Eddie se volvió hacia mí y dijo con su falso acento americano: «Te dejo en buenas manos, chico».
Sonaba tan horrible, tan ajeno a mis oídos, que me reí a carcajadas. Madame Ludmilla no pareció en absoluto perturbada por mi explosión de hilaridad. Eddie volvió a besar la mano de Madame Ludmilla y se fue.
«¿Hablas inglés, mi niño?», gritó como si yo fuera sordo. «Pareces egipcio, o quizás turco».
Le aseguré a Madame Ludmilla que no era ni lo uno ni lo otro, y que sí hablaba inglés. Entonces me preguntó si me apetecían sus «figuras frente a un espejo». No supe qué decir. Simplemente asentí con la cabeza.
«Te doy un buen espectáculo», me aseguró. «Las figuras frente a un espejo son solo el juego previo. Cuando estés caliente y listo, dime que pare».
Desde el pequeño vestíbulo donde estábamos, entramos en una habitación oscura y espeluznante. Las ventanas estaban cubiertas con pesadas cortinas. Había algunas bombillas de bajo voltaje en apliques fijados a la pared. Las bombillas tenían forma de tubos y sobresalían en ángulo recto de la pared. Había una profusión de objetos por la habitación: muebles como pequeñas cómodas, mesas y sillas antiguas; un escritorio de persiana apoyado contra la pared y abarrotado de papeles, lápices, reglas y al menos una docena de pares de tijeras. Madame Ludmilla me hizo sentar en un viejo sillón de peluche.
«La cama está en la otra habitación, cariño», dijo, señalando el otro lado de la habitación. «Esta es mi antesala. Aquí doy un espectáculo para ponerte caliente y listo».
Se quitó la bata roja, se quitó las zapatillas de una patada y abrió las puertas dobles de dos armarios que estaban uno al lado del otro contra la pared. Adherido al interior de cada puerta había un espejo de cuerpo entero.
«Y ahora la música, mi niño», dijo Madame Ludmilla, y luego le dio cuerda a un Victrola que parecía estar en perfecto estado, brillante, como nuevo. Puso un disco. La música era una melodía inquietante que me recordaba una marcha de circo.
«Y ahora mi espectáculo», dijo, y comenzó a girar al compás de la inquietante melodía. La piel del cuerpo de Madame Ludmilla era firme, en su mayor parte, y extraordinariamente blanca, aunque no era joven. Debía de tener unos bien vividos cuarenta y tantos años. Su vientre colgaba, no mucho, pero un poco, y también sus voluminosos pechos. La piel de su cara también colgaba en papada notable. Tenía una nariz pequeña y labios fuertemente pintados de rojo. Llevaba un espeso rímel negro. Me trajo a la mente el prototipo de una prostituta envejecida. Sin embargo, había algo infantil en ella, un abandono y una confianza de niña, una dulzura que me sacudió.
«Y ahora, figuras frente a un espejo», anunció Madame Ludmilla mientras la música continuaba.
«¡Pierna, pierna, pierna!», dijo, levantando una pierna en el aire, y luego la otra, al ritmo de la música. Tenía la mano derecha sobre la cabeza, como una niña pequeña que no está segura de poder realizar los movimientos.
«¡Gira, gira, gira!», dijo, girando como una peonza.
«¡Trasero, trasero, trasero!», dijo entonces, mostrándome su trasero desnudo como una bailarina de cancán.
Repitió la secuencia una y otra vez hasta que la música comenzó a desvanecerse cuando el resorte del Victrola se desenrolló. Tuve la sensación de que Madame Ludmilla se alejaba girando, haciéndose cada vez más pequeña a medida que la música se desvanecía. Una desesperación y una soledad que no sabía que existían en mí salieron a la superficie, desde lo más profundo de mi ser, y me hicieron levantarme y salir corriendo de la habitación, bajar las escaleras como un loco, salir del edificio, a la calle.
Eddie estaba de pie fuera de la puerta hablando con los dos hombres de trajes brillantes de color azul claro. Al verme correr así, comenzó a reírse a carcajadas.
«¿No fue una pasada?», dijo, todavía tratando de sonar como un americano. «‘Las figuras frente a un espejo son solo el juego previo’. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa!»
La primera vez que le había mencionado la historia a don Juan, le había dicho que me había afectado profundamente la melodía inquietante y la vieja prostituta girando torpemente al ritmo de la música. Y también me había afectado profundamente la comprensión de lo insensible que era mi amigo.
Cuando terminé de volver a contar mi historia a don Juan, mientras estábamos sentados en las colinas de una cordillera en Sonora, yo estaba temblando, misteriosamente afectado por algo bastante indefinido.
«Esa historia», dijo don Juan, «debería ir en tu álbum de eventos memorables. Tu amigo, sin tener la menor idea de lo que estaba haciendo, te dio, como él mismo dijo, algo que de hecho te durará toda la vida».
«Veo esto como una historia triste, don Juan, pero eso es todo», declaré. «Es ciertamente una historia triste, al igual que tus otras historias», respondió don Juan, «pero lo que la hace diferente y memorable para mí es que nos toca a cada uno de nosotros, los seres humanos, no solo a ti, como tus otros cuentos. Verás, como Madame Ludmilla, cada uno de nosotros, jóvenes y viejos por igual, está haciendo figuras frente a un espejo de una forma u otra. Haz un recuento de lo que sabes sobre la gente. Piensa en cualquier ser humano en esta tierra, y sabrás, sin la sombra de una duda, que no importa quiénes sean, o qué piensen de sí mismos, o qué hagan, el resultado de sus acciones es siempre el mismo: figuras sin sentido frente a un espejo».
(Carlos Castaneda, El Lado Activo del Infinito)