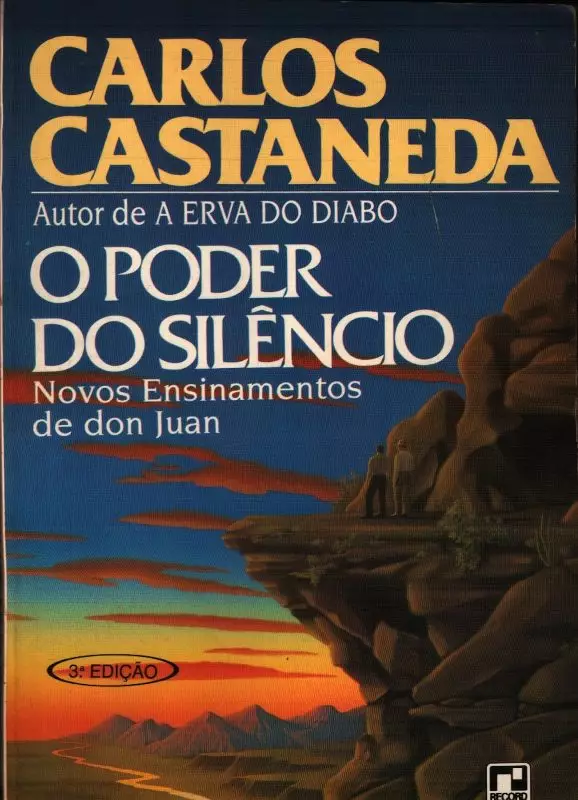Fui a Sonora a ver a don Juan. Tenía que discutir con él el evento más serio de ese momento de mi vida. Necesitaba su consejo. Cuando llegué a su casa, apenas pasé por la formalidad de saludarlo. Me senté y solté mi agitación.
«Cálmate, cálmate», dijo don Juan. «¡Nada puede ser tan malo!».
«¿Qué me está pasando, don Juan?», pregunté. Fue una pregunta retórica de mi parte.
«Son las obras del infinito», respondió. «Algo le sucedió a tu forma de percibir el día que me conociste. Tu sensación de nerviosismo se debe a la comprensión subliminal de que tu tiempo se ha acabado. Eres consciente de ello, pero no deliberadamente consciente. Sientes la ausencia de tiempo, y eso te vuelve impaciente. Sé esto, porque me sucedió a mí y a todos los hechiceros de mi linaje. En un momento dado, toda una era en mi vida, o en sus vidas, terminó. Ahora es tu turno. Simplemente te has quedado sin tiempo». Exigió entonces un relato total de lo que me había sucedido. Dijo que tenía que ser un relato completo, sin escatimar detalles. No buscaba descripciones esquemáticas. Quería que yo aireara todo el impacto de lo que me preocupaba.
«Tengamos esta charla, como dicen en tu mundo, según las reglas», dijo. «Entremos en el ámbito de las charlas formales».
Don Juan explicó que los chamanes del México antiguo habían desarrollado la idea de charlas formales versus informales, y usaban ambas como dispositivos para enseñar y guiar a sus discípulos. Las charlas formales eran, para ellos, resúmenes que hacían de vez en cuando de todo lo que habían enseñado o dicho a sus discípulos. Las charlas informales eran elucidaciones diarias en las que las cosas se explicaban sin referencia a nada más que el fenómeno mismo bajo escrutinio.
«Los hechiceros no se guardan nada para sí mismos», continuó. «Vaciarse de esta manera es una maniobra de hechiceros. Los lleva a abandonar la fortaleza del yo».
Comencé mi historia, diciéndole a don Juan que las circunstancias de mi vida nunca me han permitido ser introspectivo. Desde que tengo memoria en mi pasado, mi vida diaria ha estado llena hasta el borde de problemas pragmáticos que han clamado por una resolución inmediata. Recuerdo a mi tío favorito diciéndome que estaba consternado al descubrir que nunca había recibido un regalo de Navidad o de cumpleaños. Había venido a vivir a la casa de la familia de mi padre no mucho antes de que hiciera esa declaración. Se compadeció de mí por la injusticia de mi situación. Incluso se disculpó, aunque no tenía nada que ver con él.
«Es asqueroso, mi niño», dijo, temblando de emoción. «Quiero que sepas que estoy contigo al cien por cien cuando llegue el momento de reparar los agravios».
Insistió una y otra vez en que tenía que perdonar a las personas que me habían hecho mal. Por lo que dijo, me formé la impresión de que quería que confrontara a mi padre con su hallazgo y lo acusara de indolencia y negligencia, y luego, por supuesto, lo perdonara. No se dio cuenta de que yo no me sentía agraviado en absoluto. Lo que me pedía que hiciera requería una naturaleza introspectiva que me haría responder a las púas del maltrato psicológico una vez que me las señalaran. Le aseguré a mi tío que lo pensaría, pero no en ese momento, porque en ese preciso instante, mi novia, desde la sala donde me esperaba, me hacía señas desesperadamente para que me diera prisa.
Nunca tuve la oportunidad de pensarlo, pero mi tío debe haber hablado con mi padre, porque recibí un regalo de él, un paquete cuidadosamente envuelto, con cinta y todo, y una pequeña tarjeta que decía «Lo siento». Con curiosidad y avidez rasgué los envoltorios. Había una caja de cartón, y dentro había un hermoso juguete, un barquito con una llave de cuerda unida a la chimenea. Podía ser usado por los niños para jugar mientras se bañaban en la bañera. Mi padre había olvidado por completo que yo ya tenía quince años y, a todos los efectos prácticos, era un hombre.
Como había llegado a la edad adulta todavía incapaz de una introspección seria, fue toda una novedad cuando un día, años más tarde, me encontré en medio de una extraña agitación emocional, que parecía aumentar con el paso del tiempo. La descarté, atribuyéndola a procesos naturales de la mente o del cuerpo que entran en acción periódicamente, sin razón alguna, o que quizás son desencadenados por procesos bioquímicos dentro del propio cuerpo. No le di importancia. Sin embargo, la agitación aumentó y su presión me obligó a creer que había llegado a un momento de la vida en que lo que necesitaba era un cambio drástico. Había algo en mí que exigía una reorganización de mi vida. Este impulso de reorganizar todo me era familiar. Lo había sentido en el pasado, pero había estado latente durante mucho tiempo.
Estaba comprometido a estudiar antropología, y este compromiso era tan fuerte que no estudiar antropología nunca fue parte de mi cambio drástico propuesto. No se me ocurrió abandonar la escuela y hacer otra cosa. Lo primero que me vino a la mente fue que necesitaba cambiar de escuela e ir a otro lugar, lejos de Los Ángeles.
Antes de emprender un cambio de esa magnitud, quería tantear el terreno, por así decirlo. Me matriculé en una carga completa de clases de verano en una escuela de otra ciudad. El curso más importante, para mí, era una clase de antropología impartida por una autoridad destacada sobre los indios de la región andina. Creía que si centraba mis estudios en un área que me fuera emocionalmente accesible, tendría una mejor oportunidad de hacer trabajo de campo antropológico de manera seria cuando llegara el momento. Concebía cualquier conocimiento de América del Sur como una mejor entrada a cualquier sociedad india de allí.
Al mismo tiempo que me matriculé en la escuela, conseguí un trabajo como asistente de investigación de un psiquiatra que era el hermano mayor de uno de mis amigos. Quería hacer un análisis de contenido de extractos de algunas cintas inocuas de sesiones de preguntas y respuestas con hombres y mujeres jóvenes sobre sus problemas derivados del exceso de trabajo en la escuela, expectativas incumplidas, no ser comprendidos en casa, relaciones amorosas frustrantes, etc. Las cintas tenían más de cinco años y iban a ser destruidas, pero antes, se asignaron números aleatorios a cada carrete, y siguiendo una tabla de números aleatorios, los carretes fueron seleccionados por el psiquiatra y sus asistentes de investigación y escaneados en busca de extractos que pudieran ser analizados.
El primer día de clase en la nueva escuela, el profesor de antropología habló de sus credenciales académicas y deslumbró a sus alumnos con el alcance de sus conocimientos y sus publicaciones. Era un hombre alto y delgado, de unos cuarenta y cinco años, con ojos azules huidizos. Lo que más me llamó la atención de su apariencia física fue que sus ojos se veían enormes detrás de unas gafas para corregir la hipermetropía, y cada uno de sus ojos daba la impresión de que giraba en dirección opuesta al otro cuando movía la cabeza al hablar. Sabía que eso no podía ser cierto; sin embargo, era una imagen muy desconcertante. Estaba extremadamente bien vestido para ser un antropólogo, que en mi época eran famosos por su atuendo súper informal. Los arqueólogos, por ejemplo, eran descritos por sus alumnos como criaturas perdidas en la datación por carbono-14 que nunca se bañaban.
Sin embargo, por razones que desconozco, lo que realmente lo distinguía no era su apariencia física, ni su erudición, sino su patrón de habla. Pronunciaba cada palabra tan claramente como cualquiera que hubiera oído, y enfatizaba ciertas palabras alargándolas. Tenía una entonación marcadamente extranjera, pero sabía que era una afectación. Pronunciaba ciertas frases como un inglés y otras como un predicador revivalista.
Me fascinó desde el principio a pesar de su enorme pomposidad. Su autoimportancia era tan flagrante que dejó de ser un problema después de los primeros cinco minutos de su clase, que siempre eran exhibiciones grandilocuentes de conocimiento amortiguadas por afirmaciones descabelladas sobre sí mismo. Su dominio del público era sensacional. Ninguno de los estudiantes con los que hablé sentía otra cosa que una admiración suprema por este hombre extraordinario. Pensé sinceramente que todo iba bien, y que este cambio a otra escuela en otra ciudad iba a ser fácil y sin incidentes, pero totalmente positivo. Me gustaba mi nuevo entorno.
En mi trabajo, me absorbí por completo en la escucha de las cintas, hasta el punto de que me colaba en la oficina para escuchar no extractos, sino cintas enteras. Lo que me fascinó más allá de toda medida, al principio, fue el hecho de que me oía a mí mismo hablando en cada una de esas cintas. Con el paso de las semanas y al escuchar más cintas, mi fascinación se convirtió en puro horror. Cada línea que se hablaba, incluidas las preguntas del psiquiatra, era mía. Esa gente hablaba desde lo más profundo de mi ser. La repulsión que experimenté fue algo único para mí. Nunca había soñado que podría repetirme sin fin en cada hombre o mujer que oía hablar en las cintas. Mi sentido de individualidad, que se me había inculcado desde el nacimiento, se derrumbó sin remedio bajo el impacto de este descubrimiento colosal.
Comencé entonces un odioso proceso de tratar de restaurarme a mí mismo. Inconscientemente hice un intento ridículo de introspección; traté de salir de mi aprieto hablándome sin cesar. Repasé en mi mente todas las justificaciones posibles que apoyarían mi sentido de unicidad, y luego hablé en voz alta sobre ellas. Incluso experimenté algo bastante revolucionario para mí: despertarme muchas veces por hablar en voz alta durante el sueño, discurriendo sobre mi valor y distinción.
Luego, un día horrible, sufrí otro golpe mortal. En las primeras horas de la noche, me despertó un golpe insistente en mi puerta. No era un golpe suave y tímido, sino lo que mis amigos llamaban un «golpe de la Gestapo». La puerta estaba a punto de salirse de sus goznes. Salté de la cama y abrí la mirilla. La persona que llamaba a la puerta era mi jefe, el psiquiatra. Ser amigo de su hermano menor parecía haber creado una vía de comunicación con él. Se había hecho amigo mío sin dudarlo, y allí estaba en mi puerta. Encendí la luz y abrí la puerta.
«Por favor, entre», dije. «¿Qué pasó?».
Eran las tres de la mañana, y por su expresión lívida y sus ojos hundidos, supe que estaba profundamente alterado. Entró y se sentó. Su orgullo y alegría, su negra melena de pelo largo, caía sobre su rostro. No hizo ningún esfuerzo por peinarse hacia atrás, como solía llevarlo. Me caía muy bien porque era una versión mayor de mi amigo de Los Ángeles, con cejas negras y espesas, penetrantes ojos marrones, una mandíbula cuadrada y labios gruesos. Su labio superior parecía tener un pliegue extra en el interior, que a veces, cuando sonreía de cierta manera, daba la impresión de que tenía un labio superior doble. Siempre hablaba de la forma de su nariz, que describía como una nariz impertinente y entrometida. Pensé que era extremadamente seguro de sí mismo, y testarudo más allá de toda creencia. Afirmaba que en su profesión esas cualidades eran cartas ganadoras.
«¡Qué pasó!», repitió con un tono de burla, su labio superior doble temblando incontrolablemente. «Cualquiera puede decir que todo me ha pasado esta noche».
Se sentó en una silla. Parecía mareado, desorientado, buscando palabras. Se levantó y fue al sofá, desplomándose sobre él.
«No es solo que tengo la responsabilidad de mis pacientes», continuó, «sino mi beca de investigación, mi esposa e hijos, y ahora se ha añadido otra puta presión, y lo que me quema es que fue mi propia culpa, ¡mi propia estupidez por confiar en una puta estúpida!».
«Te diré, Carlos», continuó, «no hay nada más espantoso, asqueroso, jodidamente nauseabundo que la insensibilidad de las mujeres. ¡No soy un misógino, lo sabes! Pero en este momento me parece que cada puta es solo una puta. ¡Duplicitaria y vil!».
No supe qué decir. Lo que me estaba diciendo no necesitaba afirmación ni contradicción. De todos modos, no me habría atrevido a contradecirlo. No tenía munición para ello. Estaba muy cansado. Quería volver a dormir, pero él seguía hablando como si su vida dependiera de ello.
«Conoces a Theresa Manning, ¿verdad?», me preguntó de manera enérgica y acusadora.
Por un instante, creí que me estaba acusando de tener algo que ver con su joven y hermosa estudiante-secretaria. Sin darme tiempo a responder, continuó hablando.
«Theresa Manning es una gilipollas. ¡Es una tonta! Una mujer estúpida y desconsiderada que no tiene otro incentivo en la vida que follar con cualquiera que tenga un poco de fama y notoriedad. Pensé que era inteligente y sensible. Pensé que tenía algo, algo de comprensión, algo de empatía, algo que a uno le gustaría compartir, o guardar como algo precioso para uno mismo. No sé, pero esa es la imagen que me pintó, cuando en realidad es lasciva y degenerada, y, puedo añadir, incurablemente grosera».
Mientras seguía hablando, comenzó a surgir una extraña imagen. Aparentemente, el psiquiatra acababa de tener una mala experiencia con su secretaria.
«Desde el día en que vino a trabajar para mí», continuó, «supe que se sentía atraída sexualmente por mí, pero nunca llegó a decirlo. Todo estaba en las insinuaciones y las miradas. ¡Bueno, a la mierda! Esta tarde me cansé de andarme con rodeos y fui directo al grano. Fui a su escritorio y le dije: ‘Sé lo que quieres, y sabes lo que quiero'».
Se lanzó a una gran y elaborada interpretación de cuán enérgicamente le había dicho que la esperaba en su apartamento al otro lado de la calle de la escuela a las 11:30 P.M., y que no alteraba sus rutinas por nadie, que leía, trabajaba y bebía vino hasta la una de la madrugada, momento en el que se retiraba al dormitorio. Mantenía un apartamento en la ciudad, así como la casa en la que él, su esposa y sus hijos vivían en los suburbios.
«Estaba tan seguro de que el asunto iba a salir bien, a convertirse en algo memorable», dijo y suspiró. Su voz adquirió el tono suave de alguien que confía algo íntimo. «Incluso le di la llave de mi apartamento», dijo, y su voz se quebró.
«Muy obedientemente, llegó a las once y media», continuó. «Entró con su propia llave y se coló en el dormitorio como una sombra. Eso me excitó terriblemente. Sabía que no me daría ningún problema. Conocía su papel. Probablemente se quedó dormida en la cama. O tal vez vio la televisión. Me sumergí en mi trabajo y no me importó una mierda lo que hiciera. Sabía que la tenía en el bote.»
«Pero en el momento en que entré en el dormitorio», continuó, con la voz tensa y constreñida, como si estuviera moralmente ofendido, «Theresa se me abalanzó como un animal y fue a por mi polla. Ni siquiera me dio tiempo a dejar la botella y los dos vasos que llevaba. Tuve suficiente presencia de ánimo para poner mis dos vasos de Baccarat en el suelo sin romperlos. La botella voló por la habitación cuando me agarró los huevos como si fueran de piedra. Quise pegarle. De hecho, grité de dolor, pero eso no la inmutó. Se rió tontamente, porque pensó que estaba siendo mono y sexy. Lo dijo, como para aplacarme».
Meneando la cabeza con rabia contenida, dijo que la mujer era tan jodidamente ansiosa y totalmente egoísta que no tuvo en cuenta que un hombre necesita un momento de paz, necesita sentirse a gusto, en casa, en un entorno amigable. En lugar de mostrar consideración y comprensión, como su papel exigía, Theresa Manning le sacó los órganos sexuales de los pantalones con la pericia de alguien que lo había hecho cientos de veces.
«El resultado de toda esta mierda», dijo, «fue que mi sensualidad se retiró horrorizada. Fui emasculado emocionalmente. Mi cuerpo aborreció a esa puta mujer, al instante. Sin embargo, mi lujuria me impidió echarla a la calle».
Dijo que entonces decidió que, en lugar de perder la cara por su impotencia, miserablemente, como estaba destinado a hacer, le haría sexo oral y la haría tener un orgasmo —la pondría a su merced—, pero su cuerpo había rechazado a la mujer tan a fondo que no pudo hacerlo.
«La mujer ya ni siquiera era hermosa», dijo, «sino corriente. Siempre que está vestida, la ropa que usa oculta los bultos de sus caderas. En realidad se ve bien. ¡Pero cuando está desnuda, es un saco de carne blanca abultada! La esbeltez que presenta cuando está vestida es falsa. No existe».
El veneno salía del psiquiatra de formas que nunca habría imaginado. Temblaba de rabia. Quería desesperadamente parecer tranquilo, y seguía fumando cigarrillo tras cigarrillo.
Dijo que el sexo oral fue aún más enloquecedor y asqueroso, y que estaba a punto de vomitar cuando la jodida mujer le dio una patada en el vientre, lo hizo rodar de su propia cama al suelo y lo llamó maricón impotente.
En este punto de su narración, los ojos del psiquiatra ardían de odio. Su boca temblaba. Estaba pálido.
«Tengo que usar tu baño», dijo. «Quiero tomar un baño. Apesto. Lo creas o no, tengo aliento a coño».
En realidad estaba llorando, y habría dado cualquier cosa en el mundo por no estar allí. Quizás fue mi fatiga, o la calidad hipnótica de su voz, o la inanidad de la situación lo que creó la ilusión de que no estaba escuchando al psiquiatra, sino a la voz de un suplicante masculino en una de sus cintas quejándose de problemas menores convertidos en asuntos gigantescos al hablar obsesivamente de ellos. Mi calvario terminó alrededor de las nueve de la mañana. Era hora de que yo fuera a clase y hora de que el psiquiatra fuera a ver a su propio psiquiatra.
Fui a clase entonces, muy cargado de una ansiedad ardiente y una tremenda sensación de incomodidad e inutilidad. Allí, recibí el golpe final, el golpe que provocó el colapso de mi intento de cambio drástico. Ninguna volición mía estuvo involucrada en su colapso, que simplemente ocurrió no solo como si hubiera sido programado, sino como si su progresión hubiera sido acelerada por alguna mano desconocida.
El profesor de antropología comenzó su conferencia sobre un grupo de indios de los altos llanos de Bolivia y Perú, los aymaras. Los llamó los «ey-meh-ra», alargando el nombre como si su pronunciación fuera la única exacta que existiera. Dijo que la elaboración de la chicha, que se pronuncia «chi-cha», pero que él pronunciaba «chai-cha», una bebida alcohólica hecha de maíz fermentado, estaba en el ámbito de una secta de sacerdotisas consideradas semidivinas por los aymaras. Dijo, en tono de revelación, que esas mujeres se encargaban de convertir el maíz cocido en una papilla lista para la fermentación masticándolo y escupiéndolo, añadiendo de esta manera una enzima que se encuentra en la saliva humana. Toda la clase gritó con horror contenido ante la mención de la saliva humana.
El profesor parecía estar encantado. Se reía a pequeños borbotones. Era la risita de un niño travieso. Continuó diciendo que las mujeres eran expertas masticadoras, y las llamó las «masticadoras de chahi-cha». Miró a la primera fila del aula, donde estaban sentadas la mayoría de las jóvenes, y soltó su remate.
«Tuve el p-r-r-ivilegio», dijo con una extraña entonación cuasi-extranjera, «de que me pidieran dormir con una de las masticadoras de chahi-cha. El arte de masticar la papilla de chahi-cha les hace desarrollar los músculos alrededor de la garganta y las mejillas hasta el punto de que pueden hacer maravillas con ellos».
Miró a su desconcertado público e hizo una larga pausa, puntuando la pausa con sus risitas. «Estoy seguro de que entienden a qué me refiero», dijo, y le dio un ataque de risa histérica.
La clase se volvió loca con la insinuación del profesor. La conferencia fue interrumpida por al menos cinco minutos de risas y un aluvión de preguntas que el profesor se negó a responder, emitiendo más risitas tontas.
Me sentí tan comprimido por la presión de las cintas, la historia del psiquiatra y las «masticadoras de chahi-cha» del profesor que, en un instante, dejé el trabajo, dejé la escuela y volví a Los Ángeles.
«Lo que me pasó con el psiquiatra y el profesor de antropología», le dije a don Juan, «me ha sumido en un estado emocional desconocido. Solo puedo llamarlo introspección. He estado hablando conmigo mismo sin parar».
«Tu mal es muy simple», dijo don Juan, sacudido por la risa.
Aparentemente, mi situación le encantaba. Era un deleite que no podía compartir, porque no le veía el humor.
«Tu mundo está llegando a su fin», dijo. «Es el fin de una era para ti. ¿Crees que el mundo que has conocido toda tu vida te va a dejar en paz, sin problemas ni alborotos? ¡No! Se retorcerá debajo de ti y te golpeará con su cola».
(Carlos Castaneda, El Lado Activo del Infinito)