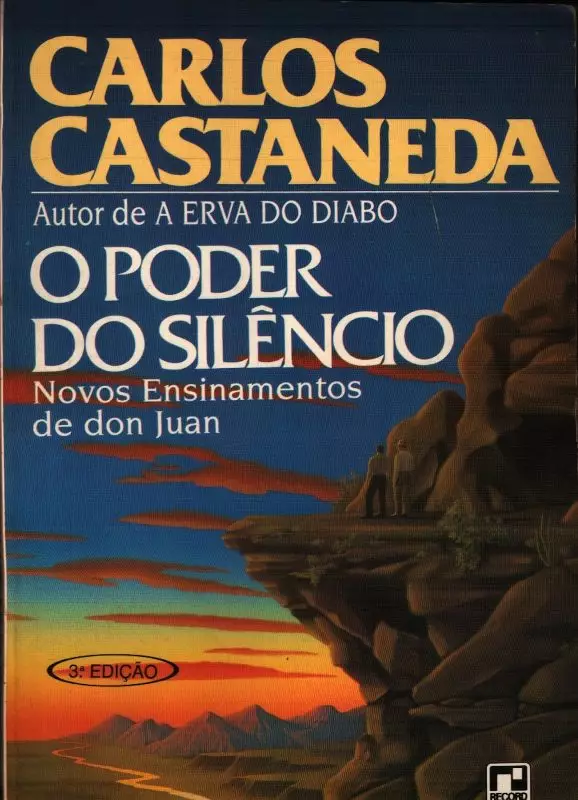Aunque soy antropólogo, este no es un trabajo estrictamente antropológico; sin embargo, tiene sus raíces en la antropología cultural, pues comenzó hace años como una investigación de campo en esa disciplina. En aquel entonces, me interesaba estudiar los usos de las plantas medicinales entre los indios del suroeste de Estados Unidos y el norte de México.
Mi investigación evolucionó hacia algo diferente con el paso de los años, como consecuencia de su propio impulso y de mi propio crecimiento. El estudio de las plantas medicinales fue reemplazado por el estudio de un sistema de creencias que parecía cruzar las fronteras de al menos dos culturas diferentes. El responsable de este cambio de énfasis en mi trabajo fue un indio yaqui del norte de México, don Juan Matus, quien más tarde me presentó a don Genaro Flores, un indio mazateco del centro de México. Ambos eran practicantes de un conocimiento antiguo, que en nuestro tiempo se conoce comúnmente como brujería, y que se considera una forma primitiva de ciencia médica o psicológica, pero que en realidad es una tradición de practicantes extremadamente autodisciplinados y de praxis extremadamente sofisticadas.
Los dos hombres se convirtieron en mis maestros en lugar de mis informantes, pero yo todavía persistí, de manera desordenada, en considerar mi tarea como un trabajo de antropología; pasé años tratando de descifrar la matriz cultural de ese sistema, perfeccionando una taxonomía, un esquema de clasificación, una hipótesis sobre su origen y difusión. Todos fueron esfuerzos inútiles en vista del hecho de que, al final, las fuerzas internas convincentes de ese sistema descarrilaron mi búsqueda intelectual y me convirtieron en un participante.
Bajo la influencia de estos dos hombres poderosos, mi trabajo se ha transformado en una autobiografía, en el sentido de que me he visto forzado desde el momento en que me convertí en participante a relatar lo que me sucede. Es una autobiografía peculiar porque no estoy informando sobre lo que me sucede en mi vida cotidiana como un hombre promedio, ni estoy informando sobre mis estados subjetivos generados por la vida diaria. Estoy informando, más bien, sobre los eventos que se desarrollan en mi vida como resultado directo de haber adoptado un conjunto ajeno de ideas y procedimientos interrelacionados. En otras palabras, el sistema de creencias que quería estudiar me devoró, y para poder proceder con mi escrutinio tengo que hacer un pago diario extraordinario: mi vida como hombre en este mundo.
Debido a estas circunstancias, ahora me enfrento al problema especial de tener que explicar qué es lo que estoy haciendo. Estoy muy lejos de mi punto de origen como un hombre occidental promedio o como antropólogo, y debo, ante todo, reiterar que esto no es una obra de ficción. Lo que estoy describiendo nos es ajeno; por lo tanto, parece irreal.
A medida que me adentro más en las complejidades de la brujería, lo que al principio parecía ser un sistema de creencias y prácticas primitivas ahora ha resultado ser un mundo enorme e intrincado. Para familiarizarme con ese mundo e informar sobre él, tengo que usarme a mí mismo de maneras cada vez más complejas y refinadas. Lo que me sucede ya no es algo que pueda predecir, ni nada congruente con lo que otros antropólogos saben sobre los sistemas de creencias de los indios de México. Me encuentro, en consecuencia, en una posición difícil; todo lo que puedo hacer bajo las circunstancias es presentar lo que me sucedió tal como sucedió. No puedo dar ninguna otra garantía de mi buena fe, excepto reafirmar que no vivo una doble vida y que me he comprometido a seguir los principios del sistema de don Juan en mi existencia diaria.
Después de que don Juan Matus y don Genaro Flores, los dos brujos indios mexicanos que me tutelaron, me explicaran su conocimiento a su entera satisfacción, se despidieron y se fueron. Entendí que a partir de entonces mi tarea era ensamblar por mí mismo lo que había aprendido de ellos.
En el curso del cumplimiento de esta tarea, volví a México y descubrí que don Juan y don Genaro tenían otros nueve aprendices de brujería; cinco mujeres y cuatro hombres. La mujer mayor se llamaba Soledad; la siguiente era María Elena, apodada «la Gorda»; las otras tres mujeres, Lydia, Rosa y Josefina, eran más jóvenes y se les llamaba «las hermanitas». Los cuatro hombres, en orden de edad, eran Eligio, Benigno, Nestor y Pablito; a estos tres últimos se les llamaba «los Genaros» porque eran muy cercanos a don Genaro.
Yo ya sabía que Nestor, Pablito y Eligio, quien ya no estaba, eran aprendices, pero me habían hecho creer que las cuatro chicas eran las hermanas de Pablito, y que Soledad era su madre. Conocía a Soledad ligeramente a lo largo de los años y siempre la había llamado doña Soledad, como señal de respeto, ya que era más cercana en edad a don Juan. Lydia y Rosa también me habían sido presentadas, pero nuestra relación había sido demasiado breve y casual para permitirme comprender quiénes eran realmente. Conocía a la Gorda y a Josefina solo de nombre. Había conocido a Benigno, pero no tenía idea de que estuviera conectado con don Juan y don Genaro.
Por razones que me eran incomprensibles, todos ellos parecían haber estado esperando, de una u otra manera, mi regreso a México. Me informaron que se suponía que debía tomar el lugar de don Juan como su líder, su Nagual. Me dijeron que don Juan y don Genaro habían desaparecido de la faz de la tierra, y también Eligio. Las mujeres y los hombres creían que los tres no habían muerto, sino que habían entrado en otro mundo, diferente del mundo de nuestra vida cotidiana, pero igualmente real.
Las mujeres —especialmente doña Soledad— chocaron violentamente conmigo desde nuestro primer encuentro. Sin embargo, fueron instrumentales en producir una catarsis en mí. Mi contacto con ellas resultó en una misteriosa efervescencia en mi vida. Desde el momento en que las conocí, se produjeron cambios drásticos en mi pensamiento y mi comprensión. Sin embargo, todo esto no sucedió a un nivel consciente; en todo caso, después de mi primera visita a ellas me encontré más confundido que nunca, pero en medio del caos encontré una base sorprendentemente sólida. En el impacto de nuestro choque, encontré en mí mismo recursos que no había imaginado poseer.
La Gorda y las tres hermanitas eran ensoñadoras consumadas; voluntariamente me dieron pistas y me mostraron sus propios logros. Don Juan había descrito el arte de ensoñar como la capacidad de utilizar los sueños ordinarios y transformarlos en una conciencia controlada en virtud de una forma especializada de atención, que él y don Genaro llamaban la segunda atención.
Esperaba que los tres Genaros me enseñaran sus logros en otro aspecto de las enseñanzas de don Juan y don Genaro, «el arte de acechar». El arte de acechar se me presentó como un conjunto de procedimientos y actitudes que permitían obtener lo mejor de cualquier situación concebible. Pero lo que los tres Genaros me contaron sobre el acecho no tuvo la cohesión ni la fuerza que yo había anticipado. Concluí que o los hombres no eran realmente practicantes de ese arte, o simplemente no querían mostrármelo.
Detuve mis indagaciones para darles a todos la oportunidad de sentirse relajados conmigo, pero todos los hombres y mujeres se sentaron y confiaron en que, como ya no hacía preguntas, finalmente me estaba comportando como un Nagual. Cada uno de ellos exigió mi guía y consejo.
Para cumplir, me vi obligado a emprender una revisión total de todo lo que don Juan y don Genaro me habían enseñado, para profundizar aún más en el arte de la brujería.
(Carlos Castaneda, El Don del Águila)