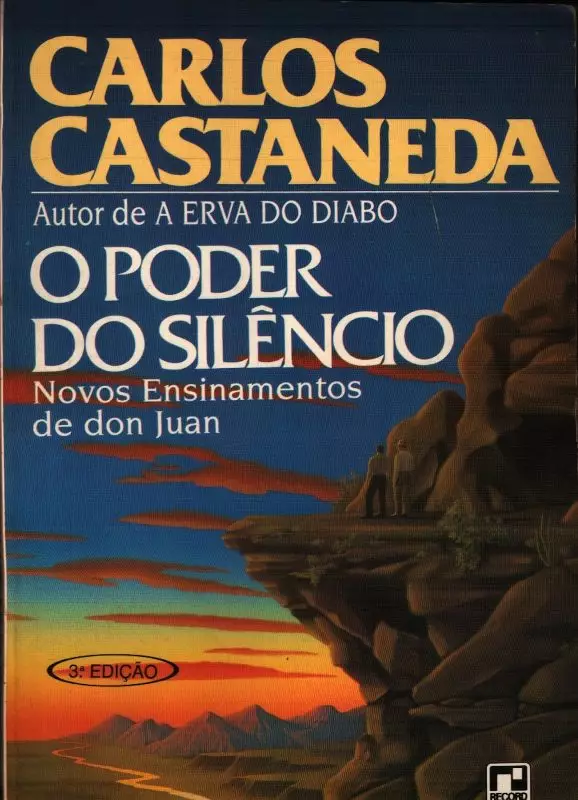Unos meses más tarde, después de ayudar a todos a reasentarse en diferentes partes de México, la Gorda se instaló en Arizona. Comenzamos entonces a desentrañar la parte más extraña y absorbente de nuestro aprendizaje. Al principio, nuestra relación fue bastante tensa. Me resultó muy difícil superar mis sentimientos sobre la forma en que nos habíamos separado en el Parque de la Alameda. Aunque la Gorda sabía el paradero de los otros, nunca me dijo nada. Sentía que habría sido superfluo para mí saber sobre sus actividades.
En la superficie, todo parecía estar bien entre la Gorda y yo. Sin embargo, guardaba un amargo resentimiento hacia ella por haberse puesto del lado de los otros en mi contra. No lo expresaba, pero siempre estaba allí. La ayudé e hice todo por ella como si nada hubiera pasado, pero eso entraba en la categoría de la impecabilidad. Era mi deber; para cumplirlo, habría ido con gusto a la muerte. Me absorbí a propósito en guiarla y entrenarla en las complejidades de la vida urbana moderna; incluso estaba aprendiendo inglés. Su progreso fue fenomenal.
Pasaron tres meses casi sin darme cuenta. Pero un día, mientras estaba en Los Ángeles, me desperté en las primeras horas de la mañana con una presión insoportable en la cabeza. No era un dolor de cabeza; era más bien un peso muy intenso en mis oídos. También lo sentí en mis párpados y en el paladar. Sabía que tenía fiebre, pero el calor solo estaba en mi cabeza. Hice un débil intento de sentarme. Me cruzó por la mente la idea de que estaba sufriendo un derrame cerebral. Mi primera reacción fue pedir ayuda, pero de alguna manera me calmé e intenté soltar mi miedo. Después de un rato, la presión en mi cabeza comenzó a disminuir, pero también comenzó a desplazarse hacia mi garganta. Jadeé en busca de aire, con arcadas y tosiendo durante un tiempo; luego, la presión se movió lentamente hacia mi pecho, luego a mi estómago, a mi ingle, a mis piernas y a mis pies antes de que finalmente abandonara mi cuerpo.
Lo que me había sucedido tardó unas dos horas en desarrollarse. Durante el transcurso de esas dos horas agotadoras, fue como si algo dentro de mi cuerpo se estuviera moviendo realmente hacia abajo, saliendo de mí. Me imaginé que se enrollaba como una alfombra. Otra imagen que se me ocurrió fue la de una mancha moviéndose dentro de la cavidad de mi cuerpo. Descarté esa imagen en favor de la primera, porque la sensación era de algo que se enrollaba sobre sí mismo. Al igual que una alfombra que se enrolla, se volvía más pesado, y por lo tanto más doloroso, a medida que bajaba. Las dos áreas donde el dolor se volvió insoportable fueron mis rodillas y mis pies, especialmente mi pie derecho, que permaneció caliente durante treinta y cinco minutos después de que todo el dolor y la presión hubieran desaparecido.
La Gorda, al oír mi informe, dijo que esta vez, con certeza, había perdido mi forma humana, que había soltado todos mis escudos, o la mayoría de ellos. Tenía razón. Sin saber cómo ni siquiera darme cuenta de lo que había sucedido, me encontré en un estado de lo más desconocido. Me sentía desapegado, imparcial. No importaba lo que la Gorda me hubiera hecho. No era que la hubiera perdonado por su comportamiento reprobable conmigo; era como si nunca hubiera habido ninguna traición. No quedaba en mí ningún rencor, abierto o encubierto, hacia la Gorda o hacia nadie más. Lo que sentía no era una indiferencia voluntaria, o una negligencia para actuar; tampoco era alienación ni siquiera el deseo de estar solo. Era más bien un sentimiento ajeno de distanciamiento, una capacidad de sumergirme en el momento y no tener ningún pensamiento sobre ninguna otra cosa. Las acciones de la gente ya no me afectaban, pues no tenía más expectativas de ningún tipo. Una extraña paz se había convertido en la fuerza rectora de mi vida. Sentí que de alguna manera había adoptado uno de los conceptos de la vida de un guerrero: el desapego. La Gorda dijo que había hecho más que adoptarlo; lo había encarnado realmente.
Don Juan y yo habíamos tenido largas discusiones sobre la posibilidad de que algún día yo hiciera precisamente eso. Había dicho que el desapego no significaba automáticamente sabiduría, pero que era, no obstante, una ventaja porque permitía al guerrero hacer una pausa momentánea para reevaluar situaciones, para reconsiderar posiciones. Sin embargo, para usar ese momento extra de manera consistente y correcta, dijo que un guerrero tenía que luchar sin tregua durante toda la vida.
Había desesperado de llegar a experimentar ese sentimiento. Por lo que podía determinar, no había manera de improvisarlo. Había sido inútil para mí pensar en sus beneficios, o razonar sobre las posibilidades de su advenimiento. Durante los años que conocí a don Juan, ciertamente había experimentado una disminución constante de los lazos personales сon el mundo, pero eso había tenido lugar en un plano intelectual; en mi vida cotidiana permanecí sin cambios hasta el momento en que perdí mi forma humana.
Especulé con la Gorda que el concepto de perder la forma humana se refiere a una condición corporal que afecta al aprendiz al alcanzar un cierto umbral en el curso de su entrenamiento. Sea como fuere, el resultado final de perder la forma humana para la Gorda y para mí, curiosamente, no solo fue el buscado y codiciado sentido del desapego, sino también el cumplimiento de nuestra elusiva tarea de recordar. Y de nuevo en este caso, el intelecto jugó un papel mínimo.
Una noche, la Gorda y yo estábamos discutiendo una película. Ella había ido a ver una película clasificada X y yo estaba ansioso por oír su descripción. No le había gustado en absoluto. Sostenía que era una experiencia debilitante porque ser un guerrero implicaba llevar una vida austera en total celibato, como el Nagual Juan Matus.
Le dije que sabía a ciencia cierta que a don Juan le gustaban las mujeres y no era célibe, y que eso me parecía encantador.
« ¡Estás loco! » exclamó con un matiz de diversión en su voz. « El Nagual era un guerrero perfecto. No estaba atrapado en ninguna red de sensualidad. »
Quería saber por qué pensaba yo que don Juan no era célibe. Le conté un incidente que había tenido lugar en Arizona al principio de mi aprendizaje. Estaba descansando un día en casa de don Juan después de una agotadora caminata. Don Juan parecía extrañamente nervioso. Se levantaba constantemente para mirar por la puerta. Parecía estar esperando a alguien. Luego, de manera bastante abrupta, me dijo que un coche acababa de dar la vuelta en la curva de la carretera y se dirigía a la casa. Dijo que era una chica, una amiga suya, que le traía unas mantas. Nunca había visto a don Juan avergonzado, y me sentí terriblemente triste de verlo tan alterado que no sabía qué hacer. Pensé que no quería que yo conociera a la chica. Sugerí que podría esconderme, pero no había lugar para ocultarme en la habitación, así que me hizo tumbarme en el suelo y me cubrió con una estera de paja. Oí el sonido de un motor de coche que se apagaba y luego, a través de las rendijas de la estera, vi a una chica de pie en la puerta. Era alta, delgada y muy joven. Pensé que era hermosa. Don Juan le decía algo en voz baja e íntima. Luego se volvió y me señaló.
« Carlos está escondido debajo de la estera », le dijo a la chica en voz alta y clara. « Salúdalo. »
La chica me saludó con la mano y me dijo hola con la sonrisa más amigable. Me sentí estúpido y enojado con don Juan por ponerme en esa situación embarazosa. Me pareció obvio que estaba tratando de aliviar su nerviosismo, o peor aún, que se estaba exhibiendo delante de mí.
Cuando la chica se fue, le pedí airadamente una explicación. Dijo con franqueza que se había dejado llevar porque se me veían los pies y no sabía qué más hacer. Cuando oí esto, toda su maniobra quedó clara; se había estado luciendo con su joven amiga delante de mí. Era imposible que hubiera tenido los pies descubiertos porque estaban metidos debajo de mis muslos. Me reí a sabiendas y don Juan se sintió obligado a explicar que le gustaban las mujeres, especialmente esa chica.
Nunca olvidé el incidente. Don Juan nunca lo discutió. Cada vez que lo mencionaba, siempre me hacía callar. Me pregunté casi obsesivamente por esa joven. Tenía la esperanza de que algún día me buscara después de leer mis libros.
La Gorda se había puesto muy agitada. Caminaba de un lado a otro de la habitación mientras yo hablaba. Estaba a punto de llorar. Imaginé todo tipo de intrincadas redes de relaciones que podrían estar en juego. Pensé que la Gorda era posesiva y reaccionaba como una mujer amenazada por otra mujer.
« ¿Estás celosa, Gorda? » le pregunté.
« No seas estúpido », dijo enojada. « Soy una guerrera sin forma. No me queda ni envidia ni celos. »
Mencioné algo que los Genaros me habían dicho, que la Gorda era la mujer del Nagual. Su voz se volvió apenas audible.
« Creo que lo era », dijo, y con una mirada vaga, se sentó en su cama. « Tengo la sensación de que lo era. No sé cómo, sin embargo. En esta vida, el Nagual Juan Matus fue para mí lo que fue para ti. No era un hombre. Era el Nagual. No tenía ningún interés en el sexo. »
Le aseguré que había oído a don Juan expresar su agrado por esa chica.
« ¿Dijo que tuvo sexo con ella? » preguntó la Gorda.
« No, no lo dijo, pero era obvio por la forma en que hablaba », dije.
« Te gustaría que el Nagual fuera como tú, ¿verdad? » preguntó con una mueca de desprecio. « El Nagual era un guerrero impecable. »
Pensé que tenía razón y que no necesitaba revisar mi opinión. Solo para complacer a la Gorda, dije que tal vez la joven era la aprendiz de don Juan, si no su amante.
Hubo una larga pausa. Lo que había dicho tuvo un efecto perturbador en mí. Hasta ese momento nunca había pensado en tal posibilidad. Había estado encerrado en un prejuicio, sin permitirme ninguna posibilidad de revisión.
La Gorda me pidió que describiera a la joven. No pude hacerlo. No había mirado realmente sus rasgos. Había estado demasiado molesto, demasiado avergonzado, para examinarla en detalle. Ella también parecía haber sido afectada por la incomodidad de la situación y se había apresurado a salir de la casa.
La Gorda dijo que, sin ninguna razón lógica, sentía que la joven era una figura clave en la vida del Nagual. Su declaración nos llevó a hablar de los amigos conocidos de don Juan. Luchamos durante horas tratando de reconstruir toda la información que teníamos sobre sus asociados. Le conté las diferentes veces que don Juan me había llevado a participar en ceremonias de peyote. Describí a todos los que estaban allí. No reconoció a ninguno de ellos. Me di cuenta entonces de que podría conocer a más personas asociadas con don Juan que ella. Pero algo que dije desencadenó su recuerdo de una vez que había visto a una joven conduciendo al Nagual y a Genaro en un pequeño coche blanco. La mujer dejó a los dos hombres en la puerta de la casa de la Gorda, y miró fijamente a la Gorda antes de irse. La Gorda pensó que la joven era alguien que había llevado al Nagual y a Genaro. Recordé entonces que me había levantado de debajo de la estera de paja en casa de don Juan justo a tiempo para ver un Volkswagen blanco alejándose.
Mencioné un incidente más que involucraba a otro de los amigos de don Juan, un hombre que me había dado unas plantas de peyote una vez en el mercado de una ciudad del norte de México. También me había obsesionado durante años. Su nombre era Vicente. Al oír ese nombre, el cuerpo de la Gorda reaccionó como si le hubieran tocado un nervio. Su voz se volvió estridente. Me pidió que repitiera el nombre y describiera al hombre. De nuevo, no pude encontrar ninguna descripción. Había visto al hombre solo una vez, durante unos minutos, más de diez años antes.
La Gorda y yo pasamos por un período de estar casi enojados, no el uno con el otro, sino con lo que fuera que nos mantenía prisioneros.
El incidente final que precipitó nuestro recuerdo completo llegó un día en que tenía un resfriado y una fiebre alta. Me había quedado en la cama, dormitando intermitentemente, con pensamientos divagando sin rumbo en mi mente. La melodía de una vieja canción mexicana me había estado rondando por la cabeza todo el día. En un momento, estaba soñando que alguien la tocaba en una guitarra. Me quejé de la monotonía, y quienquiera que fuera a quien protestaba, me lanzó la guitarra hacia el estómago. Salté hacia atrás para evitar ser golpeado, me golpeé la cabeza contra la pared y desperté. No había sido un sueño vívido, solo la melodía había sido inquietante. No podía disipar el sonido de la guitarra; seguía corriendo por mi mente. Permanecí medio despierto, escuchando la melodía. Parecía como si estuviera entrando en un estado de ensoñación: una escena de ensoñación completa y detallada apareció ante mis ojos. En la escena había una joven sentada a mi lado. Podía distinguir cada detalle de sus rasgos. No sabía quién era, pero verla me conmocionó. Desperté por completo en un instante. La ansiedad que ese rostro creó en mí fue tan intensa que me levanté y, de manera bastante automática, comencé a caminar de un lado a otro. Sudaba profusamente y temía salir de mi habitación. Tampoco podía llamar a la Gorda para pedir ayuda. Había vuelto a México por unos días para ver a Josefina. Me até una sábana alrededor de la cintura para sujetar mi abdomen. Ayudó a someter algunas ondas de energía nerviosa que me recorrían.
Mientras caminaba de un lado a otro, la imagen en mi mente comenzó a disolverse, no en un olvido pacífico, como me hubiera gustado, sino en un recuerdo intrincado y completo. Recordé que una vez estaba sentado en unos sacos de trigo o cebada apilados en un granero. La joven cantaba la vieja canción mexicana que había estado en mi mente, mientras tocaba una guitarra. Cuando bromeé sobre su forma de tocar, me dio un codazo en las costillas con la culata de la guitarra. Había otras personas sentadas conmigo, la Gorda y dos hombres. Conocía muy bien a esos hombres, pero todavía no podía recordar quién era la joven. Lo intenté, pero parecía inútil.
Me acosté de nuevo empapado en un sudor frío. Quería descansar un momento antes de quitarme el pijama empapado. Mientras descansaba la cabeza en una almohada alta, mi memoria pareció aclararse más y entonces supe quién era la guitarrista. Era la mujer Nagual; el ser más importante en la tierra para la Gorda y para mí. Era el análogo femenino del hombre Nagual; no su esposa ni su mujer, sino su contraparte. Tenía la serenidad y el mando de un verdadero líder. Siendo mujer, nos nutrió.
No me atreví a forzar demasiado mi memoria. Supe intuitivamente que no tenía la fuerza para soportar el recuerdo completo. Me detuve en el nivel de los sentimientos abstractos. Sabía que ella era la encarnación del afecto más puro, imparcial y profundo. Sería de lo más apropiado decir que la Gorda y yo amábamos a la mujer Nagual más que a la vida misma. ¿Qué diablos nos había pasado para haberla olvidado?
Esa noche, acostado en mi cama, me agité tanto que temí por mi propia vida. Comencé a cantar unas palabras que se convirtieron en una fuerza guía para mí. Y solo cuando me calmé recordé que las palabras que me había repetido una y otra vez también eran un recuerdo que me había vuelto esa noche; el recuerdo de una fórmula, una encantación para sacarme de un trastorno, como el que había experimentado.
Ya estoy entregado al poder que rige mi destino.
Y no me aferro a nada, así que no tendré nada que defender.
No tengo pensamientos, así que veré.
No temo a nada, así que me recordaré a mí mismo.
La fórmula tenía una línea más, que en ese momento era incomprensible para mí.
Desapegado y a gusto,
pasaré velozmente junto al Águila para ser libre.
Estar enfermo y febril puede haber servido como una especie de amortiguador; puede haber sido suficiente para desviar el impacto principal de lo que había hecho, o más bien, de lo que me había sobrevenido, ya que no había hecho nada intencionadamente.
Hasta esa noche, si se hubiera examinado mi inventario de experiencias, podría haber dado cuenta de la continuidad de mi existencia. Los recuerdos nebulosos que tenía de la Gorda, o el presentimiento de haber vivido en esa casa en las montañas del centro de México, eran en cierto modo amenazas reales para la idea de mi continuidad, pero nada en comparación con recordar a la mujer Nagual. No tanto por las emociones que el propio recuerdo trajo de vuelta, sino porque la había olvidado; y no como se olvida un nombre o una melodía. No había habido nada sobre ella en mi mente antes de ese momento de revelación. ¡Nada! Luego algo me sobrevino, o algo se me cayó, y me encontré recordando a un ser de lo más importante que, desde el punto de vista de mi yo experiencial antes de ese momento, nunca había conocido.
Tuve que esperar dos días más para el regreso de la Gorda antes de poder contarle mi recuerdo. En el momento en que describí a la mujer Nagual, la Gorda la recordó; su conciencia dependía de alguna manera de la mía.
« ¡La chica que vi en el coche blanco era la mujer Nagual! » exclamó la Gorda. « Volvió a mí y no pude recordarla. »
Oí las palabras y entendí su significado, pero mi mente tardó mucho en enfocarse en lo que había dicho. Mi atención vaciló; era como si una luz estuviera realmente colocada frente a mis ojos y se estuviera atenuando. Tuve la noción de que si no detenía la atenuación, moriría. De repente sentí una convulsión y supe que había juntado dos piezas de mí mismo que se habían separado; me di cuenta de que la joven que había visto en casa de don Juan era la mujer Nagual.
En ese momento de agitación emocional, la Gorda no me sirvió de ayuda. Su estado de ánimo era contagioso. Lloraba sin contención. El shock emocional de recordar a la mujer Nagual había sido traumático para ella.
« ¿Cómo pude haberla olvidado? » suspiró la Gorda.
Vi un destello de sospecha в sus ojos cuando me miró.
« No tenías idea de que existía, ¿verdad? » preguntó.
En cualquier otra condición, habría pensado que su pregunta era impertinente, insultante, pero me preguntaba lo mismo sobre ella. Se me había ocurrido que podría haber sabido más de lo que revelaba.
« No. No lo sabía », dije. « Pero, ¿y tú, Gorda? ¿Sabías que existía? »
Su rostro tenía tal mirada de inocencia y perplejidad que mis dudas se disiparon.
« No », respondió. « No hasta hoy. Ahora sé a ciencia cierta que solía sentarme con ella y el Nagual Juan Matus en ese banco de la plaza de Oaxaca. Siempre recordé haberlo hecho, y recordaba sus rasgos, pero pensé que lo había soñado todo. Lo sabía todo y sin embargo no lo sabía. Pero, ¿por qué pensé que era un sueño? »
Tuve un momento de pánico. Luego tuve la perfecta certeza física de que, mientras hablaba, un canal se abrió en algún lugar de mi cuerpo. De repente supe que yo también solía sentarme en ese banco con don Juan y la mujer Nagual. Recordé entonces una sensación que había experimentado en cada una de esas ocasiones. Era una sensación de satisfacción física, felicidad, plenitud, que sería imposible de imaginar. Pensé que don Juan y la mujer Nagual eran seres perfectos, y que estar en su compañía era ciertamente mi gran fortuna. Sentado en ese banco, flanqueado por los seres más exquisitos de la tierra, experimenté quizás el epítome de mis sentimientos humanos. Una vez le dije a don Juan, y lo decía en serio, que quería morir entonces, para mantener ese sentimiento puro, intacto, libre de interrupciones.
Le conté a la Gorda mi recuerdo. Dijo que entendía lo que quería decir. Estuvimos en silencio por un momento y luego el impulso de nuestro recuerdo nos inclinó peligrosamente hacia la tristeza, incluso la desesperación. Tuve que ejercer el control más extraordinario sobre mis emociones para no llorar. La Gorda sollozaba, cubriéndose la cara con el antebrazo.
Después de un rato nos calmamos más. La Gorda me miró fijamente a los ojos. Sabía lo que estaba pensando. Era como si pudiera leer sus preguntas en sus ojos. Eran las mismas preguntas que me habían obsesionado durante días. ¿Quién era la mujer Nagual? ¿Dónde la habíamos conocido? ¿Dónde encajaba? ¿La conocían también los otros?
Estaba a punto de expresar mis preguntas cuando la Gorda me interrumpió.
« Realmente no lo sé », dijo rápidamente, adelantándose a mi pregunta. « Contaba contigo para que me lo dijeras. No sé por qué, pero siento que puedes decirme qué es qué. »
Ella contaba conmigo y yo contaba con ella. Nos reímos de la ironía de nuestra situación. Le pedí que me contara todo lo que recordaba sobre la mujer Nagual. La Gorda hizo esfuerzos por decir algo dos o tres veces, pero parecía incapaz de organizar sus pensamientos.
« Realmente no sé por dónde empezar », dijo. « Solo sé que la amaba. »
Le dije que tenía el mismo sentimiento. Una tristeza sobrenatural me embargaba cada vez que pensaba en la mujer Nagual. Mientras hablaba, mi cuerpo comenzó a temblar.
« Tú y yo la amábamos », dijo la Gorda. « No sé por qué digo esto, pero sé que ella nos poseía. »
La insté a que explicara esa afirmación. No pudo determinar por qué la había dicho. Hablaba nerviosamente, elaborando sobre sus sentimientos. Ya no podía prestarle atención. Sentí un aleteo en mi plexo solar. Un vago recuerdo de la mujer Nagual comenzó a formarse. Insté a la Gorda a que siguiera hablando, a que se repitiera si no tenía nada más que decir, pero que no se detuviera. El sonido de su voz parecía actuar para mí como un conducto hacia otra dimensión, otro tipo de tiempo. Era como si la sangre corriera por mi cuerpo con una presión inusual. Sentí un cosquilleo por todas partes, y luego tuve un extraño recuerdo corporal. Supe en mi cuerpo que la mujer Nagual era el ser que completaba al Nagual. Le traía al Nagual paz, plenitud, una sensación de estar protegido, entregado.
Le dije a la Gorda que tenía la intuición de que la mujer Nagual era la compañera de don Juan. La Gorda me miró horrorizada. Sacudió lentamente la cabeza de lado a lado.
« No tenía nada que ver con el Nagual Juan Matus, idiota », dijo con un tono de autoridad suprema. « Era para ti. Por eso tú y yo le pertenecíamos. »
La Gorda y yo nos miramos a los ojos. Estaba seguro de que estaba expresando involuntariamente pensamientos que racionalmente no significaban nada para ella.
« ¿Qué quieres decir con que era para mí, Gorda? » le pregunté después de un largo silencio.
« Era tu compañera », dijo. « Ustedes dos eran un equipo. Y yo era su pupila. Y te confió que me entregaras a ella algún día. »
Le rogué a la Gorda que me contara todo lo que sabía, pero no parecía saber nada más. Me sentí agotado.
« ¿A dónde fue? » dijo la Gorda de repente. « No logro entenderlo. Estaba contigo, no con el Nagual. Debería estar aquí con nosotros ahora. »
Tuvo entonces otro ataque de incredulidad y miedo. Me acusó de esconder a la mujer Nagual en Los Ángeles. Traté de calmar sus aprensiones. Me sorprendí a mí mismo hablando con la Gorda como si fuera una niña. Me escuchó con todas las señales externas de completa atención; sus ojos, sin embargo, estaban vacíos, desenfocados. Se me ocurrió entonces que estaba usando el sonido de mi voz tal como yo había usado el suyo, como un conducto. Supe que ella también era consciente de ello. Seguí hablando hasta que se me acabaron las cosas que decir dentro de los límites de nuestro tema. Algo más sucedió entonces, y me encontré escuchando a medias el sonido de mi propia voz. Estaba hablando con la Gorda sin ninguna volición por mi parte. Palabras que parecían haber estado embotelladas dentro de mí, ahora libres, alcanzaron niveles de absurdidad indescriptibles. Hablé y hablé hasta que algo me hizo parar. Recordé que don Juan nos había hablado a la mujer Nagual y a mí, en ese banco de Oaxaca, sobre un ser humano en particular cuya presencia había sintetizado para él todo lo que podía aspirar o esperar de la compañía humana. Era una mujer que había sido para él lo que la mujer Nagual era para mí, una compañera, una contraparte. Lo dejó, tal como la mujer Nagual me dejó a mí. Sus sentimientos por ella no cambiaron y se reavivaron con la melancolía que ciertos poemas evocaban en él.
También recordé que era la mujer Nagual quien solía proporcionarme libros de poesía. Guardaba montones de ellos en el maletero de su coche. Fue por su instigación que leí poemas a don Juan. De repente, el recuerdo físico de la mujer Nagual sentada conmigo en ese banco fue tan claro que tomé una bocanada de aire involuntaria, mi pecho se hinchó. Una opresiva sensación de pérdida, mayor que cualquier sentimiento que hubiera tenido jamás, se apoderó de mí. Me doblé con un dolor desgarrador en mi omóplato derecho. Había algo más que sabía, un recuerdo que una parte de mí no quería soltar.
Me involucré con lo que quedaba de mi escudo de intelectualidad, como el único medio para recuperar mi ecuanimidad. Me dije una y otra vez que la Gorda y yo habíamos estado operando desde el principio en dos planos absolutamente diferentes. Ella recordaba mucho más que yo, pero no era inquisitiva. No había sido entrenada para hacer preguntas a los demás o a sí misma. Pero entonces se me ocurrió la idea de que yo no estaba en mejor situación; todavía era tan descuidado como don Juan había dicho una vez que era. Nunca había olvidado leerle poesía a don Juan, y sin embargo nunca se me había ocurrido examinar el hecho de que nunca había poseído un libro de poesía en español, ni nunca llevé uno en mi coche.
La Gorda me sacó de mis cavilaciones. Estaba casi histérica. Gritó que acababa de darse cuenta de que la mujer Nagual tenía que estar en algún lugar muy cerca de nosotros. Así como nos habían dejado para que nos encontráramos, la mujer Nagual había sido dejada para que nos encontrara. La fuerza de su razonamiento casi me convenció. Algo en mí sabía, sin embargo, que no era así. Ese era el recuerdo que estaba dentro de mí, que no me atrevía a sacar.
Quería iniciar un debate con la Gorda, pero no había razón, mi escudo de intelecto y palabras era insuficiente para absorber el impacto de recordar a la mujer Nagual. Su efecto fue abrumador para mí, más devastador incluso que el miedo a morir.
« La mujer Nagual está naufragada en algún lugar », dijo la Gorda dócilmente. « Probablemente esté abandonada y no estamos haciendo nada para ayudarla. »
« ¡No! ¡No! » grité. « Ya no está aquí. » No supe exactamente por qué había dicho eso, pero sabía que era verdad. Nos hundimos por un momento en profundidades de melancolía que serían imposibles de sondear racionalmente. Por primera vez en la memoria del yo que conozco, sentí una tristeza verdadera y sin límites, una terrible incompletitud. Había una herida en algún lugar de mí que se había vuelto a abrir. Esta vez no pude refugiarme, como había hecho tantas veces en el pasado, detrás de un velo de misterio y desconocimiento. No saber había sido una bendición para mí. Por un momento, me deslicé peligrosamente hacia el abatimiento. La Gorda me detuvo.
« Un guerrero es alguien que busca la libertad », dijo en mi oído. « La tristeza no es libertad. Debemos salir de esto. »
Tener un sentido del desapego, como había dicho don Juan, implica tener una pausa momentánea para reevaluar situaciones. En la profundidad de mi tristeza, entendí lo que quería decir. Tenía el desapego; dependía de mí esforzarme por usar esa pausa correctamente.
No podía estar seguro de si mi volición jugó un papel o no, pero de repente mi tristeza se desvaneció; fue como si nunca hubiera existido. La velocidad de mi cambio de humor y su totalidad me alarmaron.
« ¡Ahora estás donde estoy yo! » exclamó la Gorda cuando describí lo que había sucedido. « Después de todos estos años, todavía no he aprendido a manejar la falta de forma. Cambio impotentemente de un sentimiento a otro en un instante. Debido a mi falta de forma, pude ayudar a las hermanitas, pero también estaba a su merced. Cualquiera de ellas era lo suficientemente fuerte como para hacerme oscilar de un extremo a otro. »
« El problema fue que perdí mi forma humana antes que tú. Si tú y yo la hubiéramos perdido juntos, podríamos habernos ayudado mutuamente; tal como fue, subí y bajé más rápido de lo que quiero recordar. »
Tuve que admitir que su afirmación de no tener forma siempre me había parecido espuria. En mi entendimiento, perder la forma humana incluía un concomitante necesario, una consistencia de carácter, que estaba, a la luz de sus altibajos emocionales, fuera de su alcance. Por eso, la había juzgado con dureza e injusticia. Habiendo perdido mi forma humana, ahora estaba en posición de entender que la falta de forma es, en todo caso, un detrimento para la sobriedad y la sensatez. No hay ninguna fuerza emocional automática involucrada en ello. Un aspecto del desapego, la capacidad de sumergirse en lo que sea que uno esté haciendo, se extiende naturalmente a todo lo que uno hace, incluyendo ser inconsistente y francamente mezquino. La ventaja de no tener forma es que nos permite una pausa momentánea, siempre que tengamos la autodisciplina y el coraje para utilizarla.
Finalmente, el comportamiento pasado de la Gorda se volvió comprensible para mí. Había carecido de forma durante años, pero sin la autodisciplina requerida. Así, había estado a merced de drásticos cambios de humor e increíbles discrepancias entre sus acciones y sus propósitos.
Después de nuestro recuerdo inicial de la mujer Nagual, la Gorda y yo convocamos todas nuestras fuerzas e intentamos durante días obtener más recuerdos, pero parecía no haber ninguno. Yo mismo estaba de vuelta donde había estado antes de empezar a recordar. Intuí que debía haber mucho más enterrado de alguna manera en mí, pero no podía llegar a ello. Mi mente estaba vacía incluso de la más vaga insinuación de cualquier otro recuerdo.
La Gorda y yo pasamos por un período de tremenda confusión y duda. En nuestro caso, no tener forma significaba ser devastado por la peor desconfianza imaginable. Sentíamos que éramos conejillos de indias en manos de don Juan, un ser supuestamente familiar para nosotros, pero de quien en realidad no sabíamos nada. Nos alimentábamos mutuamente de dudas y miedos. El tema más serio era, por supuesto, la mujer Nagual. Cuando enfocábamos nuestra atención en ella, nuestro recuerdo de ella se volvía tan agudo que era incomprensible que la hubiéramos podido olvidar. Esto daba lugar una y otra vez a especulaciones sobre lo que don Juan realmente nos había hecho. Estas conjeturas conducían muy fácilmente al sentimiento de que habíamos sido utilizados. Nos enfurecimos por la conclusión inevitable de que nos había manipulado, dejándonos indefensos y desconocidos para nosotros mismos.
Cuando nuestra ira se agotó, el miedo comenzó a cernirse sobre nosotros, pues nos enfrentábamos a la temible posibilidad de que don Juan nos hubiera hecho cosas aún más perjudiciales.
(Carlos Castaneda, El Don del Águila)