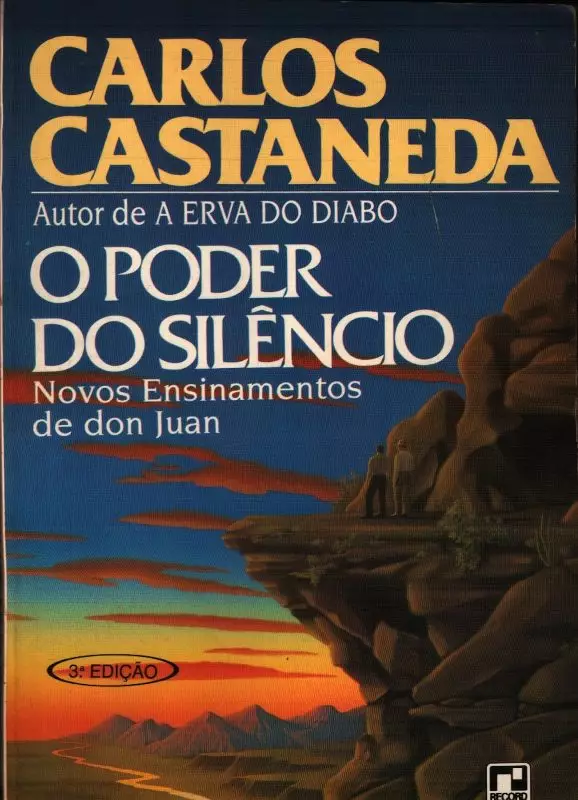Durante varias semanas después de mi regreso a Los Ángeles, tuve una sensación de leve malestar que justifiqué como un mareo o una repentina falta de aire debido al esfuerzo físico. Alcanzó su clímax una noche cuando me desperté aterrorizado, incapaz de respirar. El médico que fui a ver diagnosticó mi problema como hiperventilación, muy probablemente causada por la tensión. Me recetó un tranquilizante y sugirió que respirara en una bolsa de papel si el ataque volvía a ocurrir.
Decidí regresar a México para buscar el consejo de la Gorda. Después de haberle contado el diagnóstico del médico, ella me aseguró con calma que no se trataba de ninguna enfermedad, que finalmente estaba perdiendo mis escudos y que lo que estaba experimentando era la «pérdida de mi forma humana» y la entrada en un nuevo estado de separación de los asuntos humanos.
«No luches contra ello», dijo. «Nuestra reacción natural es luchar en su contra. Al hacerlo, lo disipamos. Abandona tu miedo y sigue la pérdida de tu forma humana paso a paso».
Añadió que, en su caso, la desintegración de su forma humana comenzó en su útero, con un dolor severo y una presión desmesurada que se desplazó lentamente en dos direcciones, hacia abajo por sus piernas y hacia arriba hasta su garganta. También dijo que los efectos se sienten de inmediato.
Quería registrar cada matiz de mi entrada en ese nuevo estado. Me preparé para escribir un relato detallado de todo lo que sucediera, pero para mi total disgusto, no pasó nada más. Después de unos días de expectativa infructuosa, renuncié a la explicación de la Gorda y concluí que el médico había diagnosticado correctamente mi condición. Era perfectamente comprensible para mí. Llevaba una responsabilidad que generaba una tensión insoportable. Había aceptado el liderazgo que los aprendices creían que me pertenecía, pero no tenía idea de cómo liderar.
La presión en mi vida también se manifestó de una manera más seria. Mi nivel habitual de energía disminuía constantemente. Don Juan habría dicho que estaba perdiendo mi poder personal y que finalmente perdería la vida. Don Juan me había preparado para vivir exclusivamente por medio del poder personal, que yo entendía como un estado del ser, una relación de orden entre el sujeto y el universo, una relación que no puede ser interrumpida sin resultar en la muerte del sujeto. Como no había una forma previsible de cambiar mi situación, había concluido que mi vida estaba llegando a su fin. Mi sentimiento de estar condenado parecía enfurecer a todos los aprendices. Decidí alejarme de ellos por un par de días para disipar mi melancolía y su tensión.
Cuando regresé, los encontré de pie fuera de la puerta principal de la casa de las hermanitas, como si me hubieran estado esperando. Nestor corrió hacia mi coche y, antes incluso de que apagara el motor, soltó que Pablito se había escapado. Se había ido a morir, dijo Nestor, a la ciudad de Tula, el lugar de sus antepasados. Quedé consternado. Me sentí culpable.
La Gorda no compartía mi preocupación. Estaba radiante, exudando satisfacción.
«Ese pequeño proxeneta está mejor muerto», dijo. «Ahora todos vamos a vivir juntos en armonía, como deberíamos. El Nagual nos dijo que ibas a traer cambios a nuestras vidas. Bueno, lo hiciste. Pablito ya no nos molesta. Te deshiciste de él. Mira qué felices estamos. Estamos mejor sin él».
Me indignó su crueldad. Afirmé con la mayor fuerza que pude que don Juan nos había dado a todos, de la manera más esmerada, el formato de la vida de un guerrero. Hice hincapié en que la impecabilidad del guerrero exigía que no dejara a Pablito morir así como así.
«¿Y qué crees que vas a hacer?», preguntó la Gorda.
«Voy a llevar a uno de ustedes a vivir con él», dije, «hasta el día en que todos ustedes, incluido Pablito, puedan mudarse de aquí».
Se rieron de mí, incluso Nestor y Benigno, a quienes consideraba los más cercanos a Pablito. La Gorda se rio más que nadie, desafiándome obviamente.
Me volví hacia Nestor y Benigno en busca de apoyo moral. Miraron hacia otro lado.
Apelé a la comprensión superior de la Gorda. Le supliqué. Usé todos los argumentos que se me ocurrieron. Me miró con absoluto desprecio.
«Vámonos», dijo a los demás.
Me dedicó la sonrisa más vacía. Se encogió de hombros e hizo un vago gesto de fruncir los labios.
«Puedes venir сon nosotros si quieres», me dijo, «siempre y cuando no hagas preguntas ni hables de ese pequeño proxeneta».
«Eres una guerrera sin forma, Gorda», le dije. «Tú misma me lo dijiste. ¿Por qué, entonces, juzgas a Pablito?».
La Gorda no respondió. Pero acusó el golpe. Frunció el ceño y evitó mi mirada.
«¡La Gorda está con nosotras!», gritó Josefina con voz aguda.
Las tres hermanitas se reunieron alrededor de la Gorda y la metieron en la casa. Las seguí. Nestor y Benigno también entraron.
«¿Qué vas a hacer, llevarte a una de nosotras por la fuerza?», me preguntó la Gorda.
Les dije a todos que consideraba mi deber ayudar a Pablito y que haría lo mismo por cualquiera de ellos.
«¿De verdad crees que puedes lograrlo?», me preguntó la Gorda, con los ojos encendidos de ira.
Quise rugir de rabia como lo había hecho una vez en su presencia, pero las circunstancias eran diferentes. No pude hacerlo.
«Voy a llevarme a Josefina conmigo», dije. «Yo soy el Nagual».
La Gorda reunió a las tres hermanitas y las protegió con su cuerpo. Estaban a punto de darse la mano. Algo en mí sabía que si lo hacían, su fuerza combinada habría sido imponente y mis esfuerzos por llevarme a Josefina habrían sido inútiles. Mi única oportunidad era atacar antes de que tuvieran la oportunidad de agruparse. Empujé a Josefina con las palmas de mis manos y la envié tambaleándose al centro de la habitación. Antes de que tuvieran tiempo de reagruparse, golpeé a Lydia y a Rosa. Se doblaron de dolor. La Gorda se me abalanzó con una furia que nunca había presenciado en ella. Fue como el ataque de una bestia salvaje. Toda su concentración estaba en un solo impulso de su cuerpo. Si me hubiera golpeado, me habría matado. Falló mi pecho por centímetros. La agarré por detrás en un abrazo de oso y rodamos por el suelo. Rodamos una y otra vez hasta que estuvimos completamente exhaustos. Su cuerpo se relajó. Empezó a acariciar el dorso de mis manos, que estaban firmemente aferradas a su estómago.
Me di cuenta entonces de que Nestor y Benigno estaban de pie junto a la puerta. Ambos parecían estar a punto de enfermar físicamente.
La Gorda sonrió tímidamente y me susurró al oído que se alegraba de que la hubiera vencido.
Llevé a Josefina con Pablito. Sentí que era la única de los aprendices que genuinamente necesitaba que alguien la cuidara y Pablito era quien menos resentimiento le tenía. Estaba seguro de que su sentido de la caballerosidad lo obligaría a ayudarla, ya que ella necesitaría auxilio.
Un mes después, regresé una vez más a México. Pablito y Josefina habían vuelto. Vivían juntos en la casa de don Genaro y la compartían con Benigno y Rosa. Nestor y Lydia vivían en casa de Soledad, y la Gorda vivía sola en la casa de las hermanitas.
«¿Te sorprenden nuestros nuevos arreglos de vivienda?», preguntó la Gorda.
Mi sorpresa era más que evidente. Quería saber todas las implicaciones de esta nueva organización.
La Gorda me hizo saber en un tono seco que no había implicaciones que ella conociera. Habían elegido vivir en parejas, pero no como parejas. Añadió que, contrariamente a lo que yo pudiera pensar, eran guerreros impecables.
El nuevo formato era bastante agradable. Todos parecían estar completamente relajados. Ya no había más disputas ni estallidos de comportamiento competitivo entre ellos. También habían adoptado la costumbre de vestir la indumentaria india típica de esa región. Las mujeres usaban vestidos con faldas amplias y fruncidas que casi tocaban el suelo. Llevaban chales oscuros y el pelo en trenzas, excepto Josefina, que siempre llevaba sombrero. Los hombres usaban pantalones y camisas finos y blancos, parecidos a pijamas, y sombreros de paja. Todos usaban sandalias hechas en casa.
Le pregunté a la Gorda la razón de su nueva forma de vestir. Dijo que se estaban preparando para partir. Tarde o temprano, con mi ayuda o por sí mismos, iban a dejar ese valle. Irían a un nuevo mundo, una nueva vida. Cuando lo hicieran, reconocerían el cambio; cuanto más tiempo usaran su ropa india, más drástico sería el cambio cuando se pusieran ropa de ciudad. Añadió que se les había enseñado a ser fluidos, a estar a gusto en cualquier situación en la que se encontraran, y que a mí me habían enseñado lo mismo. Mi desafío era tratar con ellos con soltura, sin importar lo que me hicieran. Su desafío, a su vez, era dejar su valle y establecerse en otro lugar para averiguar si podían ser tan fluidos como deberían ser los guerreros.
Le pedí su opinión honesta sobre nuestras posibilidades de éxito. Dijo que el fracaso estaba escrito en todas nuestras caras.
La Gorda cambió de tema abruptamente y me dijo que en su ensoñación se había encontrado mirando un gigantesco y estrecho desfiladero entre dos enormes montañas redondas; pensó que las dos montañas le eran familiares y quería que la llevara a un pueblo cercano. Creía, sin saber por qué, que las dos montañas estaban ubicadas allí, y que el mensaje de su ensoñación era que ambos debíamos ir allí.
Salimos al amanecer. Ya había conducido por ese pueblo antes. Era muy pequeño y nunca había notado nada en sus alrededores que se pareciera ni remotamente a la visión de la Gorda. Solo había colinas erosionadas a su alrededor. Resultó que las dos montañas no estaban allí, o si lo estaban, no pudimos encontrarlas.
Sin embargo, durante las dos horas que pasamos en ese pueblo, ambos tuvimos la sensación de que sabíamos algo indefinido, una sensación que a veces se convertía en certeza y luego retrocedía de nuevo a la oscuridad para convertirse simplemente en molestia y frustración. Visitar ese pueblo nos inquietó de maneras misteriosas; o más bien, por razones desconocidas, nos agitamos mucho. Estaba en medio de un conflicto de lo más ilógico. No recordaba haberme detenido nunca en ese pueblo y, sin embargo, podría haber jurado que no solo había estado allí, sino que había vivido allí por un tiempo. No era un recuerdo claro; no recordaba las calles ni las casas. Lo que sentía era una aprensión vaga pero fuerte de que algo se iba a aclarar en mi mente. No estaba seguro de qué, un recuerdo quizás. Por momentos, esa vaga aprensión se volvía primordial, especialmente cuando vi una casa en particular. Aparqué frente a ella. La Gorda y yo la miramos desde el coche durante quizás una hora, pero ninguno de los dos sugirió salir del coche para entrar.
Ambos estábamos muy nerviosos. Empezamos a hablar de su visión de las dos montañas; nuestra conversación pronto se convirtió en una discusión. Ella pensaba que no me había tomado en serio su ensoñación. Nuestros ánimos se encendieron y terminamos gritándonos, no tanto por ira como por nerviosismo. Me contuve y paré.
En nuestro camino de regreso, aparqué el coche a un lado del camino de tierra. Salimos para estirar las piernas. Caminamos un rato; hacía demasiado viento para disfrutarlo. La Gorda todavía parecía estar agitada. Volvimos al coche y nos sentamos dentro.
«Si tan solo reunieras tu conocimiento», dijo la Gorda en tono suplicante. «Sabrías que perder la forma humana…».
Se detuvo a media frase; mi ceño fruncido debió de interrumpirla. Era consciente de mi lucha. Si hubiera habido algún conocimiento en mí que hubiera podido reunir conscientemente, ya lo habría hecho.
«Pero somos seres luminosos», dijo en el mismo tono suplicante. «Hay mucho más en nosotros. Tú eres el Nagual. Hay aún más en ti».
«¿Qué crees que debería hacer?», pregunté.
«Debes abandonar tu deseo de aferrarte», dijo. «A mí me pasó exactamente lo mismo. Me aferraba a las cosas, como la comida que me gustaba, las montañas donde vivía, la gente con la que solía disfrutar hablando. Pero sobre todo me aferraba al deseo de gustar».
Le dije que su consejo no tenía sentido para mí, pues no era consciente de aferrarme a nada. Insistió en que de alguna manera yo sabía que estaba poniendo barreras para perder mi forma humana.
«Nuestra atención está entrenada para enfocarse obstinadamente», continuó. «Esa es la forma en que mantenemos el mundo. Tu primera atención ha sido enseñada a enfocarse en algo que es bastante extraño для mí, pero muy familiar para ti».
Le dije que mi mente se detiene en abstracciones, no abstracciones como las matemáticas, por ejemplo, sino más bien proposiciones de razonabilidad.
«Ahora es el momento de dejar ir todo eso», dijo. «Para perder tu forma humana, deberías soltar todo ese lastre. Contrabalanceas con tanta fuerza que te paralizas».
No estaba de humor para discutir. Lo que ella llamaba perder la forma humana era un concepto demasiado vago para una consideración inmediata. Estaba preocupado por lo que habíamos experimentado en ese pueblo. La Gorda no quería hablar de ello.
«Lo único que cuenta es que reúnas tu conocimiento», dijo. «Puedes hacerlo si lo necesitas, como aquel día en que Pablito se escapó y tú y yo llegamos a las manos».
La Gorda dijo que lo que había sucedido ese día era un ejemplo de «reunir el conocimiento de uno». Sin ser plenamente consciente de lo que estaba haciendo, había realizado maniobras complejas que requerían ver.
«No solo nos atacaste», dijo. «Viste».
Tenía razón, en cierto modo. Algo bastante fuera de lo común había tenido lugar en esa ocasión. Lo había considerado con gran detalle, confinándolo, sin embargo, a una especulación puramente personal. No tenía una explicación adecuada para ello, aparte de decir que la carga emocional del momento me había afectado de maneras inconcebibles.
Cuando entré en su casa y me enfrenté a las cuatro mujeres, me di cuenta en una fracción de segundo de que era capaz de cambiar mi forma ordinaria de percibir. Vi cuatro manchas amorfas de una luz ámbar muy intensa frente a mí. Una de ellas era más suave, más agradable. Las otras tres eran brillos hostiles, agudos, de color ámbar blanquecino. El brillo suave era la Gorda. Y en ese momento, los tres brillos hostiles se cernían amenazadoramente sobre ella.
La mancha de luminosidad blanquecina más cercana a mí, que era Josefina, estaba un poco desequilibrada. Se estaba inclinando, así que le di un empujón. Pateé a las otras dos en una depresión que cada una tenía en su lado derecho. No tenía una idea consciente de que debía patearlas allí. Simplemente encontré la hendidura conveniente; de alguna manera me invitaba a meter el pie en ella. El resultado fue devastador. Lydia y Rosa se desmayaron en el acto. Las había pateado a cada una en el muslo derecho. No fue una patada que pudiera haber roto ningún hueso, solo empujé las manchas de luz frente a mí con el pie. Sin embargo, fue como si les hubiera dado un golpe feroz en la parte más vulnerable de sus cuerpos.
La Gorda tenía razón, había reunido un conocimiento del que no era consciente. Si a eso se le llamaba ver, la conclusión lógica para mi intelecto sería decir que ver es un conocimiento corporal. El predominio del sentido visual en nosotros influye en este conocimiento corporal y hace que parezca relacionado con los ojos. Lo que experimenté no fue del todo visual. Vi las manchas de luz con algo más además de mis ojos, ya que era consciente de que las cuatro mujeres estaban en mi campo de visión durante todo el tiempo que traté con ellas. Las manchas de luz ni siquiera estaban superpuestas sobre ellas. Los dos conjuntos de imágenes estaban separados. Lo que complicó el asunto para mí fue la cuestión del tiempo. Todo se comprimió en unos pocos segundos. Si realmente cambié de una escena a la otra, el cambio debió haber sido tan rápido que se volvió insignificante, por lo que solo puedo recordar haber percibido dos escenas separadas simultáneamente.
Después de haber pateado las dos manchas de luz, la suave —la Gorda— vino hacia mí. No vino directamente hacia mí, sino en ángulo hacia mi izquierda desde el momento en que comenzó a moverse; obviamente tenía la intención de esquivarme, así que cuando el brillo pasó, la agarré. Mientras rodaba una y otra vez por el suelo con ella, sentí que me estaba fundiendo en ella. Esa fue la única vez que realmente perdí el sentido de la continuidad. Volví a tomar conciencia de mí mismo mientras la Gorda acariciaba el dorso de mis manos.
«En nuestra ensoñación, las hermanitas y yo hemos aprendido a darnos la mano», dijo la Gorda. «Sabemos cómo hacer una línea. Nuestro problema ese día fue que nunca habíamos hecho esa línea fuera de nuestra habitación. Por eso me arrastraron adentro. Tu cuerpo sabía lo que significaba para nosotras darnos la mano. Si lo hubiéramos hecho, yo habría estado bajo su control. Ellas son más feroces que yo. Sus cuerpos están herméticamente sellados; no se preocupan por el sexo. Yo sí. Eso me hace más débil. Estoy segura de que tu preocupación por el sexo es lo que te hace muy difícil reunir tu conocimiento».
Continuó hablando de los efectos debilitantes de tener sexo. Me sentí incómodo. Traté de desviar la conversación de ese tema, pero ella parecía decidida a volver a él a pesar de mi incomodidad.
«Vayamos tú y yo en coche a la Ciudad de México», dije desesperado.
Pensé que la sorprendería. No respondió. Frunció los labios, entrecerrando los ojos. Contrajo los músculos de la barbilla, empujando el labio superior hasta que se abultó bajo la nariz. Su rostro se contorsionó tanto que me quedé desconcertado. Reaccionó a mi sorpresa y relajó los músculos faciales.
«Vamos, Gorda», dije. «Vayamos a la Ciudad de México».
«Claro. ¿Por qué no?», dijo. «¿Qué necesito?».
No esperaba esa reacción y terminé sorprendido yo mismo.
«Nada», dije. «Iremos como estamos».
Sin decir otra palabra, se desplomó en el asiento y partimos hacia la Ciudad de México. Todavía era temprano, ni siquiera mediodía. Le pregunté si se atrevería a ir a Los Ángeles conmigo. Estuvo pensativa por un momento.
«Acabo de hacerle esa pregunta a mi cuerpo luminoso», dijo.
«¿Qué dijo?».
«Dijo que solo si el poder lo permite».
Había tal riqueza de sentimiento en su voz que detuve el coche y la abracé. Mi afecto por ella en ese momento era tan profundo que me asusté. No tenía nada que ver con el sexo o la necesidad de refuerzo psicológico; era un sentimiento que trascendía todo lo que conocía. Abrazar a la Gorda me devolvió la sensación que había tenido antes, de que algo en mí que estaba embotellado, empujado a recovecos que no podía alcanzar conscientemente, estaba a punto de salir. Casi supe entonces qué era, pero lo perdí cuando intenté alcanzarlo.
La Gorda y yo llegamos a la ciudad de Oaxaca al anochecer. Aparqué mi coche en una calle lateral y luego caminamos hasta el centro de la ciudad, a la plaza. Buscamos el banco donde solían sentarse don Juan y don Genaro. Estaba desocupado. Nos sentamos allí en silencio reverente. Finalmente, la Gorda dijo que había estado allí con don Juan muchas veces, así como con alguien más que no podía recordar. No estaba segura de si eso era algo que simplemente había ensoñado.
«¿Qué hacías con don Juan en este banco?», le pregunté.
«Nada. Solo nos sentábamos a esperar el autobús, o el camión maderero que nos llevaría a las montañas», respondió.
Le dije que cuando me sentaba en ese banco con don Juan, hablábamos durante horas.
Le conté la gran predilección que tenía por la poesía, y cómo solía leérsela cuando no teníamos nada más que hacer. Escuchaba los poemas con la premisa de que solo valía la pena leer la primera o, a veces, la segunda estrofa; el resto lo consideraba una indulgencia por parte del poeta. Hubo muy pocos poemas, de los cientos que debí leerle, que escuchó hasta el final. Al principio le leía lo que a mí me gustaba; mi preferencia era por la poesía abstracta, enrevesada, cerebral. Más tarde, me hizo leer una y otra vez lo que a él le gustaba. En su opinión, un poema tenía que ser compacto, preferiblemente corto. Y tenía que estar compuesto por imágenes precisas y conmovedoras de gran simplicidad.
Al atardecer, sentado en ese banco en Oaxaca, un poema de César Vallejo siempre parecía resumir para él un sentimiento especial de anhelo. Se lo recité a la Gorda de memoria, no tanto para su beneficio como para el mío.
¿Qué estará haciendo a esta hora
mi andina y dulce Rita
de junco y capulí?
Ahora que me asfixia Bizancio, y que dormita
la sangre, como flojo coñac, dentro de mí.
¿Dónde estarán sus manos que en actitud de contrición
planchaban en las tardes blancuras por venir?
Ahora, en esta lluvia que me quita
las ganas de vivir.
¿Qué será de su falda de franela; de sus afanes; de su andar;
de su sabor a cañas de mayo del lugar?
Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje,
y al fin dirá temblando: «¡Qué frío hay, Jesús!».
Y llorará en las tejas un pájaro salvaje.
El recuerdo de don Juan era increíblemente vívido. No era un recuerdo a nivel de mi pensamiento, ni a nivel de mis sentimientos conscientes. Era un tipo de recuerdo desconocido que me hacía llorar. Las lágrimas corrían por mis ojos, pero no eran en absoluto reconfortantes.
La última hora de la tarde siempre había tenido un significado especial para don Juan. Yo había aceptado su consideración por esa hora, y su convicción de que si algo importante me iba a llegar, tendría que ser en ese momento.
La Gorda apoyó la cabeza en mi hombro. Apoyé mi cabeza en la suya. Permanecimos en esa posición por un tiempo. Me sentí relajado; la agitación se había alejado de mí. Era extraño que el simple acto de apoyar mi cabeza en la de la Gorda trajera tal paz. Quise hacer una broma y decirle que deberíamos atarnos las cabezas. Entonces supe que ella realmente me tomaría la palabra. Mi cuerpo se sacudió de risa y me di cuenta de que estaba dormido, pero mis ojos estaban abiertos; si realmente hubiera querido, podría haberme levantado. No quería moverme, así que permanecí allí, completamente despierto y sin embargo dormido. Vi a la gente pasar y mirarnos fijamente. No me importó en lo más mínimo. Normalmente me habría opuesto a ser observado. Entonces, de repente, la gente frente a mí se convirtió en grandes manchas de luz blanca. ¡Estaba frente a los huevos luminosos de manera sostenida por primera vez en mi vida! Don Juan me había dicho que los seres humanos le aparecen al vidente como huevos luminosos. Había experimentado destellos de esa percepción, pero nunca antes había enfocado mi visión en ellos como lo estaba haciendo ese día.
Las manchas de luz eran bastante amorfas al principio. Era como si mis ojos no estuvieran correctamente enfocados. Pero entonces, en un momento, fue como si finalmente hubiera ajustado mi visión y las manchas de luz blanca se convirtieron en huevos luminosos oblongos. Eran grandes, de hecho, eran enormes, quizás de siete pies de alto por cuatro de ancho o incluso más grandes.
En un momento noté que los huevos ya no se movían. Vi una masa sólida de luminosidad frente a mí. Los huevos me estaban observando; cerniéndose peligrosamente sobre mí. Me moví deliberadamente y me senté derecho. La Gorda dormía profundamente en mi hombro. Había un grupo de adolescentes a nuestro alrededor. Deben haber pensado que estábamos borrachos. Nos estaban imitando. El adolescente más atrevido estaba tocando los pechos de la Gorda. La sacudí y la desperté. Nos levantamos de prisa y nos fuimos. Nos siguieron, burlándose de nosotros y gritando obscenidades. La presencia de un policía en la esquina los disuadió de continuar con su acoso. Caminamos en completo silencio desde la plaza hasta donde había dejado mi coche. Ya casi anochecía. De repente, la Gorda me agarró del brazo. Sus ojos estaban desorbitados, su boca abierta. Señaló.
«¡Mira! ¡Mira!», gritó. «¡Ahí están el Nagual y Genaro!».
Vi a dos hombres doblando la esquina a una larga manzana de distancia. La Gorda se echó a correr. Corriendo tras ella, le pregunté si estaba segura. Estaba fuera de sí. Dijo que cuando había levantado la vista, tanto don Juan como don Genaro la estaban mirando fijamente. En el momento en que sus ojos se encontraron con los de ellos, se alejaron.
Cuando llegamos nosotros a la esquina, los dos hombres seguían a la misma distancia. No podía distinguir sus rasgos. Estaban vestidos como hombres rurales mexicanos. Llevaban sombreros de paja. Uno era robusto, como don Juan, el otro era delgado, como don Genaro. Los dos hombres doblaron otra esquina y de nuevo corrimos ruidosamente tras ellos. La calle en la que habían entrado estaba desierta y llevaba a las afueras de la ciudad. Curvaba ligeramente a la izquierda. Los dos hombres estaban justo donde la calle curvaba. Justo entonces sucedió algo que me hizo sentir que era posible que realmente fueran don Juan y don Genaro. Fue un movimiento que hizo el hombre más pequeño. Se giró de tres cuartos de perfil hacia nosotros e inclinó la cabeza como diciéndonos que lo siguiéramos, algo que don Genaro solía hacerme cada vez que estábamos en el bosque. Siempre caminaba delante de mí, desafiándome, incitándome con un movimiento de cabeza a que lo alcanzara.
La Gorda empezó a gritar a voz en cuello. «¡Nagual! ¡Genaro! ¡Esperen!».
Corrió por delante de mí. Caminaban muy rápido hacia unas chabolas que eran semi-visibles en la penumbra. Deben haber entrado en una de ellas o haberse desviado por alguno de los numerosos senderos; de repente, desaparecieron de la vista.
La Gorda se quedó allí y gritó sus nombres sin ningún pudor. La gente salió a ver quién gritaba. La abracé hasta que se calmó.
«Estaban justo delante de mí», dijo, llorando. «Ni siquiera a diez pies de distancia. Cuando grité y te llamé la atención, en un instante estaban a una manzana de distancia».
Traté de apaciguarla. Estaba en un alto estado de nerviosismo. Se aferró a mí temblando. Por alguna razón indiscernible, estaba absolutamente seguro de que los dos hombres no eran don Juan y don Genaro; por lo tanto, no podía compartir la agitación de la Gorda. Dijo que teníamos que volver a casa, que el poder no le permitiría ir a Los Ángeles ni siquiera a la Ciudad de México conmigo. Aún no era el momento para su viaje. Estaba convencida de que verlos había sido un presagio. Habían desaparecido señalando hacia el este, hacia su pueblo natal.
No tenía ninguna objeción en regresar en ese mismo momento. Después de todas las cosas que nos habían pasado ese día, debería haber estado muerto de cansancio. En cambio, vibraba con un vigor de lo más extravagante, reminiscente de los tiempos con don Juan en que había sentido ganas de embestir las paredes con los hombros.
En nuestro camino de regreso a mi coche, me llené de nuevo del afecto más apasionado por la Gorda. Nunca podría agradecerle lo suficiente su ayuda. Pensé que lo que fuera que hubiera hecho para ayudarme a ver los huevos luminosos había funcionado. Había sido tan valiente, arriesgándose al ridículo e incluso a daños corporales al sentarse en ese banco. Le expresé mi agradecimiento. Me miró como si estuviera loco y luego soltó una carcajada.
«Pensé lo mismo de ti», dijo. «Pensé que lo habías hecho solo por mí. Yo también vi huevos luminosos. Esta fue la primera vez para mí también. ¡Hemos visto juntos! Como solían hacer el Nagual y Genaro».
Cuando abrí la puerta del coche para la Gorda, el impacto total de lo que habíamos hecho me golpeó. Hasta ese momento había estado entumecido, algo en mí se había ralentizado. Ahora mi euforia era tan intensa como lo había sido la agitación de la Gorda poco antes. Quería correr por la calle y gritar. Era el turno de la Gorda de contenerme. Se agachó y me frotó las pantorrillas. Extrañamente, me calmé de inmediato. Descubrí que me resultaba difícil hablar. Mis pensamientos corrían por delante de mi capacidad para verbalizarlos. No quería volver a su pueblo de inmediato. Parecía que todavía había mucho más por hacer. Como no podía explicar claramente lo que quería, prácticamente arrastré a una Gorda reacia de vuelta a la plaza, pero no había bancos vacíos a esa hora. Estaba hambriento, así que la metí en un restaurante. Ella pensó que no podría comer, pero cuando trajeron la comida resultó estar tan hambrienta como yo. Comer nos relajó por completo.
Nos sentamos en el banco más tarde esa noche. Me había abstenido de hablar sobre lo que nos había pasado hasta que tuvimos la oportunidad de sentarnos allí. La Gorda al principio no estaba dispuesta a decir nada. Mi mente estaba en un peculiar estado de euforia. Había tenido momentos similares con don Juan, pero asociados, por regla general, a los efectos posteriores de las plantas alucinógenas.
Comencé describiéndole a la Gorda lo que había visto. La característica de esos huevos luminosos que más me había impresionado eran sus movimientos. No caminaban. Se movían de una manera flotante, pero estaban anclados al suelo. La forma en que se movían no era agradable. Sus movimientos eran rígidos, mecánicos y bruscos. Cuando estaban en movimiento, toda la forma del huevo se volvía más pequeña y redonda; parecían saltar o sacudirse, o temblar de arriba abajo con gran velocidad. El resultado era un temblor nervioso de lo más molesto. Quizás lo más cercano que puedo llegar a describir el malestar físico causado por su movimiento sería decir que sentí como si las imágenes en una pantalla de cine se hubieran acelerado.
Otra cosa que me había intrigado era que no podía detectar ninguna pierna. Una vez había visto una producción de ballet en la que los bailarines imitaban el movimiento de soldados en patines de hielo; para ese efecto llevaban túnicas sueltas que colgaban hasta el suelo. No había forma de ver sus pies: de ahí la ilusión de que se deslizaban sobre hielo. Los huevos luminosos que desfilaban frente a mí daban la impresión de que se deslizaban sobre una superficie rugosa. Su luminosidad temblaba de arriba abajo de forma casi imperceptible, pero lo suficiente como para casi enfermarme. Cuando los huevos estaban en reposo, se alargaban. Algunos de ellos eran tan largos y rígidos que traían a la mente la idea de un icono de madera.
Otra característica aún más perturbadora de los huevos luminosos era la ausencia de ojos. Nunca me había dado cuenta tan agudamente de cómo nos atraen los ojos de los seres vivos. Los huevos luminosos estaban completamente vivos; me observaban con gran curiosidad. Podía verlos sacudirse de arriba abajo, inclinándose para mirarme, pero sin ningún ojo.
Muchos de esos huevos luminosos tenían manchas negras, enormes manchas debajo de la sección media. Otros no. La Gorda me había dicho que la reproducción afecta los cuerpos tanto de hombres como de mujeres al hacer que aparezca un agujero debajo del estómago, pero las manchas en esos huevos luminosos no me parecieron agujeros. Eran áreas sin luminosidad, pero no tenían profundidad. Los que tenían las manchas negras parecían ser suaves, cansados; la cresta de su forma de huevo estaba marchita, parecía opaca en comparación con el resto de su brillo. Los que no tenían manchas, por otro lado, eran deslumbrantemente brillantes. Me imaginé que eran peligrosos. Eran vibrantes, llenos de energía y blancura.
La Gorda dijo que en el instante en que apoyé mi cabeza en ella, también entró en un estado que se parecía a la ensoñación. Estaba despierta, pero no podía moverse. Era consciente de que la gente se arremolinaba a nuestro alrededor. Luego los vio convertirse en manchas luminosas y finalmente en criaturas con forma de huevo. No sabía que yo también estaba viendo. Al principio había pensado que yo la estaba cuidando, pero en un momento la presión de mi cabeza fue tan fuerte que concluyó muy conscientemente que yo también debía estar viendo. Solo después de que me enderecé y sorprendí al joven acariciándola mientras parecía dormir, tuvo una idea de lo que podría estarle sucediendo.
Nuestras visiones diferían en que ella podía distinguir a los hombres de las mujeres por la forma de unos filamentos que llamaba «raíces». Las mujeres, dijo, tenían gruesos haces de filamentos que se asemejaban a la cola de un león; crecían hacia adentro desde el lugar de los genitales. Explicó que esas raíces eran las dadoras de vida. El embrión, para lograr su crecimiento, se adhiere a una de esas raíces nutritivas y la consume por completo, dejando solo un agujero. Los hombres, por otro lado, tenían filamentos cortos que estaban vivos y flotaban casi por separado de la masa luminosa de sus cuerpos.
Le pregunté cuál, en su opinión, era la razón por la que habíamos visto juntos. Se negó a hacer ningún comentario, pero me animó a seguir con mis especulaciones. Le dije que lo único que se me ocurría era lo obvio: las emociones debieron ser un factor.
Después de que la Gorda y yo nos sentáramos en el banco favorito de don Juan al atardecer de ese día, y yo hubiera recitado el poema que a él le gustaba, estaba muy cargado de emoción. Mis emociones debieron preparar mi cuerpo. Pero también tuve que considerar el hecho de que, al ensoñar, había aprendido a entrar en un estado de total quietud. Era capaz de apagar mi diálogo interno y permanecer como si estuviera dentro de un capullo, asomándome por un agujero. En ese estado, podía soltar algo del control que tenía y entrar en la ensoñación, o podía aferrarme a ese control y permanecer pasivo, sin pensamientos y sin deseos. No pensé, sin embargo, que esos fueran los factores significativos. Creía que el catalizador era la Gorda. Pensé que era lo que sentía por ella lo que había creado las condiciones para ver.
La Gorda se rio tímidamente cuando le dije lo que creía.
«No estoy de acuerdo contigo», dijo. «Creo que lo que ha pasado es que tu cuerpo ha empezado a recordar».
«¿Qué quieres decir con eso, Gorda?», le pregunté.
Hubo una larga pausa. Parecía estar luchando por decir algo que no quería decir, o estaba tratando desesperadamente de encontrar la palabra apropiada.
«Hay tantas cosas que sé», dijo, «y sin embargo no sé lo que sé. Recuerdo tantas cosas que al final termino por no recordar nada. Creo que tú mismo estás en la misma situación».
Le aseguré que no era consciente de ello. Se negó a creerme.
«A veces realmente creo que no sabes», dijo. «Otras veces creo que estás jugando con nosotros. El Nagual me dijo que él mismo no sabía. Muchas cosas que me dijo sobre ti me están volviendo ahora».
«¿Qué significa que mi cuerpo ha empezado a recordar?», insistí.
«No me preguntes eso», dijo con una sonrisa. «No sé qué se supone que debes recordar, ni cómo es ese recuerdo. Yo misma nunca lo he hecho. Eso sí lo sé».
«¿Hay alguien entre los aprendices que pueda decírmelo?», pregunté.
«Nadie», dijo. «Creo que soy una mensajera para ti, una mensajera que solo puede traerte la mitad de un mensaje esta vez».
Se puso de pie y me suplicó que la llevara de vuelta a su pueblo. Estaba demasiado eufórico para irme entonces. Dimos una vuelta por la plaza por sugerencia mía. Finalmente, nos sentamos en otro banco.
«¿No te parece extraño que pudiéramos ver juntos con tanta facilidad?», preguntó la Gorda.
No sabía qué tenía en mente. Dudé en responder.
«¿Qué dirías si te dijera que creo que ya hemos visto juntos antes?», preguntó la Gorda, expresando sus palabras con cuidado.
No pude entender lo que quería decir. Repitió la pregunta una vez más y todavía no pude captar su significado.
«¿Cuándo podríamos haber visto juntos antes?», pregunté. «Tu pregunta no tiene sentido».
«Ese es el punto», respondió. «No tiene sentido, y sin embargo tengo la sensación de que hemos visto juntos antes».
Sentí un escalofrío y me puse de pie. Recordé de nuevo la sensación que había tenido en ese pueblo. La Gorda abrió la boca para decir algo pero se detuvo a media frase. Me miró fijamente, desconcertada, puso su mano en mis labios y luego prácticamente me arrastró hasta el coche.
Conduje toda la noche. Quería hablar, analizar, pero ella se durmió como si evitara a propósito cualquier discusión. Tenía razón, por supuesto. De los dos, ella era la que era consciente del peligro de disipar un estado de ánimo analizándolo en exceso.
Cuando salió del coche, al llegar a su casa, dijo que no podíamos hablar en absoluto de lo que nos había pasado en Oaxaca.
«¿Por qué, Gorda?», pregunté.
«No quiero malgastar nuestro poder», dijo. «Esa es la senda del brujo. Nunca malgastes tus ganancias».
«Pero si no hablamos de ello, nunca sabremos lo que realmente nos pasó», protesté.
«Tenemos que guardar silencio durante al menos nueve días», dijo.
«¿Podemos hablar de ello, solo entre nosotros dos?», pregunté.
«Una conversación entre nosotros dos es precisamente lo que debemos evitar», dijo. «Somos vulnerables. Debemos darnos tiempo para sanar».
(Carlos Castaneda, El Don del Águila)