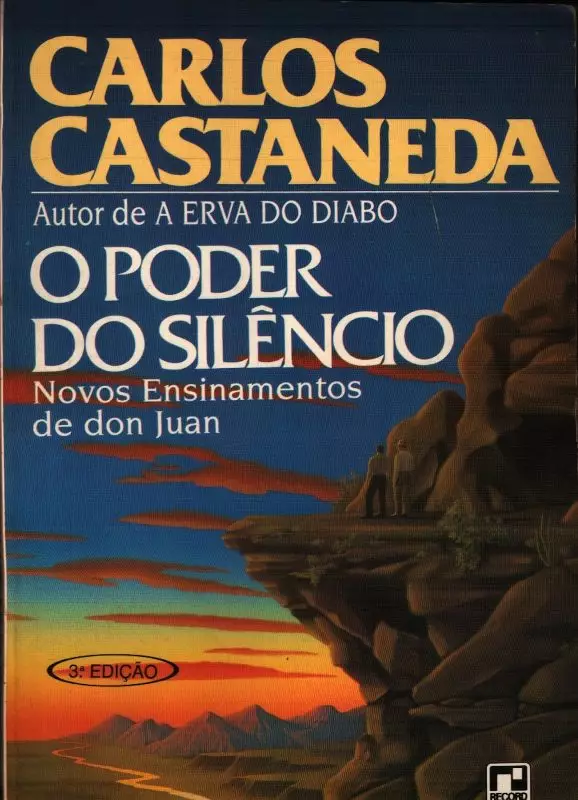Don Juan y yo nos sentamos en silencio. Se me habían acabado las preguntas, y él parecía haberme dicho todo lo pertinente. No podían ser más de las siete, pero la plaza estaba inusualmente desierta. Era una noche cálida. Por las noches en ese pueblo, la gente solía deambular por la plaza hasta las diez u once.
Me tomé un momento para reconsiderar lo que me estaba sucediendo. Mi tiempo con don Juan estaba llegando a su fin. Él y su grupo iban a cumplir el sueño de los hechiceros de dejar este mundo y entrar en dimensiones inconcebibles. Basándome en mi limitado éxito en el ensueño, creía que sus afirmaciones no eran ilusorias sino extremadamente sobrias, aunque contrarias a la razón. Buscaban percibir lo desconocido, y lo habían logrado.
Don Juan tenía razón al decir que, al inducir un desplazamiento sistemático del punto de encaje, el ensueño libera la percepción, ampliando el alcance de lo que se puede percibir. Para los hechiceros de su grupo, el ensueño no solo había abierto las puertas de otros mundos perceptibles, sino que los había preparado para entrar en esos reinos con plena conciencia. El ensueño, para ellos, se había vuelto inefable, sin precedentes, algo cuya naturaleza y alcance solo podían ser aludidos, como cuando don Juan decía que es la puerta de entrada a la luz y a la oscuridad del universo.
Solo quedaba una cosa pendiente para ellos: mi encuentro con el desafiante de la muerte. Lamenté que don Juan no me hubiera avisado para poder prepararme mejor. Pero él era un nagual que hacía todo lo importante en el calor del momento, sin ninguna advertencia.
Por un momento, parecía que me iba bien, sentado con don Juan en ese parque, esperando que las cosas se desarrollaran. Pero entonces mi estabilidad emocional sufrió un bajón y, en un abrir y cerrar de ojos, me encontré en medio de una oscura desesperación. Me asaltaron consideraciones mezquinas sobre mi seguridad, mis metas, mis esperanzas en el mundo, mis preocupaciones. Sin embargo, al examinarlo, tuve que admitir que quizás la única preocupación real que tenía era sobre mis tres cohortes en el mundo de don Juan. Sin embargo, si lo pensaba bien, incluso eso no era una preocupación real para mí. Don Juan les había enseñado a ser el tipo de hechiceras que siempre sabían qué hacer y, lo más importante, las había preparado para saber siempre qué hacer con lo que sabían.
Habiéndome despojado hace mucho tiempo de todas las posibles razones mundanas para sentir angustia, todo lo que me quedaba era la preocupación por mí mismo. Y me entregué a ella sin pudor. Una última indulgencia para el camino: el miedo a morir a manos del desafiante de la muerte. Me asusté tanto que se me revolvió el estómago. Intenté disculparme, pero don Juan se rió.
«No eres único en vomitar de miedo», dijo. «Cuando conocí al desafiante de la muerte, me oriné en los pantalones. Créeme».
Esperé en silencio durante un largo e insoportable momento. «¿Estás listo?», preguntó. Dije que sí. Y añadió, poniéndose de pie: «Vamos entonces y averigüemos cómo te mantendrás en la línea de fuego».
Me guio de vuelta a la iglesia. Lo mejor que puedo recordar de esa caminata, hasta el día de hoy, es que tuvo que arrastrarme físicamente todo el camino. No recuerdo haber llegado a la iglesia ni haber entrado en ella. Lo siguiente que supe fue que estaba arrodillado en un largo y desgastado banco de madera junto a la mujer que había visto antes. Me estaba sonriendo. Desesperadamente, miré a mi alrededor, tratando de localizar a don Juan, pero no estaba a la vista. Habría volado como alma que lleva el diablo si la mujer no me hubiera sujetado agarrándome del brazo.
«¿Por qué has de tener tanto miedo de esta pobre cosita?», me preguntó la mujer en inglés.
Me quedé pegado al lugar donde estaba arrodillado. Lo que me había cautivado por completo e instantáneamente fue su voz. No puedo describir qué tenía su sonido ronco que evocaba los recuerdos más recónditos en mí. Era como si siempre hubiera conocido esa voz. Permanecí allí inmóvil, hipnotizado por ese sonido. Me preguntó algo más en inglés, pero no pude entender lo que decía. Me sonrió, con complicidad.
«Está bien», susurró en español. Estaba arrodillada a mi derecha. «Entiendo el miedo real. Vivo con él».
Estaba a punto de hablarle cuando oí la voz del emisario en mi oído. «Es la voz de Hermelinda, tu nodriza», dijo. Lo único que había sabido de Hermelinda era la historia que me contaron de que había muerto accidentalmente atropellada por un camión sin control. Que la voz de la mujer removiera recuerdos tan profundos y antiguos fue impactante para mí. Experimenté una momentánea y agonizante ansiedad.
«¡Soy tu nodriza!», exclamó suavemente la mujer. «¡Qué extraordinario! ¿Quieres mi pecho?». La risa convulsionó su cuerpo.
Hice un esfuerzo supremo por mantener la calma, pero sabía que estaba perdiendo terreno rápidamente y que en cualquier momento iba a perder el juicio.
«No te preocupes por mis bromas», dijo la mujer en voz baja. «La verdad es que me gustas mucho. Estás rebosante de energía. Y nos vamos a llevar bien».
Dos hombres mayores se arrodillaron justo delante de nosotros. Uno de ellos se giró con curiosidad para mirarnos. Ella no le prestó atención y siguió susurrando en mi oído.
«Déjame tomar tu mano», suplicó. Pero su súplica fue como una orden. Le entregué mi mano, incapaz de decir que no. «Gracias. Gracias por tu confianza en mí», susurró.
El sonido de su voz me estaba volviendo loco. Su ronquera era tan exótica, tan absolutamente femenina. Bajo ninguna circunstancia la habría tomado por la voz de un hombre esforzándose por sonar femenina. Era una voz ronca, pero no gutural o áspera. Era más como el sonido de pies descalzos caminando suavemente sobre grava.
Hice un esfuerzo tremendo para romper una lámina invisible de energía que parecía haberme envuelto. Creí haberlo logrado. Me puse de pie, listo para irme, y lo habría hecho si la mujer no se hubiera levantado también y susurrado en mi oído: «No huyas. Tengo tanto que decirte».
Me senté automáticamente, detenido por la curiosidad. Extrañamente, mi ansiedad desapareció de repente, y también mi miedo. Incluso tuve suficiente presencia de ánimo para preguntarle a la mujer: «¿Eres realmente una mujer?».
Ella se rió suavemente, como una niña. Luego expresó una frase enrevesada. «Si te atreves a pensar que me transformaría en un hombre temible para hacerte daño, te equivocas gravemente», dijo, acentuando aún más esa extraña voz hipnótica. «Tú eres mi benefactor. Soy tu sierva, como he sido la sierva de todos los naguales que te precedieron».
Reuniendo toda la energía que pude, le dije lo que pensaba. «Mi energía es tuya», dije. «Es un regalo de mi parte, pero no quiero ningún don de poder de tu parte. Y lo digo muy en serio».
«No puedo tomar tu energía gratis», susurró. «Pago por lo que obtengo, ese es el trato. Es una tontería dar tu energía gratis».
«He sido un tonto toda mi vida. Créeme», dije. «Seguro que puedo permitirme hacerte un regalo. No tengo ningún problema con ello. Necesitas la energía, tómala. Pero no necesito cargar con cosas innecesarias. No tengo nada y me encanta».
«Quizás», dijo pensativamente.
Agresivamente, le pregunté si quería decir que quizás tomaría mi energía o que no creía que no tuviera nada y me encantara.
Ella se rió con deleite y dijo que podría tomar mi energía ya que se la ofrecía tan generosamente, pero que tenía que hacer un pago. Tenía que darme algo de valor similar.
Mientras la oía hablar, me di cuenta de que hablaba español con un acento extranjero de lo más extravagante. Añadía un fonema extra a la sílaba central de cada palabra. Nunca en mi vida había oído a nadie hablar así.
«Su acento es bastante extraordinario», dije. «¿De dónde es?».
«De casi la eternidad», dijo y suspiró.
Habíamos empezado a conectar. Entendí por qué suspiraba. Ella era lo más parecido a lo permanente, mientras que yo era temporal. Esa era mi ventaja. La desafiante de la muerte se había acorralado a sí misma, y yo era libre.
La examiné de cerca. Parecía tener entre treinta y cinco y cuarenta años. Era una mujer morena, totalmente india, casi robusta, pero no gorda ni siquiera corpulenta. Podía ver que la piel de sus antebrazos y manos era suave, los músculos firmes y juveniles. Calculé que medía un metro sesenta y ocho o setenta. Llevaba un vestido largo, un chal negro y guaraches. En su posición arrodillada, también podía ver sus talones lisos y parte de sus poderosas pantorrillas. Su cintura era delgada. Tenía pechos grandes que no podía o quizás no quería ocultar bajo su chal. Su cabello era negro azabache y estaba atado en una larga trenza. No era hermosa, pero tampoco era fea. Sus rasgos no eran en modo alguno sobresalientes. Sentí que no podría haber atraído la atención de nadie, excepto por sus ojos, que mantenía bajos, ocultos bajo párpados caídos. Sus ojos eran magníficos, claros, pacíficos. Aparte de los de don Juan, nunca había visto ojos más brillantes, más vivos.
Sus ojos me tranquilizaron por completo. Ojos así no podían ser malévolos. Tuve una oleada de confianza y optimismo y la sensación de que la conocía de toda la vida. Pero también era muy consciente de otra cosa: mi inestabilidad emocional. Siempre me había atormentado en el mundo de don Juan, obligándome a ser como un yoyó. Tenía momentos de total confianza y perspicacia solo para ser seguidos por dudas y desconfianza abyectas. Este evento no iba a ser diferente. Mi mente suspicaz de repente me advirtió que estaba cayendo bajo el hechizo de la mujer.
«Aprendió español tarde en la vida, ¿no es así?», dije, solo para salir de mis pensamientos y evitar que los leyera.
«Apenas ayer», replicó y soltó una risa cristalina, sus pequeños dientes, extrañamente blancos, brillando como una hilera de perlas.
La gente se giró para mirarnos. Bajé la frente como en profunda oración. La mujer se acercó a mí.
«¿Hay algún lugar donde podamos hablar?», pregunté.
«Estamos hablando aquí», dijo. «He hablado aquí con todos los naguales de tu linaje. Si susurras, nadie sabrá que estamos hablando».
Me moría por preguntarle su edad. Pero un recuerdo aleccionador vino a mi rescate. Recordé a un amigo mío que durante años había estado tendiendo todo tipo de trampas para hacerme confesar mi edad. Detestaba su mezquina preocupación, y ahora estaba a punto de incurrir en el mismo comportamiento. Lo dejé al instante.
Quería contárselo, solo para mantener la conversación. Ella pareció saber lo que pasaba por mi mente. Apretó mi brazo en un gesto amistoso, como para decir que habíamos compartido un pensamiento.
«En lugar de darme un regalo, ¿puedes decirme algo que me ayude en mi camino?», le pregunté.
Ella negó con la cabeza. «No», susurró. «Somos extremadamente diferentes. Más diferentes de lo que creía posible».
Se levantó y se deslizó lateralmente fuera del banco. Hizo una genuflexión hábil mientras miraba al altar mayor. Se santiguó y me hizo una seña para que la siguiera a un gran altar lateral a nuestra izquierda. Nos arrodillamos frente a un crucifijo de tamaño natural. Antes de que tuviera tiempo de decir nada, ella habló.
«He estado viva durante mucho, mucho tiempo», dijo. «La razón por la que he tenido esta larga vida es que controlo los desplazamientos y movimientos de mi punto de encaje. Además, no me quedo aquí en tu mundo demasiado tiempo. Tengo que ahorrar la energía que obtengo de los naguales de tu linaje».
«¿Cómo es existir en otros mundos?», pregunté.
«Es como en tu ensueño, excepto que tengo más movilidad. Y puedo quedarme más tiempo donde quiera. Igual que si te quedaras todo el tiempo que quisieras en cualquiera de tus sueños».
«Cuando está en este mundo, ¿está limitada solo a esta área?».
«No. Voy a donde quiero».
«¿Siempre va como mujer?».
«He sido mujer más tiempo que hombre. Definitivamente, me gusta mucho más. Creo que casi he olvidado cómo ser un hombre. ¡Soy toda mujer!».
Tomó mi mano y me hizo tocar su entrepierna. Mi corazón latía en mi garganta. Era, en efecto, una mujer.
«No puedo simplemente tomar tu energía», dijo, cambiando de tema. «Tenemos que llegar a otro tipo de acuerdo».
Otra ola de razonamiento mundano me golpeó entonces. Quería preguntarle dónde vivía cuando estaba en este mundo. No necesité expresar mi pregunta para obtener una respuesta.
«Eres mucho, mucho más joven que yo», dijo, «y ya tienes dificultades para decir a la gente dónde vives. E incluso si los llevas a la casa que posees o por la que pagas alquiler, no es ahí donde vives».
«Hay tantas cosas que quiero preguntarle, pero todo lo que hago es tener pensamientos estúpidos», dije.
«No necesitas preguntarme nada», continuó. «Ya sabes lo que yo sé. Todo lo que necesitabas era una sacudida para reclamar lo que ya sabes. Te estoy dando esa sacudida».
No solo tenía pensamientos estúpidos, sino que estaba en un estado de tal sugestionabilidad que, tan pronto como terminó de decir que yo sabía lo que ella sabía, sentí que lo sabía todo y ya no necesitaba hacer más preguntas. Riéndome, le conté mi credulidad.
«No eres crédulo», me aseguró con autoridad. «Lo sabes todo, porque ahora estás totalmente en la segunda atención. ¡Mira a tu alrededor!».
Por un momento, no pude enfocar la vista. Fue exactamente como si me hubiera entrado agua en los ojos. Cuando ajusté la visión, supe que algo portentoso había sucedido. La iglesia era diferente, más oscura, más ominosa y de alguna manera más dura. Me levanté y di un par de pasos hacia la nave. Lo que me llamó la atención fueron los bancos; no estaban hechos de madera, sino de delgados postes retorcidos. Eran bancos caseros, colocados dentro de un magnífico edificio de piedra. Además, la luz en la iglesia era diferente. Era amarillenta, y su tenue brillo proyectaba las sombras más negras que jamás había visto. Provenía de las velas de los muchos altares. Tuve una revelación sobre lo bien que la luz de las velas se mezclaba con los macizos muros de piedra y los ornamentos de una iglesia colonial.
La mujer me miraba fijamente; el brillo de sus ojos era de lo más notable. Supe entonces que estaba soñando y que ella dirigía el sueño. Pero no le tenía miedo a ella ni al sueño.
Me alejé del altar lateral y volví a mirar la nave de la iglesia. Había gente arrodillada en oración allí. Mucha gente, gente extrañamente pequeña, oscura, dura. Podía ver sus cabezas inclinadas hasta el pie del altar mayor. Los que estaban cerca de mí me miraban fijamente, obviamente, con desaprobación. Yo los miraba boquiabierto a ellos y a todo lo demás. Sin embargo, no podía oír ningún ruido. La gente se movía, pero no había sonido.
«No puedo oír nada», le dije a la mujer, y mi voz retumbó, haciendo eco como si la iglesia fuera una cáscara hueca.
Casi todas las cabezas se giraron para mirarme. La mujer me arrastró de nuevo a la oscuridad del altar lateral.
«Oirás si no escuchas con tus oídos», dijo. «Escucha con tu atención de ensueño».
Parecía que todo lo que necesitaba era su insinuación. De repente, me inundó el sonido monótono de una multitud en oración. Fui instantáneamente arrastrado por él. Me pareció el sonido más exquisito que jamás había oído. Quería hablar maravillas de él con la mujer, pero ella no estaba a mi lado. La busqué. Casi había llegado a la puerta. Se giró allí para indicarme que la siguiera. La alcancé en el pórtico. Las luces de la calle habían desaparecido. La única iluminación era la luz de la luna. La fachada de la iglesia también era diferente; estaba inacabada. Bloques cuadrados de piedra caliza yacían por todas partes. No había casas ni edificios alrededor de la iglesia. A la luz de la luna, la escena era espeluznante.
«¿A dónde vamos?», le pregunté.
«A ninguna parte», respondió. «Simplemente salimos aquí para tener más espacio, más privacidad. Aquí podemos hablar hasta por los codos».
Me instó a sentarme en un trozo de piedra caliza de cantera, a medio tallar. «La segunda atención tiene tesoros infinitos por descubrir», comenzó. «La posición inicial en la que el soñador coloca su cuerpo es de importancia clave. Y ahí mismo está el secreto de los antiguos hechiceros, que ya eran antiguos en mi tiempo. Piénsalo».
Se sentó tan cerca de mí que sentí el calor de su cuerpo. Puso un brazo alrededor de mi hombro y me apretó contra su pecho. Su cuerpo tenía una fragancia muy peculiar; me recordaba a los árboles o a la salvia. No era que llevara perfume; todo su ser parecía exudar ese olor característico de los bosques de pinos. Además, el calor de su cuerpo no era como el mío o el de cualquier otra persona que conociera. El suyo era un calor fresco, mentolado, uniforme, equilibrado. El pensamiento que me vino a la mente fue que su calor presionaría implacablemente pero no conocería la prisa.
Comenzó entonces a susurrar en mi oído izquierdo. Dijo que los dones que había dado a los naguales de mi linaje tenían que ver con lo que los antiguos hechiceros solían llamar las posiciones gemelas. Es decir, la posición inicial en la que un soñador mantiene su cuerpo físico para comenzar a soñar se refleja en la posición en la que mantiene su cuerpo energético, en los sueños, para fijar su punto de encaje en cualquier punto de su elección. Las dos posiciones forman una unidad, dijo, y a los antiguos hechiceros les llevó miles de años descubrir la relación perfecta entre dos posiciones cualesquiera. Comentó, con una risita, que los hechiceros de hoy nunca tendrán el tiempo ni la disposición para hacer todo ese trabajo, y que los hombres y mujeres de mi linaje tuvieron mucha suerte de tenerla a ella para darles tales dones. Su risa tenía un sonido de lo más notable y cristalino.
No había entendido del todo su explicación de las posiciones gemelas. Audazmente, le dije que no quería practicar esas cosas, sino solo saber sobre ellas como posibilidades intelectuales.
«¿Qué quieres saber exactamente?», preguntó suavemente.
«Explícame qué quieres decir con las posiciones gemelas, o la posición inicial en la que un soñador mantiene su cuerpo para empezar a soñar», dije.
«¿Cómo te acuestas para empezar a soñar?», preguntó.
«De cualquier manera. No tengo un patrón. Don Juan nunca insistió en este punto».
«Bueno, yo sí insisto», dijo y se levantó.
Cambió de posición. Se sentó a mi derecha y susurró en mi otro oído que, de acuerdo con lo que ella sabía, la posición en la que uno coloca el cuerpo es de suma importancia. Propuso una forma de probar esto realizando un ejercicio extremadamente delicado pero simple.
«Empieza tu ensueño acostado sobre tu lado derecho, con las rodillas un poco dobladas», dijo. «La disciplina es mantener esa posición y dormirse en ella. En el ensueño, entonces, el ejercicio es soñar que te acuestas exactamente en la misma posición y te duermes de nuevo».
«¿Qué hace eso?», pregunté.
«Hace que el punto de encaje se quede quieto, y quiero decir realmente quieto, en cualquier posición en la que esté en el instante de ese segundo adormecimiento».
«¿Cuáles son los resultados de este ejercicio?».
«Percepción total. Estoy segura de que tus maestros ya te han dicho que mis dones son dones de percepción total».
«Sí. Pero creo que no tengo claro lo que significa percepción total», mentí.
Me ignoró y continuó diciéndome que las cuatro variaciones del ejercicio eran dormirse acostado sobre el lado derecho, el izquierdo, de espaldas y boca abajo. Luego, en el ensueño, el ejercicio consistía en soñar que uno se dormía por segunda vez en la misma posición en la que se había iniciado el ensueño. Me prometió resultados extraordinarios, que, según dijo, eran imposibles de predecir.
Cambió abruptamente de tema y me preguntó: «¿Cuál es el regalo que quieres para ti?».
«Ningún regalo para mí. Ya te lo he dicho».
«Insisto. Debo ofrecerte un regalo, y debes aceptarlo. Ese es nuestro acuerdo».
«Nuestro acuerdo es que te demos energía. Así que tómala de mí. Esta corre por mi cuenta. Mi regalo para ti».
La mujer pareció quedarse estupefacta. Y yo persistí en decirle que no me importaba que tomara mi energía. Incluso le dije que me gustaba inmensamente. Naturalmente, lo decía en serio. Había algo sumamente triste y, al mismo tiempo, sumamente atractivo en ella.
«Volvamos a la iglesia», murmuró.
«Si de verdad quieres hacerme un regalo», dije, «llévame a dar un paseo por este pueblo, a la luz de la luna».
Ella asintió con la cabeza. «Con la condición de que no digas ni una palabra», dijo.
«¿Por qué no?», pregunté, pero ya sabía la respuesta.
«Porque estamos soñando», dijo. «Te llevaré más adentro de mi sueño».
Explicó que mientras estuviéramos en la iglesia, yo tenía suficiente energía para pensar y conversar, pero que más allá de los límites de esa iglesia la situación era diferente.
«¿Por qué es eso?», pregunté atrevidamente.
En un tono de lo más serio, que no solo aumentó su extrañeza sino que me aterrorizó, la mujer dijo: «Porque no hay un afuera. Esto es un sueño. Estás en la cuarta puerta del ensueño, soñando mi sueño».
Me dijo que su arte consistía en ser capaz de proyectar su intento, y que todo lo que veía a mi alrededor era su intento. Dijo en un susurro que la iglesia y el pueblo eran los resultados de su intento; no existían, pero sí. Añadió, mirándome a los ojos, que este es uno de los misterios de intentar en la segunda atención, las posiciones gemelas del ensueño. Se puede hacer, pero no se puede explicar ni comprender.
Me contó entonces que venía de un linaje de hechiceros que sabían cómo moverse en la segunda atención proyectando su intento. Su historia era que los hechiceros de su linaje practicaban el arte de proyectar sus pensamientos en el ensueño para lograr la reproducción veraz de cualquier objeto, estructura, punto de referencia o paisaje de su elección. Dijo que los hechiceros de su linaje comenzaban por mirar fijamente un objeto simple y memorizar cada detalle de él. Luego cerraban los ojos y visualizaban el objeto, corrigiendo su visualización contra el objeto real hasta que podían verlo, en su totalidad, con los ojos cerrados.
Lo siguiente en su esquema de desarrollo era soñar con el objeto y crear en el sueño, desde el punto de vista de su propia percepción, una materialización total del objeto. Este acto, dijo la mujer, se llamaba el primer paso hacia la percepción total.
De un objeto simple, esos hechiceros pasaron a tomar elementos cada vez más complejos. Su objetivo final era que todos juntos visualizaran un mundo total, luego soñaran ese mundo y así recrearan un reino totalmente verídico donde pudieran existir.
«Cuando cualquiera de los hechiceros de mi linaje era capaz de hacer eso», continuó la mujer, «podían fácilmente atraer a cualquiera a su intento, a su sueño. Esto es lo que te estoy haciendo ahora, y lo que hice a todos los naguales de tu linaje».
La mujer se rió. «Más te vale creerlo», dijo, como si yo no lo hiciera. «Poblaciones enteras desaparecieron soñando así. Esta es la razón por la que te dije que esta iglesia y este pueblo son uno de los misterios de intentar en la segunda atención».
«Dices que poblaciones enteras desaparecieron de esa manera. ¿Cómo fue posible?», pregunté.
«Visualizaron y luego recrearon en el ensueño el mismo escenario», respondió. «Nunca has visualizado nada, así que es muy peligroso para ti entrar en mi sueño».
Me advirtió, entonces, que cruzar la cuarta puerta y viajar a lugares que solo existen en el intento de otra persona era peligroso, ya que cada elemento en tal sueño tenía que ser un elemento sumamente personal.
«¿Todavía quieres ir?», preguntó.
Dije que sí. Luego me contó más sobre las posiciones gemelas. La esencia de su explicación fue que si yo estuviera, por ejemplo, soñando con mi ciudad natal y mi sueño hubiera comenzado cuando me acosté sobre mi lado derecho, podría quedarme muy fácilmente en la ciudad de mi sueño si me acostara sobre mi lado derecho, en el sueño, y soñara que me había quedado dormido. El segundo sueño no solo sería necesariamente un sueño de mi ciudad natal, sino que sería el sueño más concreto que uno pueda imaginar.
Estaba segura de que en mi entrenamiento de ensueño había tenido innumerables sueños de gran concreción, pero me aseguró que cada uno de ellos debía haber sido una casualidad. Porque la única manera de tener un control absoluto de los sueños era usar la técnica de las posiciones gemelas.
«Y no me preguntes por qué», añadió. «Simplemente sucede. Como todo lo demás».
Me hizo ponerme de pie y me advirtió de nuevo que no hablara ni me alejara de ella. Tomó mi mano suavemente, como si yo fuera un niño, y se dirigió hacia un grupo de siluetas oscuras de casas. Estábamos en una calle empedrada. Rocas duras de río habían sido clavadas de canto en la tierra. La presión desigual había creado superficies irregulares. Parecía que los empedradores habían seguido los contornos del terreno sin molestarse en nivelarlo.
Las casas eran grandes edificios polvorientos de una planta, encalados, con tejados de tejas. Había gente deambulando en silencio. Sombras oscuras dentro de las casas me daban la sensación de vecinos curiosos pero asustados cotilleando detrás de las puertas. También podía ver las montañas planas alrededor del pueblo.
Contrariamente a lo que me había sucedido durante todo mi ensueño, mis procesos mentales estaban intactos. Mis pensamientos no eran apartados por la fuerza de los acontecimientos del sueño. Y mis cálculos mentales me decían que estaba en la versión onírica del pueblo donde vivía don Juan, pero en un tiempo diferente. Mi curiosidad estaba en su apogeo. Estaba realmente con la desafiante de la muerte en su sueño. ¿Pero era un sueño? Ella misma había dicho que era un sueño. Quería observarlo todo, estar superalerta. Quería probarlo todo viendo la energía. Me sentí avergonzado, pero la mujer apretó más mi mano como para indicarme que estaba de acuerdo conmigo.
Todavía sintiéndome absurdamente tímido, declaré automáticamente en voz alta mi intento de ver. En mis prácticas de ensueño, había estado usando todo el tiempo la frase «Quiero ver la energía». A veces, tenía que decirlo una y otra vez hasta obtener resultados. Esta vez, en el pueblo onírico de la mujer, mientras empezaba a repetirlo a mi manera habitual, la mujer empezó a reír. Su risa era como la de don Juan: una risa profunda, abandonada, de vientre.
«¿Qué es tan gracioso?», pregunté, de alguna manera contagiado por su alegría.
«A Juan Matus no le gustan los hechiceros antiguos en general y yo en particular», dijo la mujer entre ataques de risa. «Todo lo que tenemos que hacer, para ver en nuestros sueños, es señalar con nuestro dedo meñique el objeto que queremos ver. Hacerte gritar en mi sueño es su manera de enviarme su mensaje. Tienes que admitir que es realmente ingenioso». Hizo una pausa por un momento, luego dijo en tono de revelación: «Por supuesto, gritar como un gilipollas también funciona».
El sentido del humor de los hechiceros me desconcertaba sobremanera. Se rió tanto que parecía incapaz de continuar nuestro paseo. Me sentí estúpido. Cuando se calmó y volvió a estar perfectamente serena, me dijo cortésmente que podía señalar cualquier cosa que quisiera en su sueño, incluida ella misma.
Señalé una casa con el dedo meñique de mi mano izquierda. No había energía en esa casa. La casa era como cualquier otro elemento de un sueño normal. Señalé todo a mi alrededor con el mismo resultado.
«Señálame a mí», me instó. «Debes corroborar que este es el método que siguen los soñadores para ver».
Tenía toda la razón. Ese era el método. En el instante en que apunté mi dedo hacia ella, era una mancha de energía. Una mancha de energía muy peculiar, debo añadir. Su forma energética era exactamente como don Juan la había descrito; parecía una enorme concha de mar, curvada hacia adentro a lo largo de una hendidura que la recorría en toda su longitud.
«Soy el único ser generador de energía en este sueño», dijo. «Así que lo correcto es que simplemente observes todo».
En ese momento me di cuenta, por primera vez, de la inmensidad de la broma de don Juan. Realmente se las había ingeniado para que yo aprendiera a gritar en mi ensueño para poder gritar en la privacidad del sueño de la desafiante de la muerte. Encontré ese toque tan divertido que la risa brotó de mí en oleadas sofocantes.
«Continuemos nuestro paseo», dijo suavemente la mujer cuando ya no me quedaba risa.
Solo había dos calles que se cruzaban; cada una tenía tres manzanas de casas. Recorrimos la longitud de ambas calles, no una sino cuatro veces. Lo miré todo y escuché con mi atención de ensueño cualquier ruido. Había muy pocos, solo perros ladrando a lo lejos, o gente hablando en susurros a nuestro paso.
Los ladridos de los perros me trajeron una añoranza desconocida y profunda. Tuve que dejar de caminar. Busqué alivio apoyando mi hombro contra una pared. El contacto con la pared fue impactante para mí, no porque la pared fuera inusual, sino porque en lo que me había apoyado era una pared sólida, como cualquier otra pared que hubiera tocado. La sentí con mi mano libre. Pasé mis dedos por su superficie rugosa. ¡Era realmente una pared!
Su impresionante realismo puso fin de inmediato a mi anhelo y renovó mi interés en observarlo todo. Buscaba, específicamente, rasgos que pudieran correlacionarse con el pueblo de mi época. Sin embargo, por más atentamente que observara, no tuve éxito. Había una plaza en ese pueblo, pero estaba frente a la iglesia, de cara al pórtico.
A la luz de la luna, las montañas alrededor del pueblo eran claramente visibles y casi reconocibles. Intenté orientarme, observando la luna y las estrellas, como si estuviera en la realidad consensual de la vida cotidiana. Era una luna menguante, quizás un día después de la luna llena. Estaba alta en el horizonte. Debían ser entre las ocho y las nueve de la noche. Podía ver Orión a la derecha de la luna; sus dos estrellas principales, Betelgeuse y Rigel, estaban en una línea recta horizontal con la luna. Calculé que era principios de diciembre. Mi tiempo era mayo. En mayo, Orión no se ve por ninguna parte a esa hora. Miré fijamente la luna todo lo que pude. Nada cambió. Era la luna hasta donde podía decir. La disparidad en el tiempo me emocionó mucho.
Al reexaminar el horizonte sur, creí poder distinguir el pico en forma de campana visible desde el patio de don Juan. Intenté luego averiguar dónde podría haber estado su casa. Por un instante creí encontrarla. Me entusiasmé tanto que saqué mi mano del agarre de la mujer. Instantáneamente, una tremenda ansiedad se apoderó de mí. Supe que tenía que volver a la iglesia, porque si no lo hacía, simplemente caería muerto en el acto. Me di la vuelta y corrí hacia la iglesia. La mujer rápidamente agarró mi mano y me siguió.
A medida que nos acercábamos a la iglesia a la carrera, me di cuenta de que el pueblo en ese ensueño estaba detrás de la iglesia. Si hubiera tenido esto en cuenta, la orientación podría haber sido posible. Tal como estaba, no tenía más atención de ensueño. La concentré toda en los detalles arquitectónicos y ornamentales de la parte trasera de la iglesia. Nunca había visto esa parte del edificio en el mundo de la vida cotidiana, y pensé que si podía registrar sus rasgos en mi memoria, podría compararlos más tarde con los detalles de la iglesia real.
Ese fue el plan que ideé en el momento. Algo dentro de mí, sin embargo, despreciaba mis esfuerzos de validación. Durante todo mi aprendizaje, me había atormentado la necesidad de objetividad, lo que me había obligado a comprobar y recomprobar todo sobre el mundo de don Juan. Sin embargo, no era la validación per se lo que siempre estaba en juego, sino la necesidad de usar este impulso de objetividad como una muleta para darme protección en los momentos de mayor disrupción cognitiva; cuando llegaba el momento de comprobar lo que había validado, nunca lo llevaba a cabo.
Dentro de la iglesia, la mujer y yo nos arrodillamos frente al pequeño altar del lado izquierdo, donde habíamos estado, y al instante siguiente, me desperté en la bien iluminada iglesia de mi época. La mujer se santiguó y se levantó. Hice lo mismo automáticamente. Me tomó del brazo y comenzó a caminar hacia la puerta.
«Espera, espera», dije y me sorprendió poder hablar. No podía pensar con claridad, pero quería hacerle una pregunta enrevesada. Lo que quería saber era cómo alguien podía tener la energía para visualizar cada detalle de un pueblo entero.
Sonriendo, la mujer respondió a mi pregunta no expresada; dijo que era muy buena visualizando porque después de toda una vida haciéndolo, tuvo muchas, muchas vidas para perfeccionarlo. Añadió que el pueblo que había visitado y la iglesia donde habíamos hablado eran ejemplos de sus visualizaciones recientes. La iglesia era la misma iglesia donde Sebastián había sido sacristán. Se había dado la tarea de memorizar cada detalle de cada rincón de esa iglesia y de ese pueblo, por cierto, por una necesidad de sobrevivir.
Terminó su charla con una reflexión de lo más inquietante. «Como sabes bastante sobre este pueblo, aunque nunca hayas intentado visualizarlo», dijo, «ahora me estás ayudando a intentarlo. Apuesto a que no me creerás si te digo que este pueblo que estás mirando ahora no existe realmente, fuera de tu intento y del mío».
Me miró fijamente y se rió de mi expresión de horror, pues acababa de darme cuenta de lo que decía. «¿Seguimos soñando?», pregunté, asombrado.
«Sí», dijo. «Pero este ensueño es más real que el otro, porque me estás ayudando. No es posible explicarlo más allá de decir que está sucediendo. Como todo lo demás». Señaló a su alrededor. «No hay manera de decir cómo sucede, pero sucede. Recuerda siempre lo que te he dicho: este es el misterio de intentar en la segunda atención».
Me acercó suavemente a ella. «Paseemos por la plaza de este sueño», dijo. «Pero quizás debería arreglarme un poco para que estés más a gusto».
La miré sin comprender mientras cambiaba expertamente su apariencia. Lo hizo con maniobras muy simples y mundanas. Se deshizo de su falda larga, revelando la falda a media pantorrilla muy corriente que llevaba debajo. Luego retorció su larga trenza en un moño y cambió sus guaraches por unos zapatos de tacón de una pulgada que tenía en un pequeño saco de tela.
Le dio la vuelta a su chal negro reversible para revelar una estola beige. Parecía una típica mujer mexicana de clase media de la ciudad, quizás de visita en ese pueblo.
Me tomó del brazo con el aplomo de una mujer y me guio hacia la plaza.
«¿Qué le pasó a tu lengua?», dijo en inglés. «¿Se la comió el gato?».
Estaba totalmente absorto en la impensable posibilidad de que todavía estuviera en un sueño; es más, empezaba a creer que si era verdad, corría el riesgo de no despertar nunca.
En un tono indiferente que no pude reconocer como mío, dije: «No me di cuenta hasta ahora de que me hablaste en inglés antes. ¿Dónde lo aprendiste?».
«En el mundo de ahí fuera. Hablo muchos idiomas». Hizo una pausa y me escudriñó. «He tenido mucho tiempo para aprenderlos. Como vamos a pasar mucho tiempo juntos, algún día te enseñaré mi propio idioma». Se rió, sin duda por mi mirada de desesperación.
Dejé de caminar. «¿Vamos a pasar mucho tiempo juntos?», pregunté, traicionando mis sentimientos.
«Por supuesto», respondió en tono alegre. «Vas a, y debo decir muy generosamente, darme tu energía gratis. Lo dijiste tú mismo, ¿no?».
Quedé horrorizado.
«¿Cuál es el problema?», preguntó la mujer, cambiando de nuevo al español. «No me digas que te arrepientes de tu decisión. Somos hechiceros. Es demasiado tarde para cambiar de opinión. No tienes miedo, ¿verdad?».
Volví a estar más que aterrorizado, pero si me hubieran puesto en un aprieto para describir lo que me aterrorizaba, no lo habría sabido. Ciertamente no tenía miedo de estar con la desafiante de la muerte en otro sueño o de perder la cabeza o incluso la vida. ¿Tenía miedo del mal? Me pregunté. Pero la idea del mal no resistía el examen. Como resultado de todos esos años en el camino de los hechiceros, sabía sin la menor sombra de duda que en el universo solo existe la energía; el mal es meramente una concatenación de la mente humana, abrumada por la fijación del punto de encaje en su posición habitual. Lógicamente, no había realmente nada que temer. Lo sabía, pero también sabía que mi verdadera debilidad era carecer de la fluidez para fijar instantáneamente mi punto de encaje en cualquier nueva posición a la que fuera desplazado. El contacto con la desafiante de la muerte estaba desplazando mi punto de encaje a una velocidad tremenda, y no tenía la destreza para seguir el ritmo del empuje. El resultado final era una vaga pseudo-sensación de temer que no pudiera despertar.
«No hay problema», dije. «Continuemos nuestro paseo onírico».
Ella enlazó su brazo con el mío, y llegamos al parque en silencio. No era en absoluto un silencio forzado. Pero mi mente daba vueltas. Qué extraño, pensé; hace un rato había caminado con don Juan del parque a la iglesia, en medio del miedo normal más aterrador. Ahora caminaba de vuelta de la iglesia al parque con el objeto de mi miedo, y estaba más aterrorizado que nunca, pero de una manera diferente, más madura, más mortal.
Para ahuyentar mis preocupaciones, empecé a mirar a mi alrededor. Si esto era un sueño, como creía que era, había una manera de probarlo o refutarlo. Apunté con mi dedo a las casas, a la iglesia, al pavimento de la calle. Apunté a la gente. Apunté a todo. Atrevidamente, incluso agarré a un par de personas, a las que parecí asustar considerablemente. Sentí su masa. Eran tan reales como cualquier cosa que considero real, excepto que no generaban energía. Nada en ese pueblo generaba energía. Todo parecía real y normal, y sin embargo era un sueño.
Me volví hacia la mujer, que me sujetaba del brazo, y le pregunté sobre ello.
«Estamos soñando», dijo con su voz ronca y se rió.
«Pero, ¿cómo pueden las personas y las cosas a nuestro alrededor ser tan reales, tan tridimensionales?».
«¡El misterio de intentar en la segunda atención!», exclamó con reverencia. «Esa gente de ahí fuera es tan real que incluso tiene pensamientos».
Ese fue el golpe de gracia. No quise preguntar nada más. Quise abandonarme a ese sueño. Una sacudida considerable en mi brazo me devolvió al momento. Habíamos llegado a la plaza. La mujer había dejado de caminar y me estaba tirando para que me sentara en un banco. Supe que estaba en problemas cuando no sentí el banco debajo de mí al sentarme. Empecé a girar. Pensé que estaba ascendiendo. Tuve un fugaz atisbo del parque, como si lo estuviera mirando desde arriba.
«¡Esto es todo!», grité. Pensé que me estaba muriendo. La ascensión giratoria se convirtió en un descenso vertiginoso hacia la oscuridad.
(Carlos Castaneda, El Arte de Ensoñar)