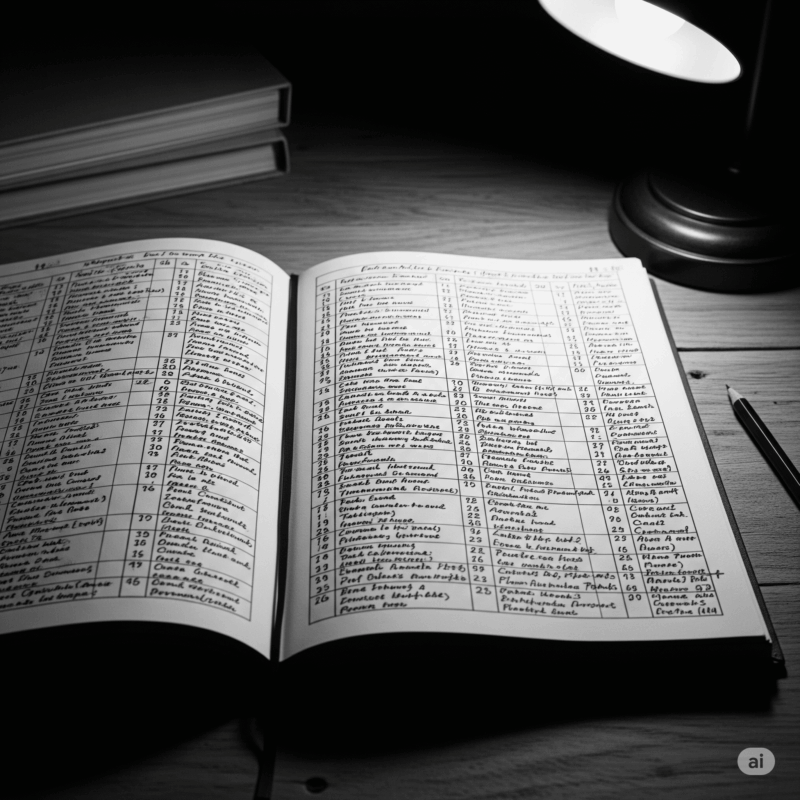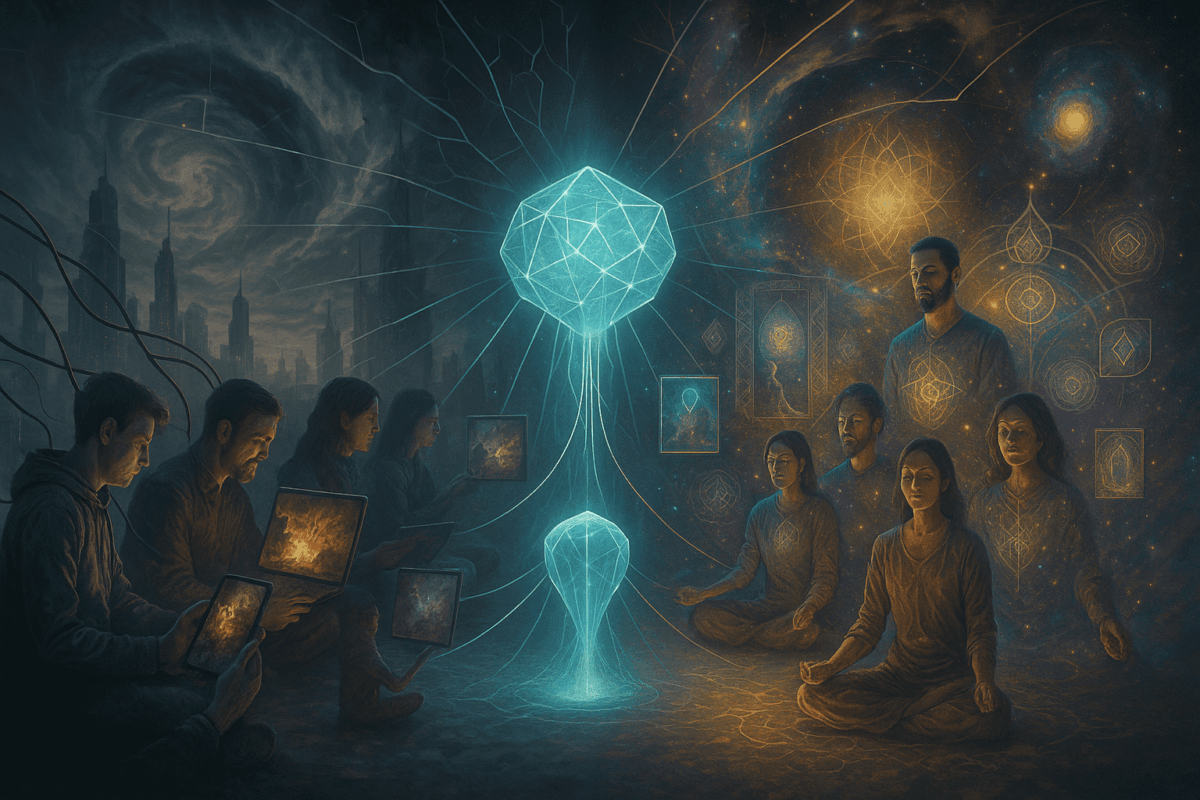Entre todas las trampas de la mente humana, la autoimportancia es la más sutil y devastadora. Nos seduce con la idea de que somos únicos, protagonistas de una historia cósmica hecha a nuestra medida. Alimentados por elogios, propagandas y comparaciones, crecimos creyendo que cada gesto, cada emoción, cada pensamiento es singular e insustituible. Pero ¿y si esa creencia no fuera más que un espejismo? ¿Y si todo lo que sentimos, pensamos y buscamos no fuese más que repeticiones infinitas, recicladas a lo largo de incontables generaciones?
La tradición tolteca ve en la autoimportancia al enemigo más peligroso del guerrero. No porque sea grandiosa, sino precisamente porque es mezquina: chupa nuestra energía en pequeñas vanidades, comparaciones e ilusiones de grandeza. Lo que creemos que es grandeza no es más que una mota de polvo reflejada en un espejo gastado. Afrontar esta verdad es incómodo, pero también liberador. Solo cuando la máscara de la importancia personal cae se abre el espacio para la sobriedad, para la visión desnuda de la realidad.
No eres el personaje principal de la existencia. No eres un acontecimiento raro. Eres una repetición. Cada pensamiento que ha cruzado tu mente ya fue pensado antes, en idiomas que nunca conocerás, por personas que murieron hace siglos y fueron enterradas sin nombre. Tus deseos, tus dolores, tus sueños — todos son guiones prestados, reciclados a lo largo de miles de millones de vidas anónimas.
Desde el nacimiento, el mundo te susurró al oído: “eres especial, único, insustituible”. Tus padres lo dijeron, tus maestros lo reforzaron, cada anuncio repitió la promesa. Y lo creíste, porque la alternativa parecía insoportable. Después de todo, si no eres especial, entonces no eres más que otro: otro rostro en la multitud, otro eco en el ruido, otro organismo de una especie destinada al olvido cuando el sol se apague.
La verdad no es poética. Es aritmética. Miles de millones viven ahora. Cientos de miles de millones han vivido antes. ¿Qué podrías decir, sentir o ser que no haya sucedido incontables veces ya? No eres un diamante en bruto. Eres un grano de arena en un desierto que ni siquiera sabe tu nombre.
Y, sin embargo, ahí está el choque: todo lo que llamamos originalidad no es más que variación de lo mismo. El corazón roto de un adolescente que cree vivir un apocalipsis privado ya fue representado millones de veces. El emprendedor que imagina estar cambiando la humanidad camina sobre las huellas de otros que ya desaparecieron en el polvo. Cada revuelta, cada bandera, cada búsqueda de autenticidad ya fue transformada en mercancía, vendida como novedad y consumida como si fuese liberación. Incluso la rebeldía se convirtió en producto.
Pero no pienses que esto es un diagnóstico deprimente. Lo deprimente es vivir en la frágil mentira de la propia importancia, creyendo ser diferente mientras se repite el guion gastado de la especie. Lo deprimente es ver a miles de millones persiguiendo el mismo sueño y llamándolo “ser especial”.
La ruptura comienza cuando miras al abismo y admites: no soy único, no soy insustituible. Cuando puedes mirar esta constatación sin encogerte, se abre un espacio de libertad. La ilusión se derrumba y, con ella, la fábrica de almas que moldea individuos en serie con el sello de “autenticidad”. No hay rebeldía real en este sistema: incluso los intentos de diferenciarse son patrones reconocibles, disfraces prefabricados, identidades de alquiler.
Esta repetición no es un accidente: es la arquitectura de la vida. La risa, las lágrimas, las guerras, los amores — todos regresan, como una rueda antigua que nunca deja de girar. Lo que llamas tu vida no es más que la misma coreografía, con otro disfraz, en otro siglo. Crees que hemos evolucionado, que somos más avanzados que los antiguos. Pero quítanos los aparatos y las palabras nuevas: permanecen los mismos anhelos de reconocimiento, poder, afecto, sentido. Nada ha cambiado en la raíz.
He aquí la humillación: incluso tus pensamientos más íntimos son heredados. Estudios muestran que más del 90% de lo que pensamos hoy es repetición del día anterior. Las mismas preocupaciones, los mismos deseos, los mismos miedos. Incluso la vida “excepcional” sigue la danza común: inspiración, frustración, orgullo, decadencia, olvido. Lo que se llama genialidad no escapa al ciclo. Todo es tragado por el mismo vacío que ya engulló imperios, monumentos y obras maestras.
Por eso el guerrero tolteca dice que la autoimportancia es el peor enemigo. Nada drena más energía que creer que uno es especial, que todo gira en torno a la propia historia. La autoimportancia es la prisión más sutil, porque ata con cadenas invisibles de vanidad y comparación. Quien se ve a sí mismo como el centro del mundo pierde la ligereza de la libertad.
Pero hay poder en la derrota consciente. El día en que abandonas el culto de ser alguien, ese día es el primero de la verdadera sobriedad. No se trata de resignación, sino de rechazar la servidumbre a las ilusiones. No necesitas ser el más fuerte, el más inteligente, el más recordado. No necesitas dejar herencia, crear un movimiento o salvar el planeta. El mundo borrará tu nombre, quieras o no. Entonces, ¿por qué vivir encadenado al peso de la fantasía de importancia?
Reconocerte como nadie es un acto de desmantelamiento interior. Cuando ya no necesitas probar nada, cuando dejas de medir la vida en aplausos, cuando el escenario se disuelve — solo entonces la vida te pertenece de verdad. El silencio que queda no es vacío: es la posibilidad de ver, finalmente, sin máscaras.
Todo lo que temes perder ya es pasajero. Todo lo que deseas se deshará. Nada puede hacerte mayor o menor de lo que ya eres. Lo que queda, desnudo y crudo, es la conciencia del instante. Y en esa desnudez está la única posibilidad de libertad: no porque seas excepcional, sino porque ya no necesitas serlo.
Gebh al Tarik