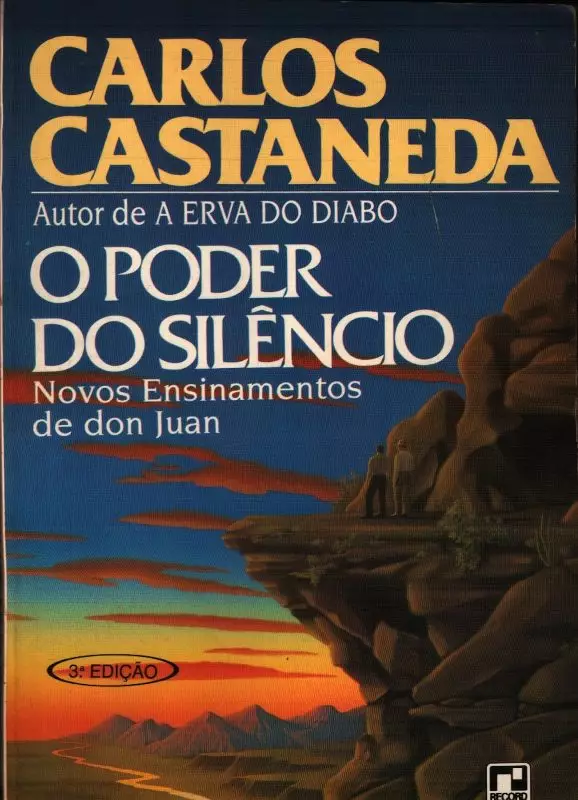La parte de mi relato sobre el encuentro con don Juan que él no quiso escuchar fueron mis sentimientos e impresiones en ese fatídico día en que entré en su casa: el choque contradictorio entre mis expectativas y la realidad de la situación, y el efecto que me causó un cúmulo de las ideas más extravagantes que jamás había oído.
«Eso está más en la línea de la confesión que en la línea de los acontecimientos», me había dicho una vez cuando intenté contarle todo esto.
«No podría estar más equivocado, don Juan», empecé, pero me detuve. Algo en la forma en que me miró me hizo darme cuenta de que tenía razón. Cualquier cosa que fuera a decir solo podría haber sonado como un cumplido de labios para afuera, adulación. Lo que había tenido lugar en nuestro primer encuentro real, sin embargo, fue de una importancia trascendental para mí, un evento de consecuencias últimas.
Durante mi primer encuentro con don Juan, en la estación de autobuses de Nogales, Arizona, algo de naturaleza inusual me había sucedido, pero me había llegado amortiguado por mis preocupaciones con la presentación del yo. Había querido impresionar a don Juan, y al intentarlo había centrado toda mi atención en el acto de vender mi mercancía, por así decirlo. Fue solo meses después que un extraño residuo de eventos olvidados comenzó a aparecer.
Un día, de la nada, y sin ninguna persuasión o entrenamiento por mi parte, recordé con extraordinaria claridad algo que me había pasado completamente por alto durante mi encuentro real con don Juan. Cuando me impidió decirle mi nombre, me había mirado a los ojos y me había entumecido con su mirada. Había infinitamente más que podría haberle dicho sobre mí. Podría haber expuesto mis conocimientos y mi valía durante horas si su mirada no me hubiera cortado por completo.
A la luz de esta nueva comprensión, reconsideré todo lo que me había sucedido en esa ocasión. Mi conclusión inevitable fue que había experimentado la interrupción de algún flujo misterioso que me mantenía en marcha, un flujo que nunca antes había sido interrumpido, al menos no de la manera en que don Juan lo había hecho. Cuando intentaba describir a cualquiera de mis amigos lo que había experimentado físicamente, una extraña transpiración comenzaba a cubrir todo mi cuerpo, la misma transpiración que había experimentado cuando don Juan me había lanzado esa mirada; en ese momento, no solo había sido incapaz de pronunciar una sola palabra, sino incapaz de tener un solo pensamiento.
Durante algún tiempo después, me detuve en la sensación física de esta interrupción, para la cual no encontré explicación racional. Argumenté durante un tiempo que don Juan debía haberme hipnotizado, pero luego mi memoria me dijo que no había dado ninguna orden hipnótica, ni había hecho ningún movimiento que pudiera haber atrapado mi atención. De hecho, simplemente me había echado un vistazo. Fue la intensidad de esa mirada lo que hizo que pareciera que me había mirado fijamente durante mucho tiempo. Me había obsesionado y me había dejado desconcertado a un nivel físico profundo.
Cuando finalmente tuve a don Juan frente a mí de nuevo, lo primero que noté en él fue que no se parecía en nada a como lo había imaginado durante todo el tiempo que había intentado encontrarlo. Había fabricado una imagen del hombre que había conocido en la estación de autobuses, que perfeccionaba cada día recordando supuestamente más detalles. En mi mente, era un anciano, todavía muy fuerte y ágil, pero casi frágil. El hombre que tenía enfrente era musculoso y decidido. Se movía con agilidad, pero no con ligereza. Sus pasos eran firmes y, al mismo tiempo, ligeros. Exudaba vitalidad y propósito. Mi memoria compuesta no estaba en absoluto en armonía con la realidad. Pensaba que tenía el pelo corto y blanco y una tez extremadamente oscura. Su pelo era más largo, y no tan blanco como había imaginado. Su tez tampoco era tan oscura. Podría haber jurado que sus rasgos eran de pájaro, por su edad. Pero eso tampoco era así. Su rostro era lleno, casi redondo. De un vistazo, la característica más destacada del hombre que me miraba eran sus ojos oscuros, que brillaban con un peculiar resplandor danzante.
Algo que se me había pasado por alto por completo en mi evaluación previa de él era el hecho de que su semblante total era el de un atleta. Sus hombros eran anchos, su estómago plano; parecía estar firmemente plantado en el suelo. No había debilidad en sus rodillas, ni temblor en sus miembros superiores. Había imaginado detectar un ligero temblor en su cabeza y brazos, como si estuviera nervioso e inestable. También lo había imaginado de unos cinco pies y seis pulgadas de alto, tres pulgadas menos que su altura real.
Don Juan no pareció sorprendido de verme. Quería decirle lo difícil que había sido para mí encontrarlo. Me hubiera gustado que me felicitara por mis esfuerzos titánicos, pero él solo se rió de mí, en broma.
«Tus esfuerzos no son importantes», dijo. «Lo importante es que encontraste mi lugar. Siéntate, siéntate», dijo, atrayéndome, señalando una de las cajas de carga bajo su ramada y dándome una palmada en la espalda; pero no fue una palmada amistosa.
Se sintió como si me hubiera dado una bofetada en la espalda, aunque en realidad nunca me tocó. Su cuasi-bofetada creó una sensación extraña e inestable, que apareció bruscamente y desapareció antes de que tuviera tiempo de comprender qué era. Lo que quedó en mí, en cambio, fue una extraña paz. Me sentí a gusto. Mi mente estaba cristalina. No tenía expectativas, ni deseos. Mi nerviosismo habitual y mis manos sudorosas, las marcas de mi existencia, habían desaparecido de repente.
«Ahora entenderás todo lo que te voy a decir», me dijo don Juan, mirándome a los ojos como lo había hecho en la estación de autobuses.
Ordinariamente, habría encontrado su declaración superficial, quizás retórica, pero cuando lo dijo, solo pude asegurarle repetida y sinceramente que entendería cualquier cosa que me dijera. Me miró a los ojos de nuevo con una intensidad feroz.
«Soy Juan Matus», dijo, sentándose en otra caja de carga, a unos metros de distancia, frente a mí. «Este es mi nombre, y lo pronuncio porque con él, estoy construyendo un puente para que cruces a donde estoy».
Me miró fijamente por un instante antes de volver a hablar.
«Soy un hechicero», continuó. «Pertenezco a un linaje de hechiceros que ha durado veintisiete generaciones. Soy el nagual de mi generación».
Me explicó que el líder de un grupo de hechiceros como él se llamaba el «nagual», y que este era un término genérico aplicado a un hechicero en cada generación que tenía una configuración energética específica que lo diferenciaba de los demás. No en términos de superioridad o inferioridad, o algo por el estilo, sino en términos de la capacidad de ser responsable.
«Solo el nagual», dijo, «tiene la capacidad energética de ser responsable del destino de sus cohortes. Cada uno de sus cohortes lo sabe, y acceden. El nagual puede ser un hombre o una mujer. En tiempos de los hechiceros que fueron los fundadores de mi linaje, las mujeres eran, por regla, las naguales. Su pragmatismo natural —producto de su feminidad— llevó a mi linaje a pozos de practicidades de los que apenas podían emerger. Luego, los hombres tomaron el control y llevaron a mi linaje a pozos de imbecilidad de los que apenas estamos emergiendo ahora.»
«Desde la época del nagual Luján, que vivió hace unos doscientos años», continuó, «ha habido un nexo conjunto de esfuerzo, compartido por un hombre y una mujer. El hombre nagual trae sobriedad; la mujer nagual trae innovación».
Quise preguntarle en este punto si había una mujer en su vida que fuera la nagual, pero la profundidad de mi concentración no me permitió formular la pregunta. En cambio, él mismo la formuló por mí.
«¿Hay una mujer nagual en mi vida?», preguntó. «No, no la hay. Soy un hechicero solitario. Tengo mis cohortes, sin embargo. Por el momento, no están por aquí».
Un pensamiento vino con un vigor incontenible a mi mente. En ese instante, recordé lo que algunas personas en Yuma me habían dicho sobre don Juan andando con un grupo de hombres mexicanos que parecían muy versados en maniobras de hechicería.
«Ser un hechicero», continuó don Juan, «no significa practicar la brujería, o trabajar para afectar a la gente, o estar poseído por demonios. Ser un hechicero significa alcanzar un nivel de conciencia que hace disponibles cosas inconcebibles. El término ‘hechicería’ es inadecuado para expresar lo que hacen los hechiceros, y también lo es el término ‘chamanismo’. Las acciones de los hechiceros están exclusivamente en el ámbito de lo abstracto, lo impersonal. Los hechiceros luchan por alcanzar una meta que no tiene nada que ver con las búsquedas de un hombre promedio. Las aspiraciones de los hechiceros son alcanzar el infinito y ser conscientes de ello».
Don Juan continuó, diciendo que la tarea de los hechiceros era enfrentarse al infinito, y que se sumergían en él diariamente, como un pescador se sumerge en el mar. Era una tarea tan abrumadora que los hechiceros tenían que decir sus nombres antes de aventurarse en ella. Me recordó que, en Nogales, él había dicho su nombre antes de que se produjera cualquier interacción entre nosotros. De esta manera, había afirmado su individualidad frente al infinito.
Comprendí con una claridad inigualable lo que estaba explicando. No tuve que pedirle aclaraciones. Mi agudeza de pensamiento debería haberme sorprendido, pero no lo hizo en absoluto. Supe en ese momento que siempre había sido cristalino, simplemente haciéndome el tonto para el beneficio de otra persona.
«Sin que supieras nada al respecto», continuó, «te inicié en una búsqueda tradicional. Eres el hombre que estaba buscando. Mi búsqueda terminó cuando te encontré, y la tuya cuando me encontraste ahora».
Don Juan me explicó que, como el nagual de su generación, estaba en busca de un individuo que tuviera una configuración energética específica, adecuada para asegurar la continuidad de su linaje. Dijo que en un momento dado, el nagual de cada generación durante veintisiete generaciones sucesivas había entrado en la experiencia más estresante de sus vidas: la búsqueda de la sucesión.
Mirándome directamente a los ojos, afirmó que lo que convertía a los seres humanos en hechiceros era su capacidad de percibir la energía directamente tal como fluye en el universo, y que cuando los hechiceros perciben a un ser humano de esta manera, ven una bola luminosa, o una figura luminosa en forma de huevo. Su argumento era que los seres humanos no solo son capaces de ver la energía directamente tal como fluye en el universo, sino que realmente la ven, aunque no son deliberadamente conscientes de verla.
Hizo entonces la distinción más crucial para los hechiceros, la que existe entre el estado general de ser consciente y el estado particular de ser deliberadamente consciente de algo. Categorizó a todos los seres humanos como poseedores de conciencia, en un sentido general, que les permite ver la energía directamente, y categorizó a los hechiceros como los únicos seres humanos que eran deliberadamente conscientes de ver la energía directamente. Luego definió la «conciencia» como energía y la «energía» como un flujo constante, una vibración luminosa que nunca estaba estacionaria, sino siempre en movimiento por su propia voluntad. Afirmó que cuando se veía a un ser humano, se lo percibía como un conglomerado de campos de energía unidos por la fuerza más misteriosa del universo: una fuerza vinculante, aglutinante y vibratoria que mantiene unidos los campos de energía en una unidad cohesiva. Explicó además que el nagual era un hechicero específico en cada generación a quien los otros hechiceros podían ver, no como una sola bola luminosa, sino como un conjunto de dos esferas de luminosidad fusionadas, una sobre la otra.
«Esta característica de duplicidad», continuó, «permite al nagual realizar maniobras que son bastante difíciles para un hechicero promedio. Por ejemplo, el nagual es un conocedor de la fuerza que nos mantiene unidos como una unidad cohesiva. El nagual podría poner toda su atención, por una fracción de segundo, en esa fuerza, y entumecer a la otra persona. Te hice eso en la estación de autobuses porque quería detener tu aluvión de yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Quería que me encontraras y te dejaras de tonterías.»
«Los hechiceros de mi linaje sostenían», continuó don Juan, «que la presencia de un ser doble —un nagual— es suficiente para aclarar las cosas para nosotros. Lo extraño es que la presencia del nagual aclara las cosas de manera velada. Me pasó a mí cuando conocí al nagual Julián, mi maestro. Su presencia me desconcertó durante años, porque cada vez que estaba cerca de él, podía pensar con claridad, pero cuando se alejaba, me convertía en el mismo idiota que siempre había sido.»
«Tuve el privilegio», continuó don Juan, «de conocer y tratar realmente con dos naguales. Durante seis años, a petición del nagual Elías, el maestro del nagual Julián, fui a vivir con él. Él es quien me crió, por así decirlo. Fue un privilegio raro. Tuve un asiento de primera fila para ver lo que realmente es un nagual. El nagual Elías y el nagual Julián eran dos hombres de temperamentos tremendamente diferentes. El nagual Elías era más tranquilo, y perdido en la oscuridad de su silencio. El nagual Julián era grandilocuente, un hablador compulsivo. Parecía que vivía para deslumbrar a las mujeres. Había más mujeres en su vida de las que a uno le gustaría pensar. Sin embargo, ambos eran asombrosamente parecidos en que no había nada dentro de ellos. Estaban vacíos. El nagual Elías era una colección de historias asombrosas e inquietantes de regiones desconocidas. El nagual Julián era una colección de historias que harían que cualquiera se retorciera de risa, tirado en el suelo. Cada vez que intentaba identificar al hombre en ellos, al hombre real, de la misma manera que podía identificar al hombre en mi padre, al hombre en todos los que conocía, no encontraba nada. En lugar de una persona real dentro de ellos, había un montón de historias sobre personas desconocidas. Cada uno de los dos hombres tenía su propio estilo, pero el resultado final era exactamente el mismo: el vacío, una vacuidad que no reflejaba el mundo, sino el infinito».
Don Juan continuó explicando que en el momento en que uno cruza un umbral peculiar en el infinito, ya sea deliberadamente o, como en mi caso, sin saberlo, todo lo que le sucede a uno a partir de entonces ya no está exclusivamente en el dominio de uno, sino que entra en el reino del infinito.
«Cuando nos conocimos en Arizona, ambos cruzamos un umbral peculiar», continuó. «Y este umbral no fue decidido por ninguno de nosotros, sino por el infinito mismo. El infinito es todo lo que nos rodea». Dijo esto e hizo un amplio gesto con los brazos. «Los hechiceros de mi linaje lo llaman el infinito, el espíritu, el mar oscuro de la conciencia, y dicen que es algo que existe ahí fuera y que rige nuestras vidas».
Fui verdaderamente capaz de comprender todo lo que decía, y sin embargo no sabía de qué demonios estaba hablando. Le pregunté si cruzar el umbral había sido un evento accidental, nacido de circunstancias impredecibles regidas por el azar. Respondió que sus pasos y los míos fueron guiados por el infinito, y que las circunstancias que parecían estar regidas por el azar estaban en esencia regidas por el lado activo del infinito. Lo llamó intento.
«Lo que nos unió a ti y a mí», continuó, «fue el intento del infinito. Es imposible determinar qué es este intento del infinito, pero está ahí, tan palpable como tú y yo. Los hechiceros dicen que es un temblor en el aire. La ventaja de los hechiceros es saber que el temblor en el aire existe, y consentir a él sin más preámbulos. Para los hechiceros, no hay cavilaciones, preguntas ni especulaciones. Saben que todo lo que tienen es la posibilidad de fusionarse con el intento del infinito, y simplemente lo hacen».
Nada podría haber sido más claro para mí que esas afirmaciones. En lo que a mí respecta, la verdad de lo que me decía era tan evidente que no me permitía reflexionar sobre cómo tales afirmaciones absurdas podían sonar tan racionales. Sabía que todo lo que don Juan decía no solo era una perogrullada, sino que podía corroborarlo refiriéndome a mi propio ser. Sabía todo lo que él decía. Tenía la sensación de haber vivido cada giro de su descripción.
Nuestro intercambio terminó entonces. Algo pareció desinflarse dentro de mí. Fue en ese instante que se me cruzó por la mente la idea de que estaba perdiendo la cabeza. Había sido cegado por declaraciones extrañas y había perdido todo sentido concebible de objetividad. En consecuencia, salí de la casa de don Juan a toda prisa, sintiéndome amenazado hasta la médula por un enemigo invisible. Don Juan me acompañó a mi coche, plenamente consciente de lo que pasaba dentro de mí.
«No te preocupes», dijo, poniendo su mano en mi hombro. «No te estás volviendo loco. Lo que sentiste fue un suave toque del infinito».
Con el paso del tiempo, pude corroborar lo que don Juan había dicho sobre sus dos maestros. Don Juan Matus era exactamente como él había descrito a esos dos hombres. Iría tan lejos como para decir que era una mezcla extraordinaria de ambos: por un lado, extremadamente tranquilo e introspectivo; por otro, extremadamente abierto y divertido. La declaración más precisa sobre lo que es un nagual, que expresó el día que lo encontré, fue que un nagual está vacío, y que esa vacuidad no refleja el mundo, sino que refleja el infinito.
Nada podría haber sido más cierto que esto en referencia a don Juan Matus. Su vacuidad reflejaba el infinito. No había ninguna ostentación de su parte, ni afirmaciones sobre el yo. No había ni una pizca de necesidad de tener quejas o remordimientos. La suya era la vacuidad de un guerrero-viajero, experimentado hasta el punto de no dar nada por sentado. Un guerrero-viajero que no subestima ni sobreestima nada. Un luchador tranquilo y disciplinado cuya elegancia es tan extrema que nadie, por mucho que intente mirar, encontrará jamás la costura donde toda esa complejidad se ha unido.
(Carlos Castaneda, El Lado Activo del Infinito)