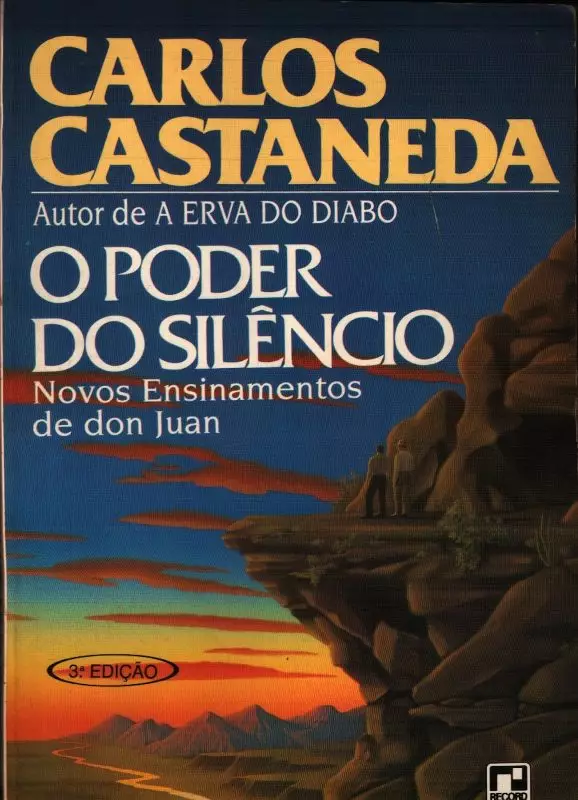La Gorda y yo estábamos totalmente de acuerdo en que para cuando Zuleica nos había enseñado las complejidades del ensueño, habíamos aceptado el hecho innegable de que la regla es un mapa, que hay otra conciencia oculta en nosotros, y que es posible entrar en esa conciencia. Don Juan había logrado lo que la regla prescribía.
La regla determinaba que su siguiente movimiento era presentarme a Florinda, la única de sus guerreras a quien no había conocido. Don Juan me dijo que tenía que ir a su casa solo, porque lo que ocurriera entre Florinda y yo no era asunto de otros. Dijo que Florinda sería mi guía personal exactamente como si yo fuera un Nagual como él. Él había tenido ese tipo de relación con la guerrera del grupo de su benefactor que era comparable a Florinda.
Don Juan me dejó un día en la puerta de la casa de Nelida. Me dijo que entrara, que Florinda me estaba esperando adentro.
«Es un honor conocerla», le dije a la mujer que me enfrentaba en el vestíbulo.
«Soy Florinda», dijo ella.
Nos miramos en silencio. Yo estaba asombrado. Mi estado de conciencia era tan agudo como nunca lo había sido. Nunca más he experimentado una sensación comparable.
«Qué nombre tan hermoso», logré decir, pero quise decir más que eso.
La enunciación suave y larga de las vocales en español hacía el nombre fluido y sonoro; especialmente la ‘i’ después de la ‘r’. El nombre no era raro; simplemente nunca había conocido a nadie, hasta ese día, que fuera la esencia de ese nombre. La mujer frente a mí encajaba en él como si hubiera sido hecho para ella, o quizás como si ella misma hubiera hecho que su persona encajara en él.
Físicamente se parecía exactamente a Nelida, excepto que parecía más segura de sí misma, más poderosa. Era bastante alta y esbelta. Tenía la piel olivácea de la gente mediterránea. Española, o quizás francesa. Era vieja y sin embargo no era débil ni siquiera anciana. Su cuerpo parecía ser flexible y magro. Piernas largas, rasgos angulosos, boca pequeña, una nariz bellamente cincelada, ojos oscuros y cabello blanco trenzado. Sin papada, sin piel flácida en la cara y el cuello. Era vieja como si la hubieran maquillado para parecer vieja.
Recordando, en retrospectiva, mi primer encuentro con ella, me acuerdo de algo completamente no relacionado pero a propósito. Vi una vez en un periódico semanal una reimpresión de una fotografía de hace veinte años de una actriz de Hollywood entonces joven que había sido maquillada para parecer veinte años mayor con el fin de interpretar el papel de una mujer que envejece. Al lado, el periódico había impreso una foto actual de la misma actriz tal como se veía después de veinte años reales de vida dura. Florinda, en mi juicio subjetivo, era como la primera foto de la actriz de cine, una joven maquillada para parecer vieja.
«¿Qué tenemos aquí?», dijo pellizcándome. «No pareces gran cosa. Blando. Complaciente hasta la médula, sin duda.»
Su franqueza me recordó a la de don Juan; también lo hizo la vida interior de sus ojos. Se me había ocurrido, al recordar mi vida con don Juan, que sus ojos siempre estaban en reposo. No se podía ver agitación en ellos. No es que los ojos de don Juan fueran hermosos de ver. He visto ojos preciosos, pero nunca he encontrado que dijeran algo. Los ojos de Florinda, como los de don Juan, me daban la sensación de que habían presenciado todo lo que hay que presenciar; estaban tranquilos, pero no sosos. La emoción se había interiorizado y se había convertido en algo que solo podría describir como vida interior.
Florinda me llevó a través de la sala de estar y a un patio techado. Nos sentamos en unas cómodas sillas tipo sofá. Sus ojos parecían buscar algo en mi cara.
«¿Sabes quién soy y qué se supone que debo hacer por ti?», preguntó.
Dije que todo lo que sabía de ella y de su relación conmigo era lo que don Juan había esbozado. En el curso de explicar mi posición, la llamé doña Florinda.
«No me llames doña Florinda», dijo con un gesto infantil de molestia y vergüenza. «Todavía no soy tan vieja, ni siquiera tan respetable.»
Le pregunté cómo esperaba que me dirigiera a ella.
«Solo Florinda está bien», dijo. «En cuanto a quién soy, puedo decirte de inmediato que soy una guerrera que conoce los secretos del acecho. Y en cuanto a lo que se supone que debo hacer por ti, puedo decirte que te voy a enseñar los siete primeros principios del acecho, los tres primeros principios de la regla para los acechadores, y las tres primeras maniobras del acecho.»
Añadió que lo normal era que cada guerrero olvidara lo que sucede cuando la interacción es en el lado izquierdo, y que me llevaría años asimilar lo que sea que ella me fuera a enseñar. Dijo que su instrucción era simplemente el comienzo, y que algún día terminaría de enseñarme, pero en diferentes circunstancias. Le pregunté si le importaba que le hiciera preguntas. «Haz lo que quieras», dijo. «Todo lo que necesito de ti es tu compromiso de practicar. Después de todo, de una manera u otra sabes todo lo que vamos a discutir. Tus defectos son que no tienes confianza en ti mismo y no estás dispuesto a reclamar tu conocimiento como poder. El Nagual, siendo un hombre, te hipnotizó. No puedes actuar por tu cuenta. Solo una mujer puede liberarte de eso.
«Comenzaré contándote la historia de mi vida, y al hacerlo, las cosas se aclararán para ti. Tendré que contártela en pedazos, así que tendrás que venir aquí muy a menudo.»
Su aparente disposición a contarme sobre su vida me pareció estar en desacuerdo con la reticencia de todos los demás a revelar algo personal sobre sí mismos. Después de años con ellos, había aceptado sus formas tan incondicionalmente que su intención voluntaria de revelar su vida personal me pareció extravagante. Su declaración me puso inmediatamente en guardia.
«Le ruego me disculpe», dije. «¿Dijo que me va a revelar su vida personal?»
«¿Por qué no?», preguntó.
Le respondí con una larga explicación de lo que don Juan me había dicho sobre la fuerza agobiante de la historia personal, y la necesidad que tiene un guerrero de borrarla. Concluí diciéndole que me había prohibido hablar de mi vida.
Ella rio con una voz aguda de falsete. Parecía encantada.
«Eso solo se aplica a los hombres», dijo. «El no-hacer de tu vida personal es contar historias interminables, pero ni una sola sobre tu verdadero yo. Verás, ser un hombre significa que tienes una historia sólida detrás de ti. Tienes familia, amigos, conocidos, y cada uno de ellos tiene una idea definida de ti. Ser un hombre significa que eres responsable. No puedes desaparecer tan fácilmente. Para borrarte a ti mismo, necesitaste mucho trabajo.
«Mi caso es diferente. Soy una mujer y eso me da una espléndida ventaja. No soy responsable. ¿No sabes que las mujeres no son responsables?»
«No sé a qué se refiere con responsable», dije.
«Quiero decir que una mujer puede desaparecer fácilmente», respondió. «Una mujer puede, si no otra cosa, casarse. Una mujer pertenece al marido. En una familia con muchos hijos, las hijas son descartadas muy temprano. Nadie cuenta con ellas y es probable que algunas desaparezcan sin dejar rastro. Su desaparición se acepta fácilmente.
«Un hijo, por otro lado, es algo en lo que se confía. No es tan fácil para un hijo escabullirse y desaparecer. E incluso si lo hace, dejará rastros. Un hijo se siente culpable por desaparecer. Una hija no.
«Cuando el Nagual te entrenó para mantener la boca cerrada sobre tu vida personal, pretendía ayudarte a superar tu sentimiento de haber hecho mal a tu familia y amigos que contaban contigo de una u otra manera.
«Después de una lucha de toda una vida, el guerrero masculino termina, por supuesto, borrándose a sí mismo, pero esa lucha le pasa factura al hombre. Se vuelve reservado, siempre en guardia contra sí mismo. Una mujer no tiene que lidiar con esa dificultad. Una mujer ya está preparada para desintegrarse en el aire. De hecho, se espera de ella.
«Siendo mujer, no estoy obligada al secreto. No me importa un bledo. El secreto es el precio que ustedes, los hombres, tienen que pagar por ser importantes para la sociedad. La lucha es solo para los hombres, porque se resienten de borrarse a sí mismos y encontrarían formas curiosas de aparecer en algún lugar, de alguna manera. Tómate a ti mismo por ejemplo; vas por ahí dando conferencias.»
Florinda me ponía nervioso de una manera muy peculiar. Me sentía extrañamente inquieto en su presencia. Admitiría sin dudar que don Juan y Silvio Manuel también me hacían sentir nervioso y aprensivo, pero era un sentimiento diferente. En realidad les tenía miedo, especialmente a Silvio Manuel. Me aterrorizaba y sin embargo había aprendido a vivir con mi terror. Florinda no me asustaba. Mi nerviosismo era más bien el resultado de estar molesto, amenazado por su saber hacer.
Ella no me miraba fijamente como solían hacerlo don Juan o Silvio Manuel. Ellos siempre fijaban sus ojos en mí hasta que yo apartaba la cara en un gesto de sumisión. Florinda solo me miraba de reojo. Sus ojos se movían continuamente de una cosa a otra. Parecía examinar no solo mis ojos, sino cada centímetro de mi cara y cuerpo. Mientras hablaba, cambiaba con rápidas miradas de mi cara a mis manos, o a sus pies, o al techo.
«Te pongo incómodo, ¿verdad?», preguntó.
Su pregunta me tomó completamente por sorpresa. Me reí. Su tono no era amenazante en absoluto.
«Sí, lo hace», dije.
«Oh, es perfectamente comprensible», continuó. «Estás acostumbrado a ser un hombre. Una mujer para ti es algo hecho para tu beneficio. Una mujer es estúpida para ti. Y el hecho de que seas un hombre y el Nagual hace las cosas aún más difíciles.»
Me sentí obligado a defenderme. Pensé que era una dama muy dogmática y quise decírselo. Empecé con gran energía, pero me desinflé casi de inmediato al oír su risa. Era una risa alegre y juvenil. Don Juan y don Genaro solían reírse de mí todo el tiempo y su risa también era juvenil, pero la de Florinda tenía una vibración diferente. No había prisa en su risa, ni presión.
«Creo que será mejor que entremos», dijo. «No debería haber distracciones. El Nagual Juan Matus ya te ha llevado por ahí, mostrándote el mundo; eso era importante para lo que tenía que decirte. Tengo otras cosas de las que hablar, que requieren otro escenario.»
Nos sentamos en un sofá de cuero en un estudio junto al patio. Me sentí más a gusto adentro. Ella fue directamente a la historia de su vida.
Dijo que había nacido en una ciudad mexicana bastante grande en una familia acomodada. Como era hija única, sus padres la mimaron desde el momento en que nació. Sin rastro de falsa modestia, Florinda admitió que siempre había sido consciente de ser hermosa. Dijo que la belleza es un demonio que se cría y prolifera cuando se admira. Me aseguró que podía decir sin la sombra de una duda que ese demonio es el más difícil de superar, y que si mirara a mi alrededor para encontrar a los que son hermosos, encontraría a los seres más desdichados imaginables.
No quise discutir con ella, pero sentí el deseo más intenso de decirle que era algo dogmática. Debió de captar mis sentimientos; me guiñó un ojo.
«Son desdichados, más vale que lo creas», continuó. «Pruébalos. No estés dispuesto a aceptar su idea de que son hermosos y, por ello, importantes. Verás a qué me refiero.»
Dijo que apenas podía culpar del todo a sus padres o a sí misma por su vanidad. Todos a su alrededor habían conspirado desde su infancia para hacerla sentir importante y única.
«Cuando tenía quince años», continuó, «pensaba que era lo más grande que jamás había llegado a la tierra. Todo el mundo lo decía, especialmente los hombres.»
Confesó que durante su adolescencia se entregó a la atención y adulación de decenas de admiradores. A los dieciocho años, eligió juiciosamente al mejor marido posible de entre las filas de no menos de once pretendientes serios. Se casó con Celestino, un hombre de recursos, quince años mayor que ella.
Florinda describió su vida de casada como el cielo en la tierra. Al enorme círculo de amigos que ya tenía, añadió los amigos de Celestino. El efecto total fue el de unas vacaciones perennes.
Su felicidad, sin embargo, duró solo seis meses, que pasaron casi desapercibidos. Todo llegó a un final de lo más abrupto y brutal, cuando contrajo una enfermedad misteriosa e incapacitante. Su pie, tobillo y pantorrilla izquierdos comenzaron a hincharse. La línea de su hermosa pierna se arruinó; la hinchazón se volvió tan intensa que los tejidos cutáneos comenzaron a ampollarse y reventar. Toda la parte inferior de su pierna, desde la rodilla hacia abajo, se convirtió en el sitio de costras y una secreción pestilente. La piel se endureció. La enfermedad fue diagnosticada como elefantiasis. Los intentos de los médicos por curar su condición fueron torpes y dolorosos, y su conclusión final fue que solo en Europa había centros médicos lo suficientemente avanzados como para posiblemente emprender una cura.
En cuestión de tres meses, el paraíso de Florinda se había convertido en un infierno en la tierra. Desesperada y en verdadera agonía, prefería morir antes que seguir adelante. Su sufrimiento era tan patético que un día una sirvienta, no pudiendo soportarlo más, le confesó que había sido sobornada por la antigua amante de Celestino para que le pusiera una cierta poción en la comida, un veneno fabricado por hechiceros. La sirvienta, como acto de contrición, prometió llevarla a una curandera, una mujer que, según se decía, era la única persona que podía contrarrestar tal veneno.
Florinda se rio entre dientes, recordando su dilema. Había sido criada como una católica devota. No creía en la brujería ni en los curanderos indios. Pero su dolor era tan intenso y su condición tan grave que estaba dispuesta a probar cualquier cosa. Celestino se oponía mortalmente. Quería entregar a la sirvienta a las autoridades. Florinda intercedió, no tanto por compasión, sino por el miedo de no poder encontrar a la curandera por su cuenta.
Florinda se levantó de repente. Me dijo que tenía que irme. Me tomó del brazo y me acompañó a la puerta como si yo hubiera sido su más antiguo y querido amigo. Explicó que estaba agotado, porque estar en la conciencia del lado izquierdo es una condición especial y frágil que debe usarse con moderación. Ciertamente no es un estado de poder. La prueba era que casi había muerto cuando Silvio Manuel había intentado reunir mi segunda atención forzándome a entrar audazmente en ella. Dijo que no hay forma en la tierra de que podamos ordenar a nadie ni a nosotros mismos que reunamos el conocimiento. Es más bien un asunto lento; el cuerpo, en el momento adecuado y bajo las circunstancias apropiadas de impecabilidad, reúne su conocimiento sin la intervención del deseo.
Nos quedamos en la puerta principal un rato intercambiando comentarios amables y trivialidades. De repente dijo que la razón por la que el Nagual Juan Matus me había traído a ella ese día era porque sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Las dos formas de instrucción que yo había recibido, según el plan maestro de Silvio Manuel, ya se habían completado. Todo lo que quedaba pendiente era lo que ella tenía que decirme. Subrayó que la suya no era una instrucción propiamente dicha, sino más bien el establecimiento de mi vínculo con ella.
La siguiente vez que don Juan me llevó a ver a Florinda, justo antes de dejarme en la puerta, repitió lo que ella me había dicho, que se acercaba el momento en que él y su grupo entrarían en la tercera atención. Antes de que pudiera interrogarlo, me empujó dentro de la casa. Su empujón me envió no solo a la casa, sino a mi estado de conciencia más agudo. Vi el muro de niebla.
Florinda estaba de pie en el vestíbulo, como si hubiera estado esperando a que don Juan me empujara adentro. Me tomó del brazo y me condujo en silencio a la sala de estar. Nos sentamos. Quise iniciar una conversación, pero no podía hablar. Explicó que un empujón de un guerrero impecable, como el Nagual Juan Matus, puede causar un cambio a otra área de la conciencia. Dijo que mi error todo el tiempo había sido creer que los procedimientos son importantes. El procedimiento de empujar a un guerrero a otro estado de conciencia solo es utilizable si ambos participantes, especialmente el que empuja, son impecables y están imbuidos de poder personal.
El hecho de que estuviera viendo el muro de niebla me ponía sumamente nervioso, a nivel físico. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Florinda dijo que mi cuerpo temblaba porque había aprendido a anhelar la actividad mientras permanecía en ese estado de conciencia, y que mi cuerpo también podía aprender a enfocar su atención más aguda en lo que se decía, en lugar de en lo que se hacía.
Me dijo entonces que ser colocado en la conciencia del lado izquierdo era una conveniencia. Al forzarme a un estado de conciencia acrecentada y permitirme interactuar con sus guerreros solo cuando estaba en ese estado, el Nagual Juan Matus se aseguraba de que yo tuviera una base sobre la cual apoyarme. Florinda dijo que su estrategia era cultivar una pequeña parte del otro yo llenándola deliberadamente con recuerdos de interacción. Los recuerdos se olvidan solo para resurgir algún día y servir como un puesto de avanzada racional desde donde partir hacia la inmensidad inconmensurable del otro yo.
Como estaba tan nervioso, me propuso calmarme continuando con la historia de su vida, que, aclaró, no era realmente la historia de su vida como mujer en el mundo, sino la historia de cómo una mujer miserable fue ayudada a convertirse en una guerrera.
Dijo que una vez que se decidió a ver a la curandera, no hubo forma de detenerla. Partió, llevada en una camilla por la sirvienta y cuatro hombres, en el viaje de dos días que cambió el curso de su vida. No había caminos. Era montañoso y a veces los hombres tenían que cargarla en sus espaldas.
Llegaron a la casa de la curandera al anochecer. El lugar estaba bien iluminado y había mucha gente en la casa. Florinda dijo que un anciano amable le dijo que la curandera estaba fuera por el día tratando a un paciente. El hombre parecía estar muy bien informado sobre las actividades de la curandera y a Florinda le resultó fácil hablar con él. Fue solícito y le confió que él mismo era un paciente. Describió su enfermedad como una condición incurable que lo dejaba ajeno al mundo. Conversaron amigablemente hasta tarde: el anciano fue tan servicial que incluso le dio a Florinda su cama para que pudiera descansar y esperar hasta el día siguiente, cuando la curandera regresaría.
Por la mañana, Florinda dijo que de repente la despertó un dolor agudo en la pierna. Una mujer le movía la pierna, presionándola con un trozo de madera brillante.
«La curandera era una mujer muy bonita», continuó Florinda. «Echó un vistazo a mi pierna y negó con la cabeza.
«Sé quién te ha hecho esto», dijo. «Deben haberle pagado generosamente, o debe haber supuesto que eres un ser humano inútil. ¿Cuál crees que fue?»
Florinda se rio. Dijo que pensó que la curandera estaba loca o estaba siendo grosera. No tenía concepción de que alguien en el mundo pudiera creer que ella era un ser humano inútil. Aunque sufría un dolor atroz, le hizo saber a la mujer, con muchas palabras, que era una persona rica y valiosa, y que no era tonta de nadie.
Florinda recordó que la curandera cambió su actitud en el acto. Pareció asustarse. Se dirigió respetuosamente a ella como «Señorita» y se levantó de su silla y ordenó a todos que salieran de la habitación. Cuando estuvieron solas, la curandera se sentó en el pecho de Florinda y le echó la cabeza hacia atrás sobre el borde de la cama. Florinda dijo que luchó contra ella. Pensó que iba a ser asesinada. Intentó gritar, alertar a sus sirvientes, pero la curandera rápidamente le cubrió la cabeza con una manta y le tapó la nariz. Florinda boqueó en busca de aire y tuvo que respirar por la boca abierta. Cuanto más presionaba la curandera el pecho de Florinda y más apretadamente le tapaba la nariz, más abría Florinda la boca. Cuando se dio cuenta de lo que la curandera estaba haciendo realmente, ya se había bebido el fétido contenido líquido de una botella grande que la curandera le había puesto en la boca abierta. Florinda comentó que la curandera la había maniobrado tan bien que ni siquiera se atragantó a pesar de que su cabeza colgaba del lado de la cama.
«Bebí tanto líquido que estuve a punto de vomitar», continuó Florinda. «Me hizo sentarme y me miró directamente a los ojos sin parpadear. Quise meterme el dedo en la garganta y vomitar. Me abofeteó hasta que me sangraron los labios. ¡Una india abofeteándome! ¡Haciéndome sangrar los labios! Ni mi padre ni mi madre me habían puesto nunca una mano encima. Mi sorpresa fue tan grande que olvidé la incomodidad en mi estómago.
«Llamó a mis hombres y les dijo que me llevaran a casa. Luego se inclinó y puso su boca en mi oído para que nadie oyera: ‘Si no vuelves en nueve días, pendeja’, susurró, ‘te hincharás como un sapo y desearás a Dios estar muerta.’»
Florinda dijo que el líquido le había irritado la garganta y las cuerdas vocales. No podía pronunciar una palabra. Esto, sin embargo, era la menor de sus preocupaciones. Cuando llegó a su casa, Celestino esperaba en un estado de frenesí. Al ser incapaz de hablar, Florinda estaba en posición de observarlo. Notó que su ira no tenía nada que ver con la preocupación por su salud, sino con la preocupación por su posición como hombre de riqueza y estatus social. No podía soportar ser visto por sus influyentes amigos recurriendo a curanderos indios. Estaba furioso, gritando que iba a llevar su queja al cuartel general del ejército, hacer que los soldados capturaran a la mujer curandera y la trajeran a la ciudad para ser azotada y arrojada a la cárcel. No eran solo amenazas vacías; de hecho, presionó a un comandante militar para que enviara una patrulla tras la curandera. Los soldados regresaron unos días después con la noticia de que la mujer había huido.
Florinda se tranquilizó gracias a su doncella, quien le aseguró que la curandera la estaría esperando si decidía volver. Aunque la inflamación de su garganta persistía hasta el punto de que no podía comer alimentos sólidos y apenas podía tragar líquidos, Florinda apenas podía esperar el día en que se suponía que debía volver a ver a la curandera. La medicina había aliviado el dolor en su pierna. Cuando le hizo saber a Celestino sus intenciones, él se enfureció lo suficiente como para reunir ayuda para poner fin a esa tontería él mismo. Él y tres de sus hombres de confianza se adelantaron a caballo.
Florinda dijo que cuando llegó a la casa de la curandera, esperaba encontrarla quizás muerta, pero en su lugar encontró a Celestino sentado solo.
(Carlos Castaneda, El Don del Águila)