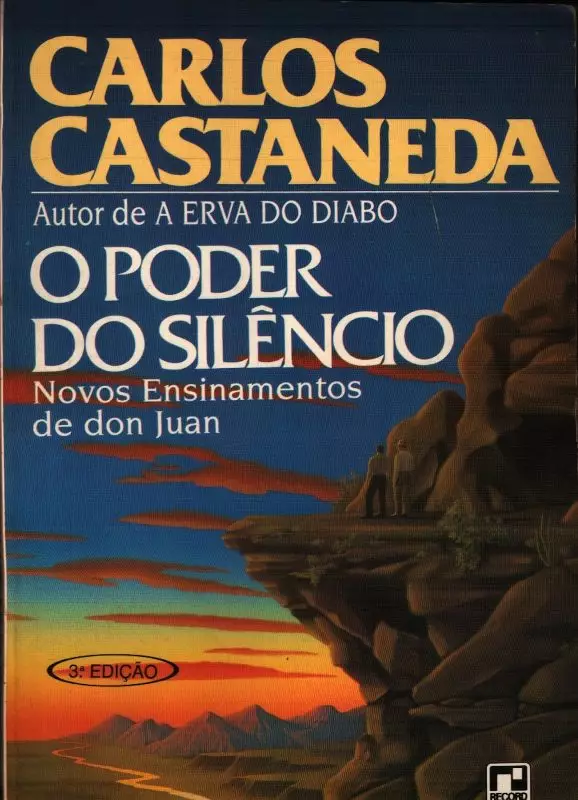Cuando don Juan juzgó que era el momento adecuado para que tuviera mi primer encuentro con sus guerreros, me hizo cambiar de nivel de conciencia. Luego dejó perfectamente claro que no tendría nada que ver con la forma en que ellos me recibieran. Me advirtió que si decidían golpearme, él no podría detenerlos. Podían hacer lo que quisieran, excepto matarme. Subrayó una y otra vez que los guerreros de su grupo eran una réplica perfecta de los de su benefactor, con la excepción de que algunas de las mujeres eran más feroces, y todos los hombres eran absolutamente únicos y poderosos. Por lo tanto, mi primer encuentro con ellos podría parecerse a una colisión frontal.
Estaba nervioso y aprensivo por un lado, pero curioso por el otro. Mi mente se desbocaba con especulaciones interminables, la mayoría sobre cómo serían los guerreros. Don Juan dijo que tenía la opción de entrenarme para memorizar un ritual elaborado, como le habían hecho hacer a él, o de hacerlo el encuentro más casual posible. Esperó un augurio que le indicara qué alternativa tomar. Su benefactor había hecho algo similar, solo que había insistido en que don Juan aprendiera el ritual antes de que se presentara el augurio. Cuando don Juan reveló sus fantasías sexuales de dormir con cuatro mujeres, su benefactor lo interpretó como el augurio, desechó el ritual y terminó suplicando como un tratante de cerdos por la vida de don Juan.
En mi caso, don Juan quería un augurio antes de enseñarme el ritual. Ese augurio llegó cuando don Juan y yo conducíamos por un pueblo fronterizo en Arizona y un policía me detuvo. El policía pensó que yo era un extranjero ilegal. Solo después de que le mostré mi pasaporte, que sospechaba que era una falsificación, y otros documentos, me dejó ir. Don Juan había estado en el asiento delantero junto a mí todo el tiempo, y el policía no le había echado un segundo vistazo. Se había centrado únicamente en mí. Don Juan pensó que el incidente era el augurio que estaba esperando. Su interpretación fue que sería muy peligroso para mí llamar la atención, y concluyó que mi mundo tenía que ser de una simplicidad y franqueza absolutas; el ritual elaborado y la pompa estaban fuera de mi carácter. Concedió, sin embargo, que una observancia mínima de patrones rituales era necesaria cuando conociera a sus guerreros. Tenía que empezar acercándome a ellos desde el sur, porque esa es la dirección que sigue el poder en su flujo incesante. La fuerza vital fluye hacia nosotros desde el sur y nos abandona fluyendo hacia el norte. Dijo que la única apertura al mundo de un Nagual era a través del sur, y que la puerta estaba hecha por dos guerreras, que tendrían que recibirme y me dejarían pasar si así lo decidían.
Me llevó a un pueblo en el centro de México, a una casa en el campo. Mientras nos acercábamos a pie desde una dirección sur, vi a dos mujeres indias macizas de pie, a cuatro pies de distancia la una de la otra, enfrentadas. Estaban a unos treinta o cuarenta pies de la puerta principal de la casa, en un área donde la tierra estaba muy compactada. Las dos mujeres eran extraordinariamente musculosas y severas. Ambas tenían el pelo largo y negro azabache recogido en una sola trenza gruesa. Parecían hermanas. Tenían aproximadamente la misma altura y peso; calculé que debían medir alrededor de cinco pies y cuatro pulgadas, y pesar 150 libras. Una de ellas era extremadamente oscura, casi negra, la otra mucho más clara. Estaban vestidas como las mujeres indias típicas del centro de México: vestidos largos y amplios y rebozos, sandalias hechas en casa.
Don Juan me hizo detenerme a tres pies de ellas. Se volvió hacia la mujer a nuestra izquierda y me hizo enfrentarla. Dijo que su nombre era Cecilia y que era una ensoñadora. Luego se volvió bruscamente, sin darme tiempo a decir nada, y me hizo enfrentar a la mujer más oscura, a nuestra derecha. Dijo que su nombre era Delia y que era una acechadora. Las mujeres asintieron hacia mí. No sonrieron ni se movieron para darme la mano, ni hicieron ningún gesto de bienvenida.
Don Juan caminó entre ellas como si fueran dos columnas que marcaban una puerta. Dio un par de pasos y se volvió como esperando que las mujeres me invitaran a pasar. Las mujeres me miraron con calma por un momento. Luego Cecilia me pidió que entrara, como si estuviera en el umbral de una puerta real.
Don Juan nos guio hacia la casa. En la puerta principal encontramos a un hombre. Era muy delgado. A primera vista parecía extremadamente joven, pero al examinarlo más de cerca parecía tener unos cincuenta y tantos años. Me dio la impresión de ser un niño viejo: pequeño, enjuto, con penetrantes ojos oscuros. Era como una aparición élfica, una sombra. Don Juan me lo presentó como Emilito, y dijo que era su mensajero y ayudante para todo, que me daría la bienvenida en su nombre.
Me pareció que Emilito era, en efecto, el ser más apropiado para dar la bienvenida a cualquiera. Su sonrisa era radiante; sus pequeños dientes estaban perfectamente alineados. Me estrechó la mano, o más bien cruzó sus antebrazos y me tomó ambas manos. Parecía exudar gozo; cualquiera habría jurado que estaba extasiado al conocerme. Su voz era muy suave y sus ojos brillaban.
Entramos en una habitación grande. Había otra mujer allí. Don Juan dijo que su nombre era Teresa y que era la mensajera de Cecilia y Delia. Tenía quizás unos treinta y tantos años, y definitivamente parecía la hija de Cecilia. Era muy callada pero muy amigable. Seguimos a don Juan a la parte trasera de la casa, donde había un porche techado. Era un día cálido. Nos sentamos allí alrededor de una mesa, y después de una cena frugal, hablamos hasta después de la medianoche.
Emilito fue el anfitrión. Encantó y deleitó a todos con sus historias exóticas. Las mujeres se abrieron. Fueron un gran público para él. Escuchar la risa de las mujeres era un placer exquisito. Eran tremendamente musculosas, audaces y físicas. En un momento dado, cuando Emilito dijo que Cecilia y Delia eran como dos madres para él, y Teresa como una hija, lo levantaron y lo lanzaron al aire como a un niño.
De las dos mujeres, Delia parecía la más racional, la más práctica. Cecilia era quizás más distante, pero parecía tener una mayor fuerza interior. Me dio la impresión de ser más intolerante, o más impaciente; parecía molestarse con algunas de las historias de Emilito. Sin embargo, estaba definitivamente al borde de su silla cuando él contaba lo que llamaba sus «cuentos de la eternidad». Prefaciaba cada historia con la frase: «¿Saben, queridos amigos, que…?» La historia que más me impresionó fue sobre unas criaturas que, según dijo, existían en el universo, que eran lo más parecido a los seres humanos sin serlo; criaturas obsesionadas con el movimiento y capaces de detectar la más mínima fluctuación dentro de sí mismas o a su alrededor. Estas criaturas eran tan sensibles al movimiento que era una maldición para ellas. Les causaba tanto dolor que su máxima ambición era encontrar la quietud.
Emilito intercalaba sus cuentos de la eternidad con los chistes verdes más escandalosos. Debido a sus increíbles dotes de narrador, entendí cada una de sus historias como una metáfora, una parábola, con la que nos estaba enseñando algo.
Don Juan dijo que Emilito simplemente estaba informando sobre cosas que había presenciado en sus viajes por la eternidad. El papel de un mensajero era viajar por delante del Nagual, como un explorador en una operación militar. Emilito iba a los límites de la segunda atención, y todo lo que presenciaba lo transmitía a los demás.
Mi segundo encuentro con los guerreros de don Juan fue tan planeado como el primero. Un día, don Juan me hizo cambiar de nivel de conciencia y me dijo que tenía una segunda cita. Me hizo conducir hasta Zacatecas, en el norte de México. Llegamos muy temprano en la mañana. Don Juan dijo que solo era una parada, y que teníamos hasta el día siguiente para relajarnos antes de embarcarnos en mi segunda reunión formal para conocer a las mujeres del este y al guerrero erudito de su grupo. Explicó entonces un punto de elección intrincado y delicado. Dijo que nos habíamos encontrado con el sur y el mensajero a media tarde, porque había hecho una interpretación individual de la regla y había elegido esa hora para representar la noche. El sur era realmente la noche —una noche cálida, amigable y acogedora— y propiamente deberíamos haber ido a encontrarnos con las dos mujeres del sur después de la medianoche. Sin embargo, eso habría sido desfavorable para mí porque mi dirección general era hacia la luz, hacia el optimismo, un optimismo que se integra armoniosamente en el misterio de la oscuridad. Dijo que eso era precisamente lo que habíamos hecho ese día; habíamos disfrutado de la compañía mutua y hablado hasta que estuvo completamente oscuro. Me había preguntado por qué no encendían sus linternas.
Don Juan dijo que el este, por otro lado, era la mañana, la luz, y que nos encontraríamos con las mujeres del este al día siguiente a media mañana.
Antes del desayuno fuimos a la plaza y nos sentamos en un banco. Don Juan me dijo que quería que me quedara allí y lo esperara mientras él hacía unos recados. Se fue y poco después de que se hubiera ido, una mujer vino y se sentó en el otro extremo del banco. No le presté atención y comencé a leer un periódico. Un momento después, otra mujer se unió a ella. Quise moverme a otro banco, pero recordé que don Juan había dicho específicamente que debía sentarme allí. Di la espalda a las mujeres e incluso había olvidado que estaban allí, ya que estaban muy calladas, cuando un hombre las saludó y se paró frente a mí. Me di cuenta por su conversación que las mujeres lo habían estado esperando. El hombre se disculpó por llegar tarde. Obviamente quería sentarse. Me deslicé para hacerle sitio. Me agradeció profusamente y se disculpó por molestarme. Dijo que estaban absolutamente perdidos en la ciudad porque eran gente de campo, y que una vez habían estado en la Ciudad de México y casi habían muerto en el tráfico. Me preguntó si vivía en Zacatecas. Dije que no e iba a terminar nuestra conversación allí mismo, pero había algo muy cautivador en su sonrisa. Era un hombre mayor, notablemente en forma para su edad. No era un indio. Parecía ser un caballero granjero de un pequeño pueblo rural. Llevaba un traje y un sombrero de paja. Sus rasgos eran muy delicados. Su piel era casi transparente. Tenía una nariz de puente alto, una boca pequeña y una barba blanca perfectamente cuidada. Se veía extraordinariamente saludable y, sin embargo, parecía frágil. Era de estatura media y bien constituido, pero al mismo tiempo daba la impresión de ser esbelto, casi afectado.
Se levantó y se presentó. Me dijo que su nombre era Vicente Medrano, y que había venido a la ciudad por negocios solo por el día. Luego señaló a las dos mujeres y dijo que eran sus hermanas. Las mujeres se levantaron y nos miraron. Eran muy delgadas y más oscuras que su hermano. También eran mucho más jóvenes. Una de ellas podría haber sido su hija. Noté que su piel no era como la de él; la de ellas era seca. Las dos mujeres eran muy guapas. Como el hombre, tenían rasgos finos, y sus ojos eran claros y pacíficos. Medían alrededor de cinco pies y cuatro pulgadas. Llevaban vestidos bellamente confeccionados, pero con sus rebozos, zapatos de tacón bajo y medias de algodón oscuro parecían mujeres de granja acomodadas. La mayor parecía tener unos cincuenta años, la menor unos cuarenta.
El hombre me las presentó. La mujer mayor se llamaba Carmela y la menor Hermelinda. Me levanté y les di brevemente la mano. Les pregunté si tenían hijos. Esa pregunta solía ser un seguro abridor de conversación para mí. Las mujeres se rieron y al unísono se pasaron las manos por el estómago para mostrarme lo delgadas que eran. El hombre explicó con calma que sus hermanas eran solteronas, y que él mismo era un solterón. Me confió, en un tono medio en broma, que desafortunadamente sus hermanas eran demasiado hombrunas, que carecían de la feminidad que hace deseable a una mujer, y que por eso no habían podido encontrar marido.
Dije que estaban mejor así, considerando el papel sumiso de las mujeres en nuestra sociedad. Las mujeres no estuvieron de acuerdo conmigo; dijeron que no les habría importado en absoluto ser sirvientas si tan solo hubieran encontrado hombres que quisieran ser sus amos. La más joven dijo que el verdadero problema era que su padre no les había enseñado a comportarse como mujeres. El hombre comentó con un suspiro que su padre era tan dominante que también le había impedido casarse al descuidar deliberadamente enseñarle a ser un macho. Los tres suspiraron y parecieron sombríos. Quise reír.
Después de un largo silencio, nos sentamos de nuevo y el hombre dijo que si me quedaba un rato más en ese banco tendría la oportunidad de conocer a su padre, que todavía era muy enérgico para su avanzada edad. Añadió en un tono tímido que su padre los llevaría a desayunar, porque ellos mismos nunca llevaban dinero. Su padre manejaba el dinero.
Me quedé horrorizado. Esas personas mayores que parecían tan fuertes eran en realidad como niños débiles y dependientes. Me despedí de ellos y me levanté para irme. El hombre y sus hermanas insistieron en que me quedara. Me aseguraron que a su padre le encantaría que me uniera a ellos para el desayuno. No quería conocer a su padre y, sin embargo, sentía curiosidad. Les dije que yo mismo estaba esperando a alguien. Ante eso, las mujeres comenzaron a reírse disimuladamente y luego estallaron en una carcajada estruendosa. El hombre también se abandonó a una risa incontenible. Me sentí estúpido, quería salir de allí. En ese momento apareció don Juan y me di cuenta de su maniobra. No me pareció divertido.
Todos nos pusimos de pie. Todavía se reían cuando don Juan me dijo que esas mujeres eran el este, que Carmela era la acechadora y Hermelinda la ensoñadora, y que Vicente era el guerrero erudito y su compañero más antiguo.
Mientras salíamos de la plaza, otro hombre se nos unió, un indio alto y oscuro, quizás de unos cuarenta años. Llevaba vaqueros y un sombrero de vaquero. Parecía terriblemente fuerte y hosco. Don Juan me lo presentó como Juan Tuma, el mensajero y asistente de investigación de Vicente.
Caminamos hasta un restaurante a unas pocas cuadras de distancia. Las mujeres me sujetaban entre ellas. Carmela dijo que esperaba que no me hubiera ofendido su broma, que habían tenido la opción de simplemente presentarse o de bromear conmigo. Lo que les hizo decidir bromear conmigo fue mi actitud completamente esnob al darles la espalda y querer moverme a otro banco. Hermelinda añadió que uno tiene que ser absolutamente humilde y no llevar nada que defender, ni siquiera la propia persona; que la propia persona debe ser protegida, pero no defendida. Al despreciarlas, no me estaba protegiendo, sino simplemente defendiéndome.
Me sentí belicoso. Estaba francamente molesto por su mascarada. Comencé a discutir, pero antes de haber expuesto mi punto, don Juan se acercó a mi lado. Les dijo a las dos mujeres que debían pasar por alto mi beligerancia, que se necesita mucho tiempo para limpiar la basura que un ser luminoso recoge en el mundo.
El dueño del restaurante al que fuimos conocía a Vicente y nos había preparado un suntuoso desayuno. Todos estaban de muy buen humor, pero yo no podía soltar mi melancolía. Entonces, a petición de don Juan, Juan Tuma comenzó a hablar de sus viajes. Era un hombre práctico. Me quedé hipnotizado por sus relatos secos de cosas más allá de mi comprensión. Para mí, lo más fascinante fue su descripción de unos rayos de luz o energía que supuestamente cruzan la tierra. Dijo que estos rayos no fluctúan como todo lo demás en el universo, sino que están fijos en un patrón. Este patrón coincide con cientos de puntos en el cuerpo luminoso. Hermelinda había entendido que todos los puntos estaban en nuestro cuerpo físico, pero Juan Tuma explicó que, como el cuerpo luminoso es bastante grande, algunos de los puntos están hasta a tres pies de distancia del cuerpo físico. En cierto sentido, están fuera de nosotros, y sin embargo no lo están; están en la periferia de nuestra luminosidad y, por lo tanto, todavía pertenecen al cuerpo total. El más importante de esos puntos se encuentra a un pie del estómago, a 40 grados a la derecha de una línea imaginaria que se dispara hacia adelante. Juan Tuma nos dijo que ese era un centro de encaje para la segunda atención, y que es posible manipularlo acariciando suavemente el aire con las palmas de las manos. Escuchando a Juan Tuma, olvidé mi ira.
Mi siguiente encuentro con el mundo de don Juan fue con el oeste. Me advirtió ampliamente que el primer contacto con el oeste era un evento de suma importancia, porque decidiría, de una manera u otra, lo que debería hacer posteriormente. También me alertó sobre el hecho de que iba a ser un evento difícil, especialmente para mí, ya que era tan rígido y me sentía tan importante. Dijo que al oeste se le acerca naturalmente al anochecer, una hora del día que es difícil en sí misma, y que sus guerreros del oeste eran muy poderosos, audaces y francamente enloquecedores. Al mismo tiempo, también iba a conocer al guerrero masculino que era el hombre tras bastidores. Don Juan me amonestó a ejercer la máxima cautela y paciencia; no solo las mujeres estaban locas de remate, sino que ellas y el hombre eran los guerreros más poderosos que él había conocido. Eran, en su opinión, las autoridades supremas de la segunda atención. Don Juan no dio más detalles.
Un día, como por impulso, decidió de repente que era hora de empezar nuestro viaje para conocer a las mujeres del oeste. Condujimos hasta una ciudad en el norte de México. Justo al anochecer, don Juan me indicó que me detuviera frente a una gran casa sin luces en las afueras de la ciudad. Salimos del coche y caminamos hacia la puerta principal. Don Juan llamó varias veces. Nadie respondió. Tuve la sensación de que habíamos llegado en el momento equivocado. La casa parecía vacía.
Don Juan siguió llamando hasta que aparentemente se cansó. Me hizo una seña para que llamara yo. Me dijo que siguiera haciéndolo sin parar porque la gente que vivía allí era dura de oído. Le pregunté si sería mejor volver más tarde o al día siguiente. Me dijo que siguiera golpeando la puerta.
Después de una espera aparentemente interminable, la puerta comenzó a abrirse lentamente. Una mujer de aspecto extraño asomó la cabeza y me preguntó si mi intención era derribar la puerta o enfadar a los vecinos y a sus perros.
Don Juan dio un paso adelante para decir algo. La mujer salió y lo apartó con fuerza. Empezó a señalarme con el dedo, gritando que me estaba comportando como si fuera el dueño del mundo, como si no hubiera nadie más aparte de mí. Protesté que simplemente estaba haciendo lo que don Juan me había dicho que hiciera. La mujer me preguntó si me habían dicho que derribara la puerta. Don Juan intentó intervenir pero fue apartado de nuevo.
La mujer parecía acabada de levantar de la cama. Era un desastre. Nuestros golpes probablemente la habían despertado y debió de ponerse un vestido de su cesta de ropa sucia. Estaba descalza; su pelo era canoso y terriblemente descuidado. Tenía ojos rojos y pequeños. Era una mujer poco agraciada, pero de alguna manera muy impresionante: bastante alta, de unos cinco pies y ocho pulgadas, oscura y enormemente musculosa; sus brazos desnudos estaban anudados con músculos duros. Noté que tenía unas pantorrillas de bella forma.
Me miró de arriba abajo, dominándome, y gritó que no había oído mis disculpas. Don Juan me susurró que debía disculparme alto y claro.
Una vez que lo hice, la mujer sonrió, se volvió hacia don Juan y lo abrazó como si fuera un niño. Gruñó que no debería haberme hecho llamar porque mi toque en la puerta era demasiado evasivo y molesto. Tomó el brazo de don Juan y lo condujo adentro, ayudándolo a pasar el alto umbral. Lo llamó «queridísimo viejecito». Don Juan se rio. Me horrorizó verlo actuar como si estuviera encantado con las absurdidades de esa mujer espantosa. Una vez que ayudó al «queridísimo viejecito» a entrar en la casa, se volvió hacia mí y me hizo un gesto con la mano para ahuyentarme, como si fuera un perro. Se rio de mi sorpresa; sus dientes eran grandes, desiguales y sucios. Luego pareció cambiar de opinión y me dijo que entrara.
Don Juan se dirigía hacia una puerta que apenas podía ver al final de un pasillo oscuro. La mujer lo regañó por no saber a dónde iba. Nos llevó por otro pasillo oscuro. La casa parecía enorme, y no había ni una sola luz en ella. La mujer abrió una puerta a una habitación muy grande, casi vacía a excepción de dos viejos sillones en el centro, bajo la bombilla más débil que jamás había visto. Era una bombilla larga y anticuada.
Otra mujer estaba sentada en uno de los sillones. La primera mujer se sentó en una pequeña estera de paja en el suelo y apoyó la espalda contra la otra silla. Luego se puso los muslos contra el pecho, exponiéndose completamente. No llevaba ropa interior. La miré estupefacto.
Con un tono feo y brusco, la mujer me preguntó por qué le estaba mirando la vagina. No supe qué decir, excepto negarlo. Se levantó y pareció a punto de pegarme. Exigió que le dijera que la había mirado boquiabierto porque nunca en mi vida había visto una vagina. Me sentí culpable. Estaba completamente avergonzado y también molesto por haber sido sorprendido en tal situación.
La mujer le preguntó a don Juan qué clase de Nagual era yo si nunca había visto una vagina. Empezó a repetirlo una y otra vez, gritándolo a pleno pulmón. Corrió por la habitación y se detuvo junto a la silla donde estaba sentada la otra mujer. La sacudió por los hombros y, señalándome, dijo que yo era un hombre que nunca había visto una vagina en toda su vida. Se rio y se burló de mí.
Estaba mortificado. Sentí que don Juan debería haber hecho algo para salvarme de esa humillación. Recordé que me había dicho que estas mujeres estaban bastante locas. Se había quedado corto; esta mujer estaba lista para una institución. Miré a don Juan en busca de apoyo y consejo. Él desvió la mirada. Parecía estar igualmente perdido, aunque creí ver una sonrisa maliciosa, que rápidamente ocultó girando la cabeza.
La mujer se tumbó de espaldas, se subió la falda y me ordenó que mirara todo lo que quisiera en lugar de echar miradas furtivas. Mi cara debía de estar roja, a juzgar por el calor en mi cabeza y cuello. Estaba tan molesto que casi perdí el control. Sentí ganas de romperle la cabeza.
La mujer que estaba sentada en la silla se levantó de repente, agarró a la otra por el pelo y la hizo ponerse de pie de un solo movimiento, aparentemente sin ningún esfuerzo. Me miró fijamente a través de ojos entrecerrados, acercando su cara a no más de dos o tres pulgadas de la mía. Olía sorprendentemente a fresco.
Con voz aguda, dijo que debíamos ir al grano. Las dos mujeres se pararon cerca de mí bajo la bombilla. No se parecían. La segunda mujer era mayor, o parecía mayor, y su rostro estaba cubierto por una gruesa capa de polvos cosméticos que le daba una apariencia de payaso. Su cabello estaba cuidadosamente arreglado en un moño. Parecía tranquila, excepto por un temblor continuo en el labio inferior y la barbilla. Ambas mujeres eran igualmente altas y de aspecto fuerte; se cernían amenazadoramente sobre mí y me miraron fijamente durante mucho tiempo. Don Juan no hizo nada para romper su fijación. La mujer mayor asintió con la cabeza, y don Juan me dijo que su nombre era Zuleica y que era una ensoñadora. La mujer que había abierto la puerta se llamaba Zoila, y era una acechadora.
Zuleica se volvió hacia mí y, con voz de loro, me preguntó si era cierto que nunca había visto una vagina. Don Juan no pudo contenerse más y se echó a reír. Con un gesto, le indiqué que no sabía qué decir. Me susurró al oído que sería mejor para mí decir que no; de lo contrario, debería estar preparado para describir una vagina, porque eso era lo que Zuleica me exigiría que hiciera a continuación.
Respondí en consecuencia, y Zuleica dijo que lo sentía por mí. Luego le ordenó a Zoila que me mostrara su vagina. Zoila se tumbó de espaldas bajo la bombilla y abrió las piernas.
Don Juan reía y tosía. Le rogué que me sacara de ese manicomio. Me susurró de nuevo al oído que más valía que echara un buen vistazo y pareciera atento e interesado, porque si no lo hacía tendríamos que quedarnos allí hasta el día del juicio final.
Después de mi cuidadoso y atento examen, Zuleica dijo que a partir de entonces podría presumir de ser un conocedor, y que si alguna vez me tropezaba con una mujer sin pantalones, no sería tan grosero y obsceno como para que se me salieran los ojos de las órbitas, porque ahora había visto una vagina.
Zuleica nos condujo muy silenciosamente al patio. Susurró que había alguien allí esperando para conocerme. El patio estaba completamente a oscuras. Apenas podía distinguir las siluetas de los demás. Entonces vi el contorno oscuro de un hombre de pie a unos pocos pies de mí. Mi cuerpo experimentó una sacudida involuntaria.
Don Juan le habló al hombre en voz muy baja, diciendo que me había traído para conocerlo. Le dijo mi nombre al hombre. Tras un momento de silencio, don Juan me dijo que el nombre del hombre era Silvio Manuel, y que era el guerrero de la oscuridad y el verdadero líder de todo el grupo de guerreros. Entonces Silvio Manuel me habló. Pensé que debía tener un trastorno del habla: su voz era apagada y las palabras salían de él como chorros de tos suave.
Me ordenó que me acercara. Mientras intentaba acercarme a él, retrocedió, como si estuviera flotando. Me condujo a un recoveco aún más oscuro de un pasillo, caminando, al parecer, silenciosamente hacia atrás. Murmuró algo que no pude entender. Quería hablar; me picaba la garganta y la tenía seca. Repitió algo dos o tres veces hasta que caí en la cuenta de que me estaba ordenando que me desnudara. Había algo abrumador en su voz y en la oscuridad que lo rodeaba. Fui incapaz de desobedecer. Me quité la ropa y me quedé completamente desnudo, temblando de miedo y frío.
Estaba tan oscuro que no podía ver si don Juan y las dos mujeres estaban cerca. Oí un silbido suave y prolongado de una fuente a pocos pies de mí; luego sentí una brisa fresca. Me di cuenta de que Silvio Manuel estaba exhalando su aliento por todo mi cuerpo.
Luego me pidió que me sentara sobre mi ropa y mirara un punto brillante que podía distinguir fácilmente en la oscuridad, un punto que parecía emitir una débil luz ámbar. Lo miré fijamente durante lo que parecieron horas, hasta que de repente me di cuenta de que el punto de brillo era el ojo izquierdo de Silvio Manuel. Entonces pude distinguir el contorno de toda su cara y su cuerpo. El pasillo no estaba tan oscuro como parecía. Silvio Manuel se acercó a mí y me ayudó a levantarme. Ver en la oscuridad con tal claridad me cautivó. Ni siquiera me importó que estuviera desnudo o que, como vi entonces, las dos mujeres me estuvieran observando. Aparentemente, también podían ver en la oscuridad; me miraban fijamente. Quise ponerme los pantalones, pero Zoila me los arrebató de las manos.
Las dos mujeres y Silvio Manuel me miraron fijamente durante mucho tiempo. Luego, don Juan salió de la nada, me entregó mis zapatos, y Zoila nos condujo por un pasillo hasta un patio abierto con árboles. Distinguí la silueta oscura de una mujer de pie en medio del patio. Don Juan le habló y ella murmuró algo en respuesta. Me dijo que era una mujer del sur, que se llamaba Marta, y que era mensajera de las dos mujeres del oeste. Marta dijo que podía apostar a que nunca me habían presentado a una mujer mientras estaba desnudo; que el procedimiento normal es conocerse y luego desnudarse. Se rio a carcajadas. Su risa era tan agradable, tan clara y juvenil, que me dio escalofríos; reverberó por toda la casa, realzada por la oscuridad y el silencio que allí reinaban. Busqué el apoyo de don Juan. Se había ido, y también Silvio Manuel. Estaba solo con las tres mujeres. Me puse muy nervioso y le pregunté a Marta si sabía dónde había ido don Juan. En ese preciso momento, alguien me agarró la piel de las axilas. Grité de dolor. Supe que era Silvio Manuel. Me levantó como si no pesara nada y me quitó los zapatos. Luego me puso en una tina poco profunda de agua helada que me llegaba hasta las rodillas.
Permanecí en la tina durante mucho tiempo mientras todos me escrutaban. Luego, Silvio Manuel me levantó de nuevo y me dejó junto a mis zapatos, que alguien había colocado ordenadamente al lado de la tina.
Don Juan volvió a salir de la nada y me entregó mi ropa. Me susurró que me la pusiera y me quedara solo el tiempo suficiente para ser cortés. Marta me dio una toalla para secarme. Busqué a las otras dos mujeres y a Silvio Manuel, pero no estaban por ninguna parte.
Marta, don Juan y yo estuvimos hablando en la oscuridad durante mucho tiempo. Parecía hablar principalmente con don Juan, pero yo creía que era su verdadero público. Esperé una señal de don Juan para irme, pero él parecía disfrutar de la ágil conversación de Marta. Le dijo que Zoila y Zuleica habían estado en el apogeo de su locura ese día. Luego añadió para mi beneficio que eran extremadamente racionales la mayor parte del tiempo.
Como si estuviera revelando un secreto, Marta nos contó que la razón por la que el pelo de Zoila se veía tan descuidado era porque al menos un tercio de él era el pelo de Zuleica. Lo que había sucedido era que las dos habían tenido un momento de intensa camaradería y se estaban ayudando mutuamente a arreglarse el pelo. Zuleica trenzó el pelo de Zoila como lo había hecho cientos de veces, excepto que, al estar fuera de control, había trenzado porciones de su propio pelo con el de Zoila. Marta dijo que cuando se levantaron de sus sillas entraron en conmoción. Corrió en su ayuda, pero para cuando entró en la habitación, Zuleica había tomado el control, y como estaba más lúcida que Zoila ese día, había decidido cortar la porción del pelo de Zoila que estaba trenzada al suyo. Se confundió en la refriega que siguió y se cortó su propio pelo en su lugar.
Don Juan se reía como si fuera la cosa más divertida del mundo. Oí suaves estallidos de risa parecidos a toses provenientes de la oscuridad del otro lado del patio.
Marta añadió que tuvo que improvisar un moño hasta que el pelo de Zuleica creciera.
Me reí junto con don Juan. Me gustaba Marta. Las otras dos mujeres me resultaban aborrecibles; me daban una sensación de náuseas. Marta, por otro lado, parecía un parangón de calma y propósito silencioso. No podía ver sus rasgos, pero la imaginaba muy hermosa. El sonido de su voz era inquietante.
Le preguntó muy cortésmente a don Juan si aceptaría algo de comer. Él respondió que no me sentía cómodo con Zuleica y Zoila, y que probablemente me sentaría mal. Marta me aseguró que las dos mujeres se habían ido y me tomó del brazo y nos condujo a través del pasillo más oscuro hasta una cocina bien iluminada. El contraste fue demasiado grande para mis ojos. Me quedé en el umbral de la puerta tratando de acostumbrarme a la luz.
La cocina tenía un techo muy alto y era bastante moderna y adecuada. Nos sentamos en una especie de área de comedor. Marta era joven y muy fuerte; tenía una figura rolliza y voluptuosa, una cara redonda, y una nariz y boca pequeñas. Su pelo negro azabache estaba trenzado y enrollado alrededor de su cabeza.
Pensé que debía de tener tanta curiosidad por examinarme como yo la había tenido por verla. Nos sentamos, comimos y hablamos durante horas. Estaba fascinado por ella. Era una mujer sin educación pero me tenía cautivado con su conversación. Nos dio relatos detallados de las cosas absurdas que Zoila y Zuleica hacían cuando estaban locas.
Mientras nos alejábamos en coche, don Juan expresó su admiración por Marta. Dijo que era quizás el mejor ejemplo que conocía de cómo la determinación puede afectar a un ser humano. Sin antecedentes ni preparación alguna, excepto por su intención inquebrantable, Marta había abordado con éxito la tarea más ardua imaginable, la de cuidar de Zoila, Zuleica y Silvio Manuel.
Le pregunté a don Juan por qué Silvio Manuel se había negado a que lo mirara a la luz. Respondió que Silvio Manuel estaba en su elemento en la oscuridad, y que yo iba a tener innumerables oportunidades de verlo. Para nuestro primer encuentro, sin embargo, era obligatorio que se mantuviera dentro de los límites de su poder, la oscuridad de la noche. Silvio Manuel y las dos mujeres vivían juntos porque eran un equipo de hechiceros formidables.
Don Juan me aconsejó que no hiciera juicios apresurados sobre las mujeres del oeste. Las había conocido en un momento en que estaban fuera de control, pero su falta de control pertenecía solo al comportamiento superficial. Tenían un núcleo interno que era inalterable; por lo tanto, incluso en el momento de su peor locura eran capaces de reírse de su propia aberración, como si fuera una actuación escenificada por otra persona.
El caso de Silvio Manuel era diferente. No estaba de ninguna manera trastornado; de hecho, era su profunda sobriedad la que le permitía tratar tan eficazmente con esas dos mujeres, porque él y ellas eran extremos opuestos. Don Juan dijo que Silvio Manuel había nacido así y todos a su alrededor reconocían su diferencia. Incluso su benefactor, que era severo e implacable con todos, prodigaba una gran cantidad de atención a Silvio Manuel. A don Juan le llevó años entender la razón de esta preferencia. Debido a algo inexplicable en su naturaleza, una vez que Silvio Manuel había entrado en la conciencia del lado izquierdo, nunca salió de ella. Su propensión a permanecer en un estado de conciencia acrecentada, junto con el soberbio liderazgo de su benefactor, le permitió llegar antes que nadie no solo a la conclusión de que la regla es un mapa y que de hecho hay otro tipo de conciencia, sino también al pasaje real a ese otro mundo de conciencia. Don Juan dijo que Silvio Manuel, de la manera más impecable, equilibró sus ganancias excesivas poniéndolas al servicio de su propósito común. Se convirtió en la fuerza silenciosa detrás de don Juan.
Mi último encuentro introductorio con los guerreros de don Juan fue con el norte. Don Juan me llevó a la ciudad de Guadalajara para cumplir con esa reunión. Dijo que nuestra cita era solo a corta distancia del centro de la ciudad y tenía que ser a mediodía, porque el norte era el mediodía. Salimos del hotel alrededor de las 11 de la mañana y dimos un paseo tranquilo por el centro de la ciudad.
Caminaba sin mirar por dónde iba, preocupado por la reunión, y choqué de frente con una señora que salía apresuradamente de una tienda. Llevaba paquetes, que se esparcieron por todo el suelo. Me disculpé y comencé a ayudarla a recogerlos. Don Juan me instó a darme prisa porque íbamos a llegar tarde. La señora parecía aturdida. Le sostuve el brazo. Era una mujer muy esbelta y alta, quizás de unos sesenta años, muy elegantemente vestida. Parecía ser una dama de posición social. Fue exquisitamente educada y asumió la culpa, diciendo que se había distraído buscando a su sirviente. Me preguntó si podría ayudarla a localizarlo entre la multitud. Me volví hacia don Juan; dijo que lo menos que podía hacer después de casi matarla era ayudarla.
Tomé sus paquetes y volvimos a la tienda. A poca distancia vi a un indio de aspecto desolado que parecía completamente fuera de lugar allí. La señora lo llamó y él se acercó a su lado como un cachorro perdido. Parecía que iba a lamerle la mano.
Don Juan nos esperaba fuera de la tienda. Le explicó a la señora que teníamos prisa y luego le dijo mi nombre. La señora sonrió amablemente e inició un apretón de manos. Pensé que en su juventud debió de ser deslumbrante, porque todavía era hermosa y atractiva.
Don Juan se volvió hacia mí y dijo bruscamente que su nombre era Nelida, que era del norte y que era una ensoñadora. Luego me hizo enfrentar al sirviente y dijo que su nombre era Genaro Flores, y que era el hombre de acción, el guerrero de los hechos del grupo. Mi sorpresa fue total. Los tres se echaron a reír a carcajadas; cuanto mayor era mi consternación, más parecían disfrutarlo.
Don Genaro regaló los paquetes a un grupo de niños, diciéndoles que su empleadora, la amable señora que hablaba, había comprado esas cosas como regalo para ellos; era su buena acción del día. Luego paseamos en silencio durante media cuadra. Estaba mudo. De repente, Nelida señaló una tienda y nos pidió que esperáramos un instante porque tenía que recoger una caja de medias de nailon que le estaban guardando allí. Me miró, sonriendo, con los ojos brillantes, y me dijo que, bromas aparte, hechicería o no, tenía que usar medias de nailon y bragas de encaje. Don Juan y don Genaro se rieron como dos idiotas. Miré a Nelida porque no podía hacer otra cosa. Había algo en ella que era absolutamente terrenal y, sin embargo, era casi etérea.
Le dijo en broma a don Juan que me sujetara porque estaba a punto de desmayarme. Luego le pidió educadamente a don Genaro que entrara corriendo y recogiera su pedido de un dependiente específico. Cuando él comenzó a entrar, Nelida pareció cambiar de opinión y lo llamó, pero aparentemente él no la oyó y desapareció dentro de la tienda. Ella se disculpó y corrió tras él.
Don Juan me presionó la espalda para sacarme de mi confusión. Dijo que conocería a la otra mujer del norte, cuyo nombre era Florinda, a solas en otro momento, porque ella sería mi vínculo con otro ciclo, otro estado de ánimo. Describió a Florinda como una copia al carbón de Nelida, o viceversa.
Comenté que Nelida era tan sofisticada y elegante que podía imaginarla en una revista de moda. El hecho de que fuera hermosa y tan clara, quizás de ascendencia francesa o del norte de Italia, me había sorprendido. Aunque Vicente tampoco era indio, su apariencia rural lo hacía menos anómalo. Le pregunté a don Juan por qué había no indios en su mundo. Dijo que es el poder lo que selecciona a los guerreros del grupo de un Nagual, y que es imposible conocer sus designios.
Esperamos frente a la tienda durante quizás media hora. Don Juan pareció impacientarse y me pidió que entrara y les dijera que se dieran prisa. Entré en la tienda. No era un lugar grande, no había puerta trasera, y sin embargo no estaban a la vista. Les pregunté a los dependientes, pero no pudieron ayudarme.
Me enfrenté a don Juan y le exigí saber qué había pasado. Dijo que o se habían desvanecido en el aire, o se habían escabullido mientras él me daba palmadas en la espalda.
Me enfurecí con él diciéndole que la mayoría de su gente eran embaucadores. Se rio hasta que las lágrimas rodaron por sus mejillas. Dijo que yo era el tonto ideal. Mi importancia personal me convertía en un sujeto de lo más agradable. Se reía tan fuerte de mi fastidio que tuvo que apoyarse en una pared.
La Gorda me dio un relato de su primer encuentro con los miembros del grupo de don Juan. Su versión difería solo en el contenido; la forma era la misma. Los guerreros fueron quizás un poco más violentos con ella, pero ella había entendido esto como su intento de sacarla de su letargo, y también como una reacción natural a lo que consideraba su fea personalidad.
Al revisar el mundo de don Juan, nos dimos cuenta de que era una réplica del mundo de su benefactor. Podía verse como si consistiera en grupos u hogares. Había un grupo de cuatro pares independientes de aparentes hermanas que trabajaban y vivían juntas; otro grupo de tres hombres de la edad de don Juan y muy cercanos a él; un equipo de dos hombres algo más jóvenes, los mensajeros Emilito y Juan Tuma; y finalmente un equipo de dos mujeres del sur más jóvenes que parecían estar emparentadas, Marta y Teresa. En otras ocasiones, podía verse como si consistiera en cuatro hogares separados, ubicados bastante lejos uno del otro en diferentes áreas de México. Uno estaba compuesto por las dos mujeres del oeste, Zuleica y Zoila, Silvio Manuel y la mensajera Marta. El siguiente estaba compuesto por las mujeres del sur, Cecilia y Delia, el mensajero de don Juan, Emilito, y la mensajera Teresa. Otro hogar estaba formado por las mujeres del este, Carmela y Hermelinda, Vicente, y el mensajero Juan Tuma; y el último, por las mujeres del norte, Nelida y Florinda, y don Genaro.
Según don Juan, su mundo no tenía la armonía y el equilibrio del de su benefactor. Las únicas dos mujeres que se equilibraban completamente, y que parecían gemelas idénticas, eran las guerreras del norte, Nelida y Florinda. Nelida me dijo una vez, en una conversación casual, que eran tan parecidas que incluso tenían el mismo tipo de sangre.
Para mí, una de las sorpresas más agradables de nuestra interacción fue la transformación de Zuleica y Zoila, que habían sido tan aborrecibles. Resultaron ser, como había dicho don Juan, las guerreras más sobrias y cumplidoras que se puedan imaginar. No podía creer lo que veía cuando las volví a ver. Su hechizo de locura había pasado y ahora parecían dos damas mexicanas bien vestidas, altas, oscuras y musculosas, con brillantes ojos oscuros como pedazos de obsidiana negra pulida. Se reían y bromeaban conmigo sobre lo que había sucedido la noche de nuestro primer encuentro, como si alguien más y no ellas hubiera estado involucrado. Podía entender fácilmente la agitación de don Juan con las guerreras del oeste del grupo de su benefactor. Me resultaba imposible aceptar que Zuleica y Zoila pudieran convertirse en criaturas tan odiosas y nauseabundas como las que había encontrado por primera vez. Iba a presenciar sus metamorfosis muchas veces, pero nunca más pude juzgarlas tan duramente como en nuestro primer encuentro. Más que cualquier otra cosa, sus ultrajes me entristecían.
Pero la mayor sorpresa para mí fue Silvio Manuel. En la oscuridad de nuestro primer encuentro lo había imaginado como un hombre imponente, un gigante abrumador. De hecho, era diminuto, pero no de una pequeñez de huesos pequeños. Su cuerpo era como el de un jockey: pequeño, pero perfectamente proporcionado. Me pareció que podría ser un gimnasta. Su control físico era tan notable que podía hincharse como un sapo, hasta casi el doble de su tamaño, contrayendo todos los músculos de su cuerpo. Solía dar demostraciones asombrosas de cómo podía dislocar sus articulaciones y volver a unirlas sin signos evidentes de dolor. Al mirar a Silvio Manuel, siempre experimentaba un profundo y desconocido sentimiento de miedo. Para mí, parecía un visitante de otro tiempo. Era de un color oscuro pálido, como una estatua de bronce. Sus rasgos eran afilados; su nariz aguileña, labios carnosos y ojos muy separados y rasgados le daban la apariencia de una figura estilizada en un fresco maya. Era amigable y cálido durante el día, pero tan pronto como caía el crepúsculo, se volvía insondable. Su voz cambiaba. Se sentaba en un rincón oscuro y dejaba que la oscuridad lo tragara. Todo lo que era visible de él era su ojo izquierdo, que permanecía abierto y adquiría un brillo extraño, reminiscente de los ojos de un felino.
Un tema secundario que surgió en el curso de nuestra interacción con los guerreros de don Juan fue el tema de la locura controlada. Don Juan me dio una explicación sucinta una vez cuando estaba discutiendo las dos categorías en las que todas las mujeres guerreras se dividen obligatoriamente, las ensoñadoras y las acechadoras. Dijo que todos los miembros de su grupo practicaban el ensueño y el acecho como parte de su vida diaria, pero que las mujeres que conformaban el planeta de las ensoñadoras y el planeta de las acechadoras eran las máximas autoridades en sus respectivas actividades.
Las acechadoras son las que soportan la peor parte del mundo diario. Son las administradoras de negocios, las que tratan con la gente. Todo lo que tiene que ver con el mundo de los asuntos ordinarios pasa por ellas. Las acechadoras son las practicantes de la locura controlada, así como las ensoñadoras son las practicantes del ensueño. En otras palabras, la locura controlada es la base para el acecho, como los sueños son la base para el ensueño. Don Juan dijo que, en general, el mayor logro de un guerrero en la segunda atención es el ensueño, y en la primera atención su mayor logro es el acecho.
Había malinterpretado lo que los guerreros de don Juan me estaban haciendo en nuestros primeros encuentros. Tomé sus acciones como casos de engaño, y esa seguiría siendo mi impresión hoy si no fuera por la idea de la locura controlada. Don Juan dijo que sus acciones conmigo habían sido lecciones magistrales de acecho. Me dijo que el arte del acecho era lo que su benefactor le había enseñado antes que nada. Para sobrevivir entre los guerreros de su benefactor, había tenido que aprender ese arte rápidamente. En mi caso, dijo, como no tenía que enfrentarme solo a sus guerreros, primero tenía que aprender el ensueño. Cuando fuera el momento adecuado, Florinda se presentaría para guiarme en las complejidades del acecho. Nadie más podía hablarme deliberadamente de ello; solo podían darme demostraciones directas, como ya lo habían hecho en nuestros primeros encuentros.
Don Juan me explicó con gran detalle que Florinda era una de las principales practicantes del acecho porque había sido entrenada en cada una de sus complejidades por su benefactor y sus cuatro guerreras que eran acechadoras. Florinda fue la primera guerrera en llegar al mundo de don Juan, y por eso, debía ser mi guía personal, no solo en el arte del acecho, sino también en el misterio de la tercera atención, si alguna vez llegaba allí. Don Juan no elaboró sobre esto. Dijo que tendría que esperar hasta que estuviera listo, primero para aprender el acecho, y luego para entrar en la tercera atención.
Don Juan dijo que su benefactor se había tomado un tiempo y cuidado extra con él y sus guerreros en todo lo que concernía a su dominio del arte del acecho. Utilizaba estratagemas complejas para crear un contexto apropiado para un contrapunto entre los dictados de la regla y el comportamiento de los guerreros en el mundo diario mientras interactuaban con la gente. Creía que esa era la forma de convencerlos de que, en ausencia de importancia personal, la única manera que tiene un guerrero de tratar con el medio social es en términos de locura controlada.
En el curso de la elaboración de sus estratagemas, el benefactor de don Juan enfrentaba las acciones de la gente y las acciones de los guerreros contra los mandatos de la regla, y luego se sentaba y dejaba que el drama natural se desarrollara. La locura de la gente tomaba la delantera por un tiempo y arrastraba a los guerreros a ella, como parece ser el curso natural, solo para ser vencida al final por los designios más abarcadores de la regla.
Don Juan nos dijo que al principio le molestaba el control de su benefactor sobre los actores. Incluso se lo dijo a la cara. Su benefactor no se inmutó. Argumentó que su control era simplemente una ilusión creada por el Águila. Él era solo un guerrero impecable, y sus acciones eran un humilde intento de reflejar al Águila.
Don Juan dijo que la fuerza con la que su benefactor llevaba a cabo sus designios se originaba en su conocimiento de que el Águila es real y final, y que lo que la gente hace es una locura total. Ambos juntos dieron lugar a la locura controlada, que el benefactor de don Juan describió como el único puente entre la locura de la gente y la finalidad de los dictados del Águila.
(Carlos Castaneda, El Don del Águila)