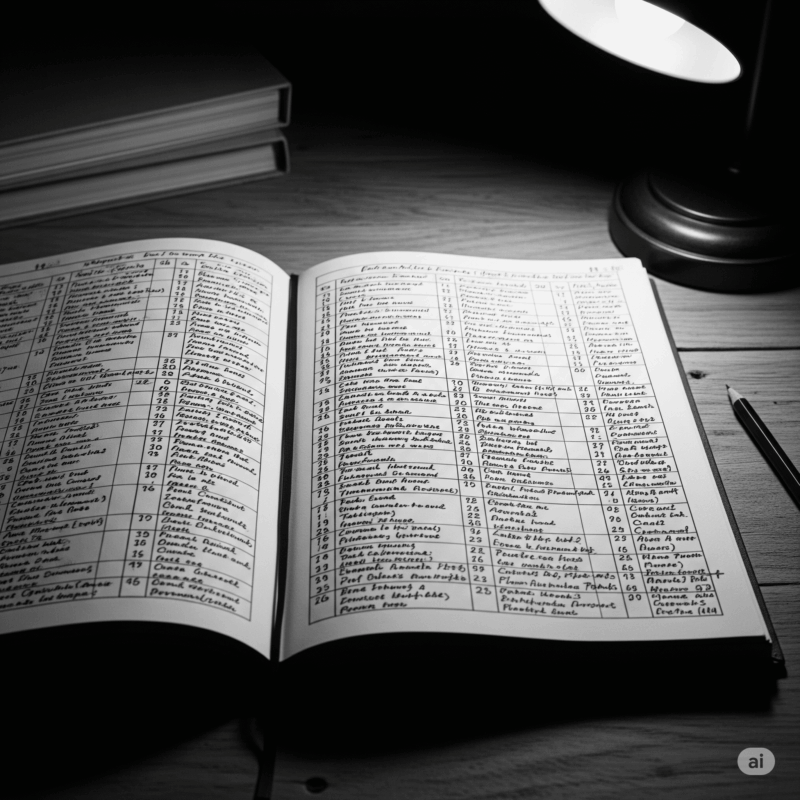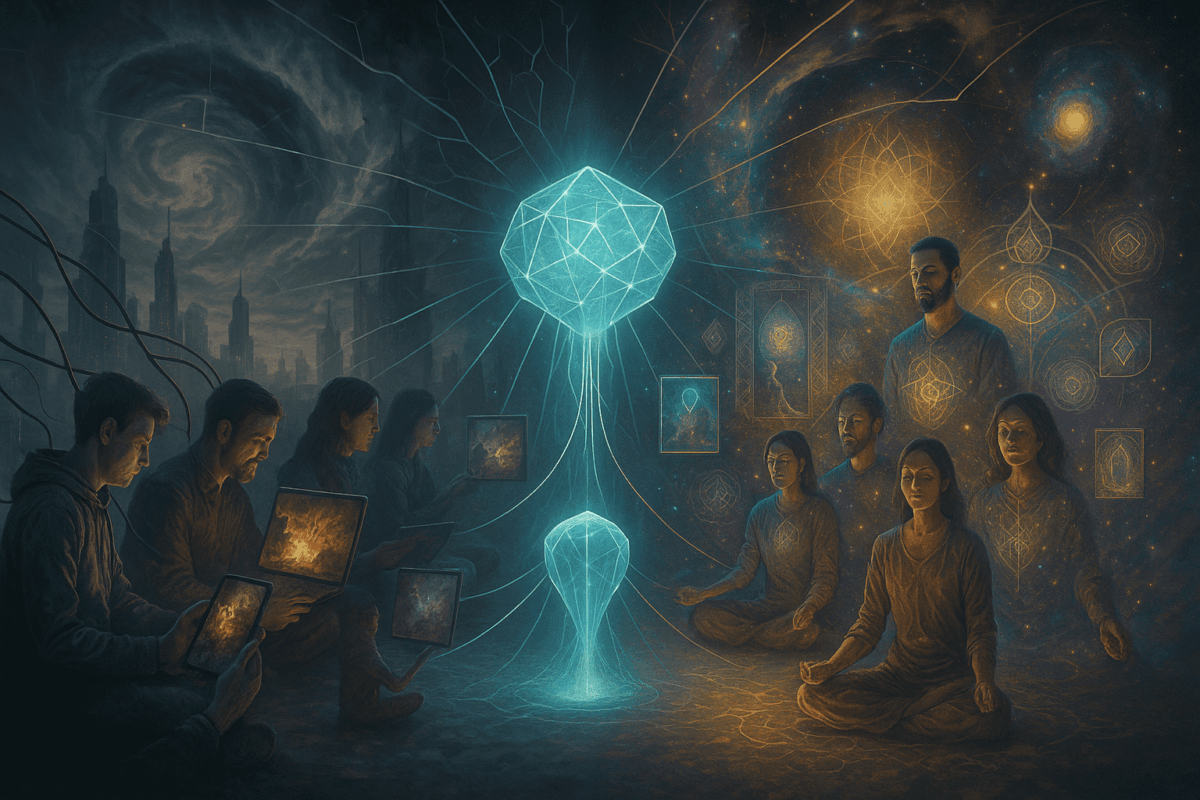En el camino tolteca, aquello que llamamos en portugués devaneio corresponde exactamente a lo que Don Juan nombraba en español como ensueño, y a lo que los libros en inglés de Castaneda traducen en algunos pasajes como daydreaming. Aunque, en usos cotidianos, estos términos puedan remitir a la idea de imaginación suelta o distracción mental, en el contexto del Nagualismo adquieren un significado mucho más preciso y profundo: se refieren a la capacidad de desplazar el punto de encaje fuera de la configuración ordinaria de la realidad, accediendo directamente a la Segunda Atención a través de imágenes vivas, símbolos activos y experiencias perceptivas no lineales. Ensueño, devaneio o daydreaming — son solo nombres distintos para una misma práctica energética: el arte de ver con los ojos del Intento.
Existe una línea tenue — delicada como el brillo de la luna sobre un lago — que separa la imaginación voluntaria del verdadero ensueño, y es justamente sobre ese espacio sutil que el guerrero necesita aprender a caminar. A primera vista, fantasía y ensueño parecen vestirse con ropajes semejantes: ambas traen imágenes, escenarios internos, voces que hablan dentro del pensamiento. Sin embargo, basta contemplarlas con ojos un poco más atentos para darse cuenta de que el parentesco es solo aparente, pues aquello que llamamos ensueño auténtico no brota de un impulso personal por controlar o colorear la experiencia, sino de un soplo más vasto que se posa sobre el silencio cuando la voluntad del yo se repliega.
Fantasear es producir, mientras que ensueñar es recibir; la fantasía se alimenta del ego y lo consuela, dirigiendo el guion según las expectativas de quien sueña despierto, mientras que el ensueño llega como una visita imprevista que, sin pedir permiso, abre puertas en el fondo de la percepción y trae consigo una densidad que ninguna invención mental logra imitar. En las fantasías, las escenas pueden ser intrigantes, pero pronto se disuelven como humo ante el primer soplo de distracción; en cambio, en el ensueño verdadero, la visión deja una huella en la arena interior, marca el cuerpo energético con un escalofrío, un calor, un silencio prolongado, y continúa resonando incluso cuando el entendimiento racional aún no sabe explicar lo que ha sucedido.
Para que esa distinción se haga nítida, el camino ofrece un trípode de prácticas que se sostienen y alimentan mutuamente. Primero surge el acecho, arte de vigilar los propios pensamientos con la hoja afilada de la atención, desmontando hábitos de autocompasión, máscaras del ego e historias personales que intentan reafirmarse a cada instante; cuando el acecho se ejerce con rigor, el terreno interno se va limpiando de malas hierbas y, poco a poco, surge un espacio no ocupado por diálogos automáticos ni por emociones reactivas. Ese espacio es el silencio interior: no se trata de un vacío muerto, sino de un campo fértil donde ningún ruido mental se impone, y donde, justamente por eso, algo nuevo puede germinar. Es entonces —y solo entonces— cuando el ensueño se presenta, no como fruto de una elección temática (“quiero ensueñar sobre esto o aquello”), sino como resultado de la resonancia entre el guerrero silencioso y el Intento que, al encontrar la casa limpia, decide sentarse a la mesa y derramar imágenes vivas, llenas de intención y misterio.
Cuando la visión llega, sorprende: no confirma expectativas, no obedece a la estética personal del soñador, muchas veces no trae consuelo alguno; y sin embargo, carga con una llama reconocible que toca el pecho, el plexo, a veces el vientre, dejando en la piel interior señales que el pensamiento no puede borrar. Es en ese instante cuando el ensueñador comprende, sin necesidad de palabras, que el contenido no fue elegido —fue concedido— y que su tarea no es dirigir la escena, sino presenciar con lucidez impecable todo aquello que se despliegue ante él.
Esa postura enraíza un precioso paradoja: el ensueñador se entrega, pero no se pierde; permanece receptivo como un espejo silencioso, pero despierto como un guardián que vigila su propia atención. No interfiere —y sin embargo, participa con el cuerpo entero. Así, el punto de encaje, liberado del agarre de la narrativa cotidiana, se desplaza, y con él se desplaza la realidad perceptiva, revelando geometrías que no pueden describirse sino por medio de las propias imágenes que se manifiestan. El ensueño, cuando es auténtico, transforma; no reafirma antiguas identidades, sino que disuelve fronteras, rasga velos, introduce al practicante en regiones donde el yo, a veces, necesita morir simbólicamente para renacer más liviano.
Por eso el orden es innegociable: sin acecho, el ensueño degenera en delirio seductor; sin ensueño, el acecho se reseca en mero control narcisista; sin silencio, ambos se mezclan en un ruido confuso. El guerrero que ignora esta arquitectura interna corre el riesgo de girar en falso, creyendo vivir experiencias extraordinarias cuando, en verdad, solo recicla viejas proyecciones. En cambio, aquel que honra la secuencia —vigila primero al ego, crea después el vacío fecundo, y finalmente se ofrece al misterio— aprende que el verdadero contenido no se pide: se presenta cuando el Intento encuentra lugar.
He aquí, por tanto, la esencia de este tratado breve: el ensueñador no elige. No determina el tema, no programa la visión, no convoca símbolos a su antojo. Su única elección real es prepararse con disciplina y pureza, rindiéndose luego a lo que desea ser visto a través de él. Y cuando, por fin, la escena se alza en el oscuro escenario del silencio, sabe que todo lo que le corresponde es mirar —y dejar que la mirada, tocada por algo mayor, se transforme en el propio acto de ver.
Si persisten algunas dudas, recuerda la sencilla regla que Don Juan susurraría en la penumbra del desierto:
“Si puedes prever lo que va a aparecer, es fantasía; si lo que apareció no deja eco en el cuerpo ni te cambia, es invención; pero si lo inesperado te toma, marca tu brillo y silencia tus preguntas, entonces, amigo mío, has tocado el verdadero ensueño.”
Gebh al Tarik